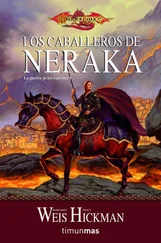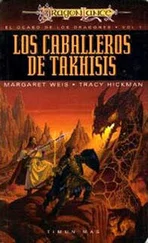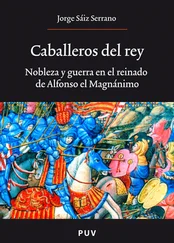Klas Östergren - Caballeros
Здесь есть возможность читать онлайн «Klas Östergren - Caballeros» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Caballeros
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Caballeros: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Caballeros»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Quién supondría que una peligrosa trama de gángsters y contrabandistas estaría a la vuelta de la esquina?
Caballeros — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Caballeros», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Siguieron un par de días de cuidados intensivos para Leo, también de trabajo intenso para nosotros y de un anhelo igual de intenso por que llegara una primavera que nunca llegaba. El doctor Henry & Co. nos turnábamos afanándonos por los largos y lúgubres corredores del servicio entre la cocina y las dependencias de Leo, llevando infusiones para Leo, papilla especial para Leo, néctares de productos naturales para Leo, y todos los mejunjes mágicos, medicinas y preparados habidos y por haber que pudieran reactivar su devastado organismo. Hacíamos constantes progresos y anotábamos todo lo referente a su evolución, desde su apetito y la forma y el olor de sus deposiciones hasta una gráfica de temperaturas que habíamos colgado en el tablón de la cocina.
Tampoco nuestro Arte pareció verse muy afectado por lo ocurrido. Yo llevaba un ritmo de unas cinco páginas diarias y parecía acercarme con precisión y determinación al momento de la caída en desgracia de Arvid Falk. Detrás de aquel montón de cuadernos, notas en papeles sueltos, frases, diálogos y descripciones lúgubres de un invierno deprimente, podía vislumbrar el fin: una coda contundente, un acorde final arrollador que iría más allá de la sátira y trascendería lo patético para convertirse en una profunda y genuina tragedia.
Lo mismo le sucedía a Henry, según sus propias palabras. «Europa, fragmentos en descomposición» emergía después de quince años tocando en clubes de jazz de Estocolmo, en un sibilante órgano de escuela de una granja cuáquera de Dinamarca, en un piano de un pub londinense y de un bar de Munich, en un piano de cola en la residencia Mossberg en los Alpes y en el Bop Sec de París. Era como una grandiosa síntesis de la experiencia integral de una persona a través del sufrimiento de la historia europea. En cualquier caso, era así como lo expresaba el propio compositor. Yo todavía no había podido escuchar la obra.
Iba a celebrarse el campeonato mundial anual de hockey sobre hielo, y decidimos bajar un poco el ritmo de trabajo en beneficio de nuestra salud anímica y para dar apoyo a la selección nacional, Tre Kronor. Corrían rumores malintencionados de que se trataba de un equipo débil, demasiado joven y poco preparado, que no había entrenado lo suficiente para el torneo de ese año. Antes del primer partido, nos proveímos nerviosamente de gran cantidad de cacahuetes, patatas fritas, palomitas y agua mineral Ramlösa -en una muestra de solidaridad con Leo- y nos sentamos ante el enorme aparato de televisión del salón. Acercamos las butacas hasta convertirlas en asientos de primera fila, y Henry había logrado convencer a Leo de que era imperativo que se levantara de la cama para ver el hockey sobre hielo. Leo había transigido y ahora estaba sentado en una butaca, con los pies sobre un escabel y las piernas envueltas en una manta. Sus ojos cansados y turbios miraban fijamente la rutina preparatoria del equipo soviético.
Tre Kronor no era en absoluto una selección tan débil como los malvados rumores habían hecho creer. Como de costumbre, cada pequeño éxito coronaba a nuevos héroes, y el joven portero fue elogiado de forma entusiasta por todo el país. Sin embargo, Henry gritó y rugió hasta quedarse afónico cuando el Oso Ruso aplastó a nuestros héroes, que ya no parecieron sino adolescentes tullidos.
Como era habitual, ese eufórico interés se mantenía en pleno auge durante los primeros partidos, pero ya hacia la mitad del campeonato el entusiasmo daba paso a un sentimiento de obligación, y casi por cumplir había que proveerse de cacahuetes, patatas fritas, palomitas y agua mineral Ramlösa para ver a unas selecciones cansadas y diezmadas por las lesiones cuyos miembros solo parecían querer volver a casa con sus mujeres y novias. Pero Henry se negaba rotundamente a reconocer que todos los campeonatos de hockey eran igual de tediosos -solo en el tramo final conseguía reavivarse un poco el interés-, y seguía entusiasmándose como un niño siempre que sonaba el himno nacional sueco, «Tú antigua, tú libre…», y contemplaba sobre el hielo a nuestros sudorosos caballeros. A veces se le veía incluso al borde de las lágrimas, embargado por una apacible euforia.
Después del tercer partido, Leo arrojó la toalla y ya no se molestó ni siquiera en levantarse de la cama. Permaneció en su sección del apartamento, respirando incienso. Para él el hockey era una práctica absurda carente de sentido y, sin duda tenía razón, aunque su observación no fuera muy original. Era un juego basado en reglas engañosas, y en la vida había otras muchas cosas basadas en el artificio.
Fue durante uno de esos partidos insulsos y aburridos a mitad del campeonato cuando Henry alcanzó enormes cotas de profundidad al empezar a despotricar contra lo que definió como el «nihilismo del hockey» de Leo. Según Henry, Leo veía la vida como un juego. Siempre había sido así. El juego era excitante, fascinante y por lo general provechoso siempre y cuando aceptaras las reglas, las directrices que debías asumir en cuanto entras en el juego. Mientras acataras las reglas, podías poner en práctica todas tus aptitudes y extender los límites de las normas dentro de lo permitido, aprendiendo a dominar lo posible y haciendo que lo imposible pareciera lo posible llevado a un grado extremo. Pero cuando un jovenzuelo salta a la pista de hockey con chanclos rompe la magia de las reglas, sabotea el espectáculo y el juego se convierte en absurdo, pueril y sin sentido. Leo siempre calzaba chanclos con suela de goma porque nunca había hecho el esfuerzo de dominar los patines. Y lo mismo sucedía con el ajedrez. La única amistad duradera que Leo había mantenido a lo largo de los años era con Lennart Hagberg, el contable de Borås, porque su amistad estaba basada por completo en códigos breves, concisos y crípticos que casi nadie más aparte de ellos dos podían descifrar. Su lealtad era completamente abstracta, y si aceptaban el juego, podían continuar así hasta que la muerte finalmente los separara, o tal vez incluso más allá. Leo era un «nihilista del hockey» y un «fascista del ajedrez».
Aquello era muy típico de Henry. Permanecía allí sentado, pareciendo totalmente abstraído en un aburrido partido de hockey, mientras con un oído escuchaba los agrios comentarios que Leo y yo hacíamos sobre lo jodidamente inútil que era lo que estaba ocurriendo sobre el hielo. Fingía no haber oído ni una sola palabra de lo que decíamos para impedir que aquello pudiera hacer mella en su ánimo. Pero, más tarde, Henry digería todo lo que había oído para elaborar lo que a sus ojos era una defensa irrefutable del hockey sobre hielo o de lo que fuera, incluso del mal hockey sobre hielo. Y de repente, todo aquello surgía de su interior en un breve torrente retórico en el que realmente podía mostrarse brillante, solo para más tarde volver a caer en el olvido.
La primavera vivía dentro de nosotros tan solo como un concepto, un anhelo y un sueño. Todas las mañanas nos veíamos obligados a admitir que había una clara disociación entre el sueño metafísico y la realidad meteorológica, lo que a su vez causaba una frustrada tensión que no encontraba una salida natural. Aquella desalentadora situación climática, conocida como baja presión, combinada con los intermezzos políticos y ecológicos a escala mundial, conocidos como desastres, abonaba el campo para una primavera suicida que reclamaría sus tributos, sus hecatombes, al igual que la Verdad.
Impulsado por una ráfaga repentina, volví a coger el ritmo de escritura y llegué por fin al último capítulo de La habitación roja , tras lo cual me instalé en una calma chicha. Es la gran paradoja del prosista: oscilar incesantemente entre una feroz euforia creativa y la inseguridad paralizante de la duda. Pero como era bastante joven, me faltaba práctica, experiencia y fortaleza para capear el temporal. De pronto me encontraba yendo a la deriva, en la apática depresión del invierno, lanzando profundos suspiros.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Caballeros»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Caballeros» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Caballeros» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.