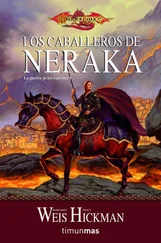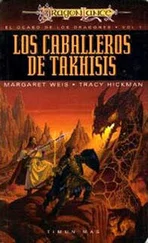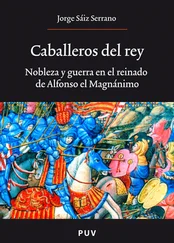Derrotado, me hundí en una silla de la sala de billar, mirando apáticamente a través de la ventana y fumando un cigarrillo. Tosí, y luego le pregunté a Henry cuánto pensaba realmente que podría aguantar aquello.
– ¿El qué? -replicó al momento-. ¿Aguantar el qué?
– No te hagas el tonto -dije mientras colocaba el palo en el soporte de la pared.
Henry se dio cuenta de que estaba hablando en serio y se inclinó sobre el alféizar de la ventana para contemplar los tejados. Tal vez buscara alguna pequeña estrella, un rayo de luz, algo con lo que soñar.
– Todos tenemos un límite. Quizá yo pueda estirar el mío bastante. Tal vez demasiado. Al menos, eso es lo que parece a veces.
– ¿Has hablado con Leo? Me refiero a hablar en serio con él.
– ¿De qué? ¡Pues claro! ¡He hablado con él todos los días!
– Hay tantas cosas sin… explicar. ¿De dónde sacó todo aquel whisky en la cabaña? ¿Qué clase de amigos son esos que quieren que se mate con la bebida?
– Amigos… -dijo Henry abriendo los brazos y encogiéndose de hombros como quien no tiene ni idea.
– No podemos seguir como si no pasara nada y sin hablar claro, ¿no crees? He intentado hablar con él sin entrometerme demasiado, pero no funciona. Se cierra en banda como una ostra, y lo vuelve todo contra sí mismo como un bumerán.
– Así es como ha sido siempre. Leo es todo un experto en defender causas imposibles. ¡Por Dios santo, si hasta estuvo a punto de doctorarse en filosofía!
– Pero tú puedes resultar igual de imposible, Henry.
– ¡Ja, ja, ja! Ya había oído eso antes, hasta la saciedad. No tienes por qué repetirme como un loro todo lo que dice Leo.
– Los dos habláis exactamente igual. Siempre echándole la culpa al otro.
Henry estaba junto a la ventana de espaldas a mí, y volvió a encogerse de hombros como un niño rebelde que no tiene excusa para sus actos.
– ¿No entiendes que solo quiero saber lo que piensas, cómo consigues soportar toda esta mierda? Personalmente no sé si voy a poder soportarlo.
– ¡Pues vete a vivir a otra parte! -replicó Henry airado.
– No es mi intención hundirte aún más, te lo aseguro. Lo que pasa es que me tomo todo esto muy en serio.
– ¿Y crees que yo no?
– A veces lo parece.
– Escúchame bien. Déjame decirte algo -dijo Henry, y ahora se lo veía francamente enfadado-. Voy a decírtelo: si yo no me tomara todo esto en serio, Leo estaría ahora en algún manicomio como un jodido pensionista discapacitado, encerrado en algún agujero sin un solo amigo en el mundo, y que me jodan si alguien se atreve a decirme que yo me tomo todo esto a la ligera. Y permite que te diga algo más -continuó, apuntándome con su dedo índice-, si yo realmente me hubiera dejado llevar por todas esas depresiones, este invierno nos hubiéramos muerto de hambre…
Estaba a punto de responderle que era más correcto decir «habríamos» que «hubiéramos» cuando Henry, de pronto y sin avisar, salió corriendo de la sala de billar, desapareció por la zona de la cocina y regresó al poco rato con Spinks ronroneando en sus brazos.
– Hay una cosa que tienes que saber, Klasa -dijo-. Yo no soy ningún maldito intelectual, ni sé formular frases tan bien elaboradas como vosotros dos. Lo que a mí me gusta son cosas como esta -añadió, dejando a Spinks en medio de la mesa de billar.
Spinks dejo de ronronear al instante para acuclillarse en una posición juguetona, entre curiosa y tensa, con la gruesa cola moviéndose adelante y atrás muy despacio, barriendo el fieltro verde.
Henry el domador le señaló a Spinks una esquina de la mesa de billar y cogió un par de bolas. Hizo rodar las bolas con cuidado hacia Spinks, que las paró con la pata, las empujó hacia el agujero correspondiente y luego esperó a las siguientes. El juego se repitió varias veces sin que yo captara del todo su sentido, al menos no en aquel momento. Solo ahora, mucho tiempo después, es cuando puedo comprender lo grandioso de aquella escena: el atribulado y siempre algo azorado Henry Morgan en su papel de domador, y su siempre devoto amigo Spinks haciendo lo que le habían enseñado a hacer porque sabía que sería recompensado. ¡Cuántas horas habrían invertido para conseguir dominar aquel truco! Un juego totalmente absurdo y sin sentido, que sin duda habría tenido fascinado a Henry durante días y noches y que aún seguía dejándolo igualmente embobado, casi feliz.
Me gustaría recordarlo justo así: un hombre de inagotables recursos y talentos desperdiciados en cosas totalmente absurdas, en hazañas puramente simbólicas realizadas por el simple acto en sí.
– Vamos a darnos un respiro, Klasa -dijo Henry-. Tomémonos un descanso y bajemos al centro. Puede que hoy incluso salga el sol.
Hacía un par de días que había empezado a deshelar. La nieve y los carámbanos caían bruscamente desde los tejados y las calles estaban secas y llenas de grava polvorienta. De forma ocasional, más allá de la cubierta de nubes grises, era posible atisbar que el sol existía y que podría salir de un momento a otro.
– Bajemos al centro a ver cómo están las cosas -dijo Henry-. Seguro que ya debe de respirarse la primavera en el ambiente.
Caminamos tranquilamente en dirección a la ciudad, pasando por Slussen y por el puente de Skepp, donde soplaba un viento cortante. En el puente de Ström nos detuvimos un momento para contemplar la corriente turbulenta.
Era una tarde de finales de abril y había bastante gente paseando por las calles. Probablemente todos buscaban indicios de la primavera y, aparte de algún que otro croco, comprobamos con satisfacción que las mujeres ya habían dejado las pieles en casa. Era una buena señal de que empezaban a suceder cosas. La pista de hielo del Jardín Real se veía desierta, gastada y desnivelada, carente ya de interés por esa temporada.
– Este año no he ido a patinar ni una sola vez -dijo Henry.
– Yo tampoco -repliqué-. ¿Qué hemos hecho realmente este invierno?
– Buena pregunta. Pero ¡al carajo con todo! Tenemos muchas cosas entre manos, muchacho. A partir de ahora van a empezar a pasar cosas.
– Puede que a ti, pero a mí no.
– No digas tonterías. Venga, vamos al Wimpy’s.
– ¿Al Wimpy’s? ¿Qué diablos vamos a hacer ahí?
– Tomarnos un café expreso y sentirnos como en casa, como si estuviéramos en Londres -dijo Henry.
Me dejé convencer, cruzamos la calle Kungsträdgård y entramos en el bar justo cuando sonaba aquella canción de Elton John que escuchamos durante nuestro trayecto a Värmdö. Nos encaramamos a un taburete cada uno, nos desabrochamos los abrigos, guardamos las gorras en los bolsillos y miramos alrededor.
– Aquí me siento como en casa -dijo Henry-. No te puedes imaginar la de horas que pasé en el Wimpy’s de Londres. En todas partes tienen el mismo vinilo…
Cuidadosamente Henry desdobló un pañuelo de tela y se sonó con fuerza. Después volvió a doblarlo con el mismo esmero y se lo guardó en el bolsillo de la americana. No había pensado en ello antes, pero era la primera persona que había visto en años que se sonaba siempre con pañuelos de tela.
Pedimos un expreso doble para cada uno. Silbando al son de la canción de Elton John, Henry sacó la pequeña navaja de su estuche de piel color burdeos. Empezó a limpiarse las uñas con aire distraído, y de vez en cuando interrumpía su manicura para mirar a la gente que iba entrando. Aquello me parecía un hábito de lo más desagradable.
Cuando nos sirvieron los cafés, sacó la pitillera de plata con las iniciales W.S. en la tapa y me invitó a un Pall Mall. Encendió los cigarrillos con un viejo Ronson y continuó silbando al ritmo de Elton John.
El café nos produjo una sensación cálida y agradable en el estómago. Esa maravillosa combinación de cafeína y nicotina tenía sabor a gran ciudad, a horas muertas pasadas en un café hojeando tranquilamente un periódico extranjero y a diálogos vacuos a la espera de algo que nunca ocurrirá: con solo la posibilidad ya bulle la sangre en las venas.
Читать дальше