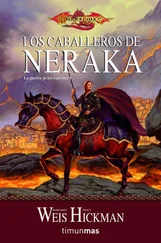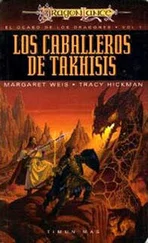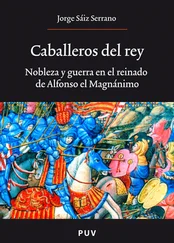Klas Östergren - Caballeros
Здесь есть возможность читать онлайн «Klas Östergren - Caballeros» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Caballeros
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Caballeros: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Caballeros»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Quién supondría que una peligrosa trama de gángsters y contrabandistas estaría a la vuelta de la esquina?
Caballeros — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Caballeros», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Aquello derivó en un exceso de libido, por decirlo refinadamente. Empecé a dedicar cada vez más atención a la gruta de Greger, El Refugio, y a la monumental resaca de Leo. El Botella y el Lobo Larsson habían regresado a los trabajos de excavación, y en abril habíamos vuelto a unir nuestras fuerzas en un equipo de seis hombres en tres turnos. Avanzábamos a un ritmo aproximado de unos tres metros diarios, hacia el oeste, y cada día establecíamos un nuevo récord. La tierra estaba suelta y seca y resultaba fácil de cavar. Y estábamos absolutamente convencidos de que nos encontrábamos sobre la pista correcta para encontrar el Tesoro.
Leo tardó mucho tiempo en recuperarse y poder valerse. Llamaron del hospital para saber cómo evolucionaba, y Henry les mintió diciéndoles que solo era cuestión de encontrarle un buen trabajo y que con eso se le pasaría todo.
Pero resultó que no solo en el hospital seguían interesados por Leo Morgan, el poeta Leo Morgan. En una revista literaria a la que yo estaba suscrito, un joven crítico literario había lanzado un virulento ataque contra toda la literatura contemporánea, especialmente la poesía. Había llegado el momento de hacer balance de la creación literaria de los años setenta, que, según el autor del ensayo, podía compararse con la labor de un barrendero que aquí y allá encuentra alguna cagada de perro entre todas las botellas vacías de cerveza y los condones desechados: tanto si estaban impolutos como usados, causaban la misma repugnancia. El resultado era lo que podría considerarse un ataque generalizado contra la literatura «comprometida» y contra el reciente despertar del «surrealismo», significara lo que significase eso. El método prevaleciente consistía en el opresivo mecanismo de la ignorancia, la desidia y la indolencia, que reprimía a los jóvenes y brillantes talentos y les impedía desplegar las alas: no por miedo a las alturas, sino porque les asustaba que luego no les dieran permiso para aterrizar.
El joven y airado crítico literario de Uppsala veía muy pocos indicios de mejoría -muchas gracias, pensé yo-, pero concedía su clemencia a algunos escritores que trágicamente ya no estaban en la arena literaria, por así decirlo. Daba algunos nombres y se preguntaba, no muy sorprendentemente, qué había sido de Paul Andersson y… Leo Morgan, «que de hecho se había adelantado diez años a su tiempo en su solitario camino con una bomba, con Artaud, Genet y un eterno Eliot cargados en su mochila durante sus expediciones botánicas a través de los terrenos pantanosos de la angustia de la posguerra…».
Naturalmente, me dirigí entusiasmado hacia las dependencias impregnadas de incienso de Leo, agitando la revista literaria en el aire a fin de alentar un poco al poeta. Lo echaban de menos, exigían su retorno, y si reanudaba su trabajo en el cuaderno negro con el borrador de Autopsia yo podría encargarme de la labor de marketing. Cualquier editorial estaría ansiosa por publicarlo.
– ¿Tienes un cigarro? -dijo Leo apáticamente.
– No deberías fumar en la cama -le recriminé.
Leo ya no estaba interesado en ningún debate literario. Leyó por encima las palabras elogiosas del joven crítico y dejó caer la revista al suelo con un bostezo. Se levantó de la cama y se puso un albornoz. Fuimos al salón para fumar y contemplar la impresionante grisura a través de la ventana. Encendimos cada uno un cigarrillo mientras Leo tiritaba. Yo sufría un absoluto bloqueo de escritor.
– ¿Por qué diablos te has quedado en esta casa de locos? -me preguntó.
– Porque supongo que yo también estoy bastante loco -contesté.
– Podría ser… -dijo Leo-, podrías acabar así si no andas con cuidado.
Me dirigió una de aquellas miradas largas, oscuras y penetrantes con las que cualquiera podía sentirse inseguro y desconcertado.
– Deberías andarte con cuidado, muchacho -dijo dándome unas palmaditas en el hombro-. Sin duda llegarás a ser alguien importante, y deberías tener más cuidado. Hay tantas cosas que no sabes de todo esto…
– Tal vez hay muchas cosas que no quiero saber.
– Pero no podrás evitarlo.
– ¿A qué te refieres? -pregunté-. ¿Qué es lo que no podré evitar?
Leo dio una calada y exhaló el humo por la nariz.
– No lo sé -dijo de forma evasiva-. La locura, quizá. Está por todas partes.
– Pues intentaré protegerme.
– No se puede. Se cuela a través del cemento.
– Todavía me quedan algunos sueños -dije-. Y también atisbo algunos rayos de luz. Pronto será primavera, y van a ocurrir cosas buenas.
Leo resopló, aunque no con absoluta condescendencia.
– ¿Qué clase de rayos de luz?
– Resistencia. Ciudadanos a contracorriente que rechazan aceptar la maldad: punkis que defienden a los kurdos, jóvenes que se enfrentan a los nazis en los institutos de la clase alta de Östermalm, grupos activistas… ¡Joder, siempre hay algo!
Leo se quedó un rato mirando la alfombra persa, en cuyo dibujo se veía un largo y gastado sendero entre las mesas y las butacas del salón hasta la mesita del ajedrez.
– Mmm -dijo en voz baja, asintiendo con la cabeza-. Supongo que siempre hay algo. Pero hay tantas cosas que no ves. Solo se ve lo que se quiere ver…
– ¿Y tú qué quieres ver?
– Siempre es más fácil establecer lo negativo. No necesito utopías para sobrevivir. Puedo permitirme ser pesimista.
– No lo creo. No creo que las utopías sean inalcanzables.
– Has hecho demasiado caso de las palabras de Henry. Todo él es como una gran utopía de ojos azules…
– Pero es completamente inocuo…
– No estés tan seguro. No tienes ni idea de cuántas mentiras y mitos se ha creado a su alrededor.
– Y tampoco quiero saberlo. Siempre me han gustado los mitómanos.
– Algún día lo descubrirás -dijo Leo-. Así que es mejor que estés preparado.
El enorme y oscuro apartamento se llenó con todos los olores de la Semana Santa: desde los brotes frescos de lilas y narcisos hasta el ajo y el tomillo del cordero de Pascua. Seguíamos sufriendo el frío embutidos en nuestros cárdigans Higgins, y sufríamos el interminable Viernes Santo. Sufríamos con Jesús y sufríamos con Leo. Vimos en televisión todas las películas sobre la crucifixión y la resurrección, y en una de las noches más sombrías de la semana emitieron un programa sobre el colega de Henry, el compositor Allan Pettersson.
– Maldita sea, Allan lo ha pasado muy mal -dijo Henry.
– ¿Le conoces? -pregunté.
– Conocer, conocer… -dijo Henry-. Nadie conoce realmente a Allan, pero he estado en su casa un par de veces. Estuvo echándole un ojo a algunas cosas que yo había compuesto. Pero fue mucho antes de que se hiciera popular…
– ¿Y qué le parecieron?
– Bah, Allan es un tipo bastante difícil. No dijo nada en especial.
El programa dejó bastante pensativo a Henry, quien no podía dejar de silbar el plañidero tema para cuerda de la séptima sinfonía. Luego dijo que pensaba escribirle una carta a Allan para decirle que le había parecido un programa muy bueno. Pero enseguida decidió que no lo haría, que no sonaría sincero, no suficientemente auténtico. Era muy difícil mostrarse positivo sin parecer adulador.
Por lo demás, había muy poco que invitara al optimismo en el ambiente. Dábamos vueltas por el apartamento, lanzando suspiros a cual más profundo. Ninguna noche nos sentíamos lo bastante estimulados para salir, y ningún trabajo nos parecía lo bastante interesante para mantenernos alejados del mundo.
Henry propuso que nos diéramos un trago a escondidas, para que Leo no percibiera los vapores etílicos, y sacó del ropero una botella de whisky que estaba a medias. Nos encerramos en la sala de billar y jugamos una insulsa partida en un silencio casi total. De vez en cuando Henry emitía un ruidito para atraer mi atención hacia algunos de sus mejores golpes. Yo no tenía ninguna posibilidad frente a él, y le echaba la culpa al taco. A pesar de la depresión, Henry no había perdido su sentido de la disciplina y el rigor, y cualquiera que lo viera habría creído que se trataba de un hombre que atravesaba su mejor momento: la corbata meticulosamente anudada, el afeitado impecable, la raya perfecta y la americana con algunas arrugas informalmente estudiadas.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Caballeros»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Caballeros» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Caballeros» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.