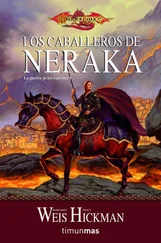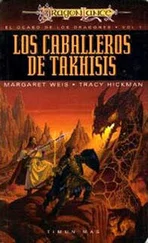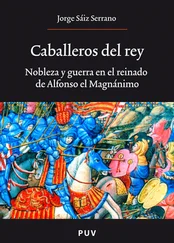Pero la chica parecía totalmente fuera de sí. Sin previo aviso, empezó a dar saltos sobre el hielo al lado del agujero. Saltaba con ambos pies, haciendo toda la fuerza de la que era capaz, arriba y abajo de forma frenética.
– Salta… Salta… -me animaba, resoplando.
Yo tiritaba por el frío, y notaba los zapatos empapados. No tenía intención alguna de saltar como un idiota sobre un suelo helado que, en cualquier momento, podía quebrarse. Me negué a hacerlo, lo cual la puso furiosa y me soltó un bofetón en plena cara.
– All right -dije, y empecé a saltar. Pensé que lo mejor era seguirle la corriente.
Saltamos y pateamos sobre el hielo todo lo que fuimos capaces, y poco a poco pude percibir que la alegría asomaba a su rostro. El crudo frío de la noche hacía que el hielo rechinara entre las grietas. El hielo silbaba y chirriaba, crepitaba y chasqueaba como cuerdas rotas, y el eco se expandía y reverberaba en la lejanía, sobre las montañas y la bahía. La luna proyectaba su luz azulada sobre el hielo, que gritaba y aullaba en su quejumbrosa miseria, y cuando su eco alcanzaba la infinitud bajo el oscuro cielo azul, el aullido de dolor metálico del hielo se hacía de sangre y de carne, de pieles y de vibraciones en gargantas animales: ¡los zorros contestaban al aullido del hielo! Cada vez que el hielo gritaba su tormento y proyectaba su elegíaco eco sobre el paraje, un zorro respondía con un largo aullido. Y cada vez que un zorro respondía, la chica salvaje encontraba más fuerzas para saltar y patear frenéticamente, con lo que el hielo volvía a gritar y los zorros a replicar en aquel diálogo furioso entre la luna, el hielo torturado, la chica demente y los zorros asustados.
Me sentí como si me encontrara al borde del límite de lo que era posible.
Como en una ópera trágica, cualquier relato que se precie debe tener una especie de clou , es decir, un punto culminante o peripeteia , un momento crucial, aunque hoy día prefiera utilizarse un término más popular: clímax. Sin hacer grandes alardes ni esfuerzos para clasificar y estructurar la realidad con la que estábamos luchando en el apartamento de la calle Horn, puedo afirmar que el clou de nuestra historia tuvo lugar durante varios días frenéticos y ajetreados de finales de abril de 1979, año electoral y Año Internacional del Niño.
– ¿Qué hora es? -fue lo primero que dijo Leo Morgan tras su regreso del valle de las sombras de la muerte donde había pasado el último mes.
Henry lo tomó como una señal definitiva de que su hermano se estaba recuperando.
Él y yo habíamos permanecido junto a su cama, observando cómo Leo despertaba gradualmente de su niebla. De vez en cuando, guiñaba los ojos entornados a causa de la molesta luz de un importuno rayo de sol, tras lo cual caía de nuevo en el trance, agotado por el esfuerzo, exento de toda fuerza y vitalidad, su conciencia perdida, inaccesible.
– ¿Qué hora es? -preguntó Leo un día en que estábamos velándole.
Sin tener en cuenta los aspectos metafísicos -quizá había bebido hasta perder la noción del tiempo y el espacio-, Henry le contestó de forma muy concisa:
– Las doce y media del mediodía del veinte de abril de mil novecientos setenta y nueve.
Leo pareció entender la respuesta y soltó un gemido. Se revolvió en la cama hasta ponerse de lado en una postura cómoda y abrió los ojos para mirar la habitación.
– Estás en casa, Leo -dijo Henry con voz alta y clara-. Te hemos traído a casa.
– Mmm… -murmuró Leo. No parecía tener objeciones.
– Has estado bastante mal últimamente -dijo Henry-. Pero ahora ya ha pasado todo. Klasa y yo nos encargaremos de que te recuperes pronto. ¿Verdad, Klasa?
– Pues claro -dije, un poco irritado por el tono de Henry. Sonaba como si le estuviera hablando a un moribundo en un hospital.
El paciente volvió a dormirse enseguida, y Henry y yo regresamos a nuestras ocupaciones en completo silencio, muy despacio y con cuidado de no molestar al convaleciente en su profundo sueño. En cualquier caso, Leo parecía estar en vías de recuperación, y la peor parte del síndrome de abstinencia había pasado con sorprendente facilidad. Había esperado delirios, desquiciamiento, terribles gritos por la noche y cosas así, pero no ocurrió nada de eso.
Habíamos regresado a Estocolmo con los dos náufragos rescatados de la cabaña de verano de Löknäs, en Värmdö. Muy a regañadientes, la chica dejó que la metiéramos en la furgoneta y Leo permaneció tumbado como un gran saco en el asiento de atrás, durmiendo todo el camino. Dejamos al ángel de las tinieblas en la clínica María y desde entonces no hemos sabido nada de ella. Supusimos que la atenderían bien.
Inmediatamente Henry se puso en contacto con el médico de la familia, el doctor Helmers, que se presentó enseguida con una gran batería de inyecciones -vitamina B y otros tratamientos especiales contra la abstinencia- que podrían hacer la vida un poco más soportable tanto para nosotros como para el paciente. El jadeante y resoplante doctor Helmers era el único médico de cabecera que conocía que presentaba el aspecto que debía tener un viejo médico de cabecera. Llevaba gafas bifocales y tenía el pelo canoso y una dentadura perfecta. De sus hombros emanaba un aire de grave autoridad y se manejaba de forma aún vigorosa y flexible para su edad. Naturalmente sabía todo lo que se debía saber acerca de la familia Morgonstjärna; conocía al dedillo las enfermedades de la infancia de los muchachos y fue él quien había estado junto al lecho de muerte de la abuela materna, en el dormitorio que pronto se convertiría en la más distinguida sala de billar del club MMM. El doctor Helmers aseguraba que la anciana había delirado con la luz, como el mismísimo Goethe, cuando la muerte llamaba a su puerta; estaba claro que él también, como hombre muy viajado, muy leído y muy mundano, había sido miembro del club.
El doctor Helmers estaba totalmente de acuerdo en que Leo fuera cuidado y atendido en la casa en la medida de lo posible. No le inspiraban mucha confianza las nuevas formas de terapia y los experimentos de penetración en la psique humana. Leo estaría mucho mejor si recibía la atención esmerada y diligente que un buen hogar podía ofrecerle. No obstante, tal vez la casa de Henry Morgan no fuera un lugar especialmente apropiado para cuidar de un paciente en estado de mutismo o catatonia. Por eso había ocurrido lo que había ocurrido, y en el pasado habían sido precisas un par de estancias en el hospital de Långbro. Pero en esa ocasión en que «solo» se trataba de una cuestión de alcohol, no había discusión posible. Leo se recuperaría y, si la situación se ponía crítica, debíamos llamar al doctor Helmers, en cualquier momento del día o de la noche.
El proceso se desarrolló de forma relativamente indolora. Leo permanecía sumido en su estado de trance, empapado en sudor y delirando de vez en cuando. Sufrió convulsiones, posiblemente algún tipo de espasmos vasculares, pero la cosa no fue a mayores y tras los ataques caía en un profundo sueño, tranquilo y apacible como el de la Bella Durmiente. Al cabo de cuatro días Leo nos preguntó qué hora era, y entonces Henry consideró que lo peor había pasado: Leo había llegado a buen puerto, la tormenta había amainado y los dos celosos cuidadores se podían estrechar la mano y sentirse orgullosos de sus esfuerzos.
– No está mal para ser dos aficionados -dijo Henry.
– No cantes victoria tan pronto… -dije, como el escéptico que era.
– ¡No me hundas! -masculló Henry-. ¡No me deprimas en cuanto empieza a verse la luz!
– Sí, perdona. Lamento haber dicho eso -admití-. Hemos hecho un buen trabajo y tenemos que sentirnos satisfechos.
Читать дальше