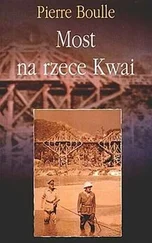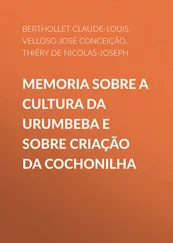A pesar de su sorpresa, ya que no se esperaba una reacción de ese tipo, el coronel Nicholson conservó la calma. Recogió el libro del fango, se enderezó delante del japonés, al que sacaba una cabeza, y le dijo simplemente:
– Teniendo en cuenta las condiciones actuales, coronel Saíto, y dado que las autoridades japonesas no se avienen a las leyes vigentes en el mundo civilizado, nos consideramos libres de toda obligación de obediencia con respecto a ellas. Sólo me queda comunicarle las órdenes que he dado: los oficiales no trabajarán.
Tras pronunciar estas palabras, fue víctima, pasiva y silenciosa, de un segundo asalto, aún más brutal. Saíto, que parecía haber perdido los nervios, arremetió contra él y, de puntillas, comenzó a machacarle la cara a base de puñetazos.
El asunto se ponía feo. Algunos oficiales ingleses rompieron filas y se acercaron con un aire amenazante. Empezaron a escucharse murmullos entre la tropa. Los mandos japoneses gritaron breves consignas y los soldados prepararon sus armas para disparar. El coronel Nicholson rogó a sus oficiales que volvieran a sus puestos y ordenó a sus hombres que conservaran la calma. Pese a la sangre que fluía de su boca, conservaba un aspecto inalterable de superioridad.
Saíto, que se había quedado sin aliento, dio unos pasos atrás e hizo amago de sacar su revólver pero, pensándoselo mejor, desistió. Retrocedió una segunda vez y comenzó a dar órdenes en un tono sospechosamente sosegado. Los guardias japoneses rodearon a los prisioneros y, a base de signos, les ordenaron que avanzaran. Los llevaban en dirección al río, hacia la obra. Se produjeron protestas y varios intentos, más bien simbólicos, de resistencia. Algunos de los hombres interrogaban ansiosamente con sus miradas al coronel Nicholson, y éste les hacía señales de que obedecieran. Desaparecieron rápidamente. Los oficiales británicos permanecieron en sus puestos, enfrente del coronel Saíto.
Este último retomó la palabra, en un tono reposado que inquietó a Clipton. No se equivocaba: unos soldados se alejaron y volvieron momentos más tarde con las dos ametralladoras que anteriormente habían estado colocadas a la entrada del campamento. Las instalaron a derecha e izquierda de Saíto. El temor de Clipton se transformó en atroz angustia. Contemplaba la escena a través del tabique de bambú de su «hospital». Detrás de él se agolpaban unos cuarenta desgraciados cubiertos de heridas supurantes. Varios de ellos se habían arrastrado hasta donde se encontraba el médico, con el fin de observar también la escena. Uno de los enfermos lanzó una sorda exclamación:
– Doctor, no los irán a… ¡No es posible! Ese simio amarillo no se atreverá, ¿verdad? Claro que también el viejo se emperra…
Clipton estaba casi seguro de que el simio amarillo sí se atrevería. La mayoría de los oficiales situados detrás del coronel compartían esa convicción. Ya se habían producido varios casos de ejecuciones masivas durante la toma de Singapur. Era evidente que Saíto había hecho alejar a la tropa para impedir los testimonios comprometedores. Ahora se dirigía a los oficiales en inglés, ordenándoles que cogieran sus herramientas y que se pusieran rumbo al punto de trabajo.
La voz del coronel resonó de nuevo. Declaró que no obedecerían. Nadie se movió de su sitio. Saíto dio otra orden. Los japoneses cargaron las cintas de las ametralladoras, con los cañones apuntando sobre el grupo.
– Doctor -exclamó de nuevo, gimiendo, el soldado que estaba al lado de Clipton-, le digo que el viejo no va a dar su brazo a torcer… No se entera de nada. ¡Hay que hacer algo!
Esas palabras sacaron de su ensimismamiento a Clipton, que hasta ese momento se había sentido paralizado. Era evidente que «el viejo» no se daba cuenta de la situación. No creía a Saíto capaz de llegar hasta el final. Era necesario hacer algo con urgencia, como decía el soldado, había que explicarle que no tenía derecho a sacrificar a veinte personas de esa manera, por testarudez y por amor a los principios, que ni su honor ni su dignidad se verían rebajados por ceder ante la fuerza bruta, como todos los demás habían hecho en los otros campamentos. Las palabras se acumulaban en su boca. Salió entonces precipitadamente del «hospital» y se dirigió a Saíto:
– Espere un momento, coronel. Yo se lo explicaré.
El coronel Nicholson le echó una mirada severa.
– Ya basta, Clipton. No tiene nada que explicarme. Sé muy bien lo que estoy haciendo.
El médico no tuvo tiempo de unirse al grupo. Dos guardias lo interceptaron brutalmente, y lo inmovilizaron. Pero su brusca salida, en cualquier caso, a todas luces hizo reflexionar a Saíto, que ahora se mostraba vacilante. Súbitamente, Clipton exclamó algo, con toda rapidez, que los demás japoneses no comprendieron:
– Se lo advierto, coronel. He sido testigo de toda la escena. No sólo yo, también los cuarenta enfermos del hospital. Le será imposible aducir una revuelta colectiva o una tentativa de evasión.
Era la última carta, si bien peligrosa, que le quedaba. Ni siquiera ante las autoridades japonesas, Saíto hubiera encontrado una excusa con que justificar esa ejecución. Debía evitar todo testimonio británico. Es decir, llevando la lógica hasta sus últimas consecuencias, o hacía masacrar a todos los enfermos, junto con su médico, o bien debía renunciar a su venganza.
Clipton sintió que había ganado temporalmente la partida. Saíto reflexionó durante un buen rato. En realidad, se debatía agónicamente entre el odio y la humillación de la derrota, pero no dio la orden de disparar.
De hecho, no dio ninguna orden a sus súbditos, que permanecieron sentados frente a sus ametralladoras, con las armas apuntando. Así estuvieron un largo rato, demasiado largo, porque Saíto no se resignaba a «perder la cara» al extremo de tener que ordenar la retirada de las piezas de artillería. Pasaron allí una buena parte de la mañana, sin atreverse a moverse, hasta que quedó desierta la zona de concentración de la tropa.
Era un éxito muy relativo y Clipton no se atrevía a especular sobre la suerte que aguardaba a los rebeldes. Se consolaba recordándose a sí mismo que había evitado lo peor. Los guardias llevaron a los oficiales a la prisión del campamento. El coronel Nicholson fue arrastrado por dos coreanos gigantes, que formaban parte de la guardia personal de Saíto, a la oficina del coronel japonés. Ésta consistía en un pequeño cuarto que comunicaba con su estancia privada, lo que le permitía visitar frecuentemente su reserva de alcohol. Saíto se acercó lentamente a su prisionero y cerró con cuidado la puerta. Un momento más tarde, Clipton, que, en el fondo, era una persona de corazón sensible, no pudo dejar de estremecerse al oír el ruido de los golpes.
Tras una paliza de media hora, el coronel fue encerrado en una choza sin catre ni asiento alguno, sin otra opción que tumbarse, cuando se cansaba de estar de pie, sobre el barro húmedo que cubría el suelo. De comida le servían un cuenco de arroz cubierto de sal. Saíto le advirtió que permanecería ahí hasta que se decidiera a obedecerle.
Durante una semana no vio más que el rostro del guardia coreano, una bestia con cara de gorila que todos los días agregaba, de su propia autoridad, un poco de sal a la ración de arroz. El coronel, pese a todo, se esforzaba por tragar varios bocados de arroz, bebía de un sorbo su insuficiente ración de agua y luego se recostaba sobre el suelo, procurando desdeñar sus penalidades. Le estaba prohibido salir de su celda, la cual se había convertido en una cloaca abyecta.
Al cabo de una semana, Clipton consiguió por fin permiso para hacerle una visita. El médico fue convocado previamente por Saíto, en quien pudo adivinar un lúgubre aspecto de déspota angustiado. Daba la sensación de debatirse entre la cólera y la inquietud, algo que intentaba disimular bajo un tono frío.
Читать дальше