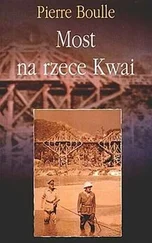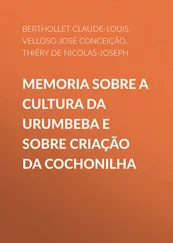– Lo más importante -afirmaba a Clipton, cuando éste le insinuaba que quizá las circunstancias autorizaran una cierta amabilidad por su parte- es que los muchachos tengan la sensación de que están todavía bajo nuestras órdenes, y no bajo las de esos simios. Mientras continúen imbuidos en esta idea, seguirán siendo soldados y no esclavos.
Clipton, siempre imparcial, admitía el buen juicio de estas palabras y los excelentes sentimientos que inspiraban la conducta de su coronel en todo momento.
Los meses pasados en el campo de Singapur se antojaban ahora, a los ojos de los prisioneros, como una era de felicidad. Evocaban esos meses entre suspiros, al considerar su situación actual en esa inhóspita región de Tailandia. Habían llegado allí tras un interminable viaje en tren a través de toda Malasia, seguido de una agotadora marcha a pie en la que, debilitados por el clima y la escasez de alimentos, tuvieron que abandonar, progresivamente y sin esperanza de recuperación, los elementos más pesados y valiosos de su miserable equipamiento. La leyenda ya creada en torno al ferrocarril que debían construir no contribuía precisamente a fomentar su optimismo.
El coronel Nicholson y su unidad fueron desplazados un poco más tarde que el resto. Cuando llegaron a Tailandia, los trabajos ya se habían iniciado. Después de la extenuante marcha, el primer contacto con las nuevas autoridades japonesas fue poco alentador. En Singapur tuvieron que vérselas con soldados que, tras la embriaguez inicial del triunfo y salvo algunas raras manifestaciones de primitiva barbarie, no actuaron de forma mucho más tiránica que cualquier vencedor occidental. Sin embargo, la mentalidad de los oficiales designados para escoltar a los prisioneros aliados a lo largo de todo el ferrocarril parecía bastante diferente. Dichos oficiales se mostraron desde el principio como crueles carceleros, dispuestos a convertirse, a las primeras de cambio, en sádicos torturadores.
El coronel Nicholson y lo que quedaba del regimiento que aún se vanagloriaba de acaudillar fueron acogidos, a su llegada, en un inmenso campamento que servía de escala a todos los convoyes, aunque parte de él estaba ocupado permanentemente por un grupo. Se quedaron poco tiempo, el suficiente para darse cuenta de lo que se exigiría de ellos y de las condiciones de vida que deberían soportar hasta la finalización de las obras. Los pobres desgraciados trabajaban como bestias de carga. Cada uno tenía que cumplir su tarea, una tarea que quizá estuviera al alcance de un hombre robusto y bien alimentado, pero que, impuesta a estos hombres, transformados en penosas criaturas demacradas en menos de dos meses, les obligaba a permanecer en la obra desde el amanecer hasta la puesta de sol y, en ocasiones, hasta parte de la noche. Los numerosos insultos y golpes sobre la espalda que sus guardias les asestaban al menor signo de desfallecimiento habían sembrado el abatimiento y la desmoralización en ellos, y el temor a castigos aún más terribles planeaba constantemente por sus cabezas. Clipton se sentía desolado por el estado físico de la tropa. La malaria, la disentería y el beriberi eran moneda común. El médico del campamento le confesó que temía la aparición de epidemias mucho más graves, sin que el pudiera hacer nada por prevenirlas, ya que carecía de los medicamentos básicos.
El coronel Nicholson frunció el ceño y no hizo el más mínimo comentario. Él no estaba «a cargo» de ese campamento, del que se consideraba más bien un invitado. Al teniente coronel inglés directamente responsable ante las autoridades japonesas solamente le había expresado una vez, su indignación cuando cayó en la cuenta de que todos los oficiales, hasta el grado de comandante, participaban en la obra en las mismas condiciones que sus hombres, es decir, que cavaban la tierra y la llevaban de un sitio para otro como si de simples peones se tratara. El teniente coronel, mirando al suelo, le explicó que había hecho todo lo posible por evitar esa humillación, a la que había cedido únicamente por la amenaza de la fuerza bruta y para evitar represalias que hubieran provocado el sufrimiento de todo el mundo. El coronel Nicholson movió la cabeza con aire poco convencido y se encerró en un altivo silencio.
Permanecieron dos días en ese punto de concentración, el tiempo necesario para que los japoneses les consiguieran algunas miserables provisiones para el viaje y un triángulo de un basto tejido, que se ataba en la zona de los riñones con un cordel y al que los nipones denominaban «uniforme de trabajo»; el tiempo suficiente, también, para escuchar al general Yamashita que, encaramado sobre un estrado improvisado, sable en el flanco y las manos revestidas de guantes color gris claro, les explicó en un deficiente inglés que habían sido puestos bajo su mando supremo por voluntad de Su Majestad Imperial, así como lo que se esperaba de ellos.
La arenga, penosa al oído, se prolongó más de dos horas y resultó tanto o más dolorosa para el orgullo nacional que los insultos y los golpes. Les declaró que los nipones no les guardaban rencor alguno a ellos, que habían sido víctimas de las mentiras de su gobierno. Les afirmó asimismo que serían tratados humanamente, siempre y cuando se comportaran como «zentlemen» [1], es decir, mientras colaboraran sin tapujos y poniendo todo de su parte en aras de la esfera de coprosperidad surasiática. Todos debían mostrar agradecimiento a Su Majestad Imperial, que les concedía la oportunidad de redimir sus errores participando en un objetivo común, la construcción de una vía férrea. Yamashita explicó a continuación que, en nombre del interés general, no tenía más remedio que aplicar una disciplina estricta, y que no toleraría la más mínima desobediencia. La pereza y la negligencia serían consideradas como crímenes. Toda tentativa de evasión sería castigada con la muerte. Los oficiales ingleses serían los responsables ante los japoneses del comportamiento y del afán en el trabajo de sus hombres.
– La enfermedad no será aceptada como excusa -añadió el general Yamashita-. Una dosis razonable de trabajo es excelente para mantener a los hombres en buena forma física. La disentería no puede afectar a una persona que se esfuerza día a día en el cumplimiento de su deber ante el emperador.
Concluyó en un tono optimista, que terminó por enfurecer a su audiencia:
– Trabajen con agrado y ahínco -señaló-. Ése es mi lema y ése ha de ser su lema a partir de hoy. Los que así actúen no tendrán motivo para temer, ni a mí ni a los oficiales del gran ejército japonés, bajo cuya protección se encuentran.
A continuación se dispersaron las unidades, cada una en dirección al sector que les había sido encomendado. El coronel Nicholson y su regimiento pusieron rumbo al campamento del río Kwai, que estaba emplazado bastante lejos, a sólo unas millas de la frontera birmana. El mando le correspondía al coronel Saíto.
Los primeros días en el campamento del río Kwai estuvieron marcados por lamentables incidentes. La atmósfera, ya desde el principio, se reveló hostil y cargada de tensión.
Los primeros problemas tuvieron su origen en una orden del coronel Saíto, según la cual los oficiales habrían de trabajar junto con sus hombres, y en las mismas condiciones que éstos. La medida provocó una reacción, cortés pero enérgica, del coronel Nicholson, que expuso su punto de vista con sincera objetividad, concluyendo que los oficiales británicos tenían como misión el mando de sus soldados y no las labores con palas o picos.
Saíto escuchó su protesta hasta el final, sin manifestación alguna de impaciencia, algo que el coronel interpretó como buen augurio. Acto seguido, Saíto le despachó diciendo que reflexionaría sobre el asunto. El coronel Nicholson regresó rebosante de confianza a la miserable choza de bambú que compartía con Clipton y otros dos oficiales. En ella evocó, satisfecho de sí mismo, algunos de los argumentos empleados para ablandar al japonés. Todos y cada uno de ellos le parecían irrefutables, aunque el principal, a su juicio, era el siguiente: la designación de algunos hombres insuficientemente preparados como mano de obra para la realización de una labor física resultaba insignificante, mientras que el impulso proporcionado por el cuadro competente de mandos podía revelarse inestimable. Por el propio interés de los japoneses y por la eficaz ejecución de la obra, resultaba, por lo tanto, preferible velar por un prestigio y autoridad intactos en dichos mandos, lo cual sería imposible si se vieran obligados a realizar la misma tarea que los soldados. El coronel volvió a acalorarse defendiendo ante sus propios oficiales esta tesis.
Читать дальше