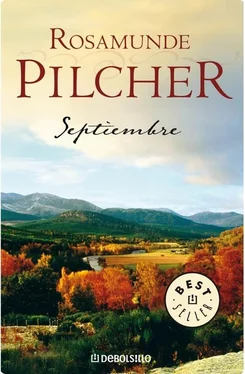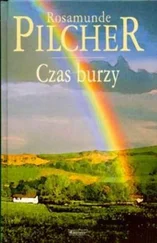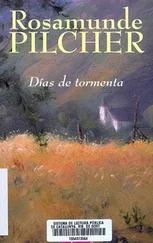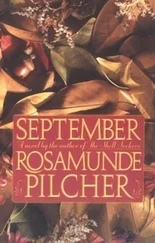Archie reflexionó.
– Excesivamente cualificado.
Los dos hermanos se echaron a reír a la vez. Isobel los observaba moviendo la cabeza ante aquella tonta hilaridad, desconcertada y profundamente agradecida. Hacía años que no veía a Archie de tan buen humor y ahora, sentada a la mesa del desayuno, volvía a ver al hombre atractivo y divertido del que se había enamorado hacía más de veinte años.
Pandora no era la perfecta invitada. Para las cosas de la casa era una absoluta nulidad e Isobel tenía que perder mucho tiempo en hacerle la cama, limpiarle el baño y lavarle y recogerle la ropa. Pero Isobel se lo perdonaba todo porque sabía que el milagroso cambio de Archie se debía a su hermana y ella no podía sino estar agradecida, porque Pandora había devuelto la juventud a Archie y llevado a Croy la risa, como un soplo de aire fresco.
Los integrantes de la expedición a Relkirk fueron presentándose uno a uno. Jeff, después de dar cuenta del enorme desayuno preparado por Isobel, sacó del garaje el “Mercedes” de Pandora y lo llevó a la puerta principal. Isobel, pertrechada de bolsas y de las inevitables listas, se reunió con él. A continuación apareció Pandora, con su abrigo de visón y sus gafas de sol y oliendo a “Poison”.
Era un día de viento, con ratos de sol, y esperaron a Lucilla sin subir al coche. Por fin apareció, acudiendo a los gritos de su padre, que la sacó de casa azuzándola como a los perros. Pero ella dio media vuelta y lo abrazó y lo besó como si no hubiera de volver a verlo y bajó las escaleras corriendo, haciendo ondear al viento su pelo oscuro.
– Perdón, no sabía que estuvierais esperando.
Lucilla vestía unos tejanos viejos y desteñidos, con cortes en las rodillas mal remendados con parches de tela con topos rojos, y una blusa de algodón de mangas de quimono, muy arrugada y muy bordada. El faldón de la blusa asomaba bajo un chaleco de cuero muy cortito, adornado con flecos. Su madre pensó que parecía recién violada por un sioux.
– Cielo, ¿no te cambias?
– Mamá, ya me he cambiado. Son mis mejores tejanos. Me los compré en Mallorca cuando estaba en casa de Pandora.
– ¡Oh! Sí, claro. -Subieron todos al coche-Perdona, Lucilla, claro, que tonta.
Una vez, en Relkirk, después de dejar el coche, el grupo se dividió porque Lucilla y Jeff querían visitar las tiendas de antigüedades y recorrer la famosa calle del mercado.
– Nos encontraremos en el “Wine Bar” a la una -les dijo Isobel.
– ¿Habéis reservado mesa?
– No; no creo que haga falta.
– De acuerdo. Hasta luego. -Se alejaron por la plaza adoquinada. Isobel los siguió con la mirada y vio a Jeff rodear con el brazo los delgados hombros de Lucilla. Le sorprendió el gesto porque el muchacho no le parecía muy efusivo.
– Ya estamos libres -dijo Pandora, con el acento de la niña que acaba de escabullirse de las personas mayores y se dispone a hacer travesuras-. ¿Dónde están las tiendas de ropa?
– Pandora, todavía no me he decidido…
– Vamos a comprarte un vestido para el baile y punto. Y no pongas esa cara de angustia, porque será mi regalo. Te lo debo.
– Pero, ¿no deberíamos ir antes a lo más importante? La cena del viernes y…
– ¿Qué puede ser más importante que un vestido nuevo? Lo más aburrido lo dejaremos para la tarde. Ahora basta ya de remolonear o perderemos toda la mañana. Tú me guías.
– Bueno… está “McKay’s” -informó Isobel, titubeando.
– Nada de grandes almacenes. ¿No hay alguna tienda de lujo?
– Sí, pero no he entrado nunca.
– Pues ya es hora de que entres. Vamos.
Isobel, sintiéndose aturdida y gratamente descarriada, abandonó sus escrúpulos puritanos y la siguió.
La tienda era estrecha y larga, estaba bien alfombrada y llena de espejos y olía a mujer seductora. No había más clientes y cuando entraron empujando la puerta de grueso cristal, se levantó una mujer, que salió a su encuentro desde detrás de un envidiable escritorio de marquetería de pequeño tamaño. Aquella mujer llevaba para trabajar un vestido con el que Isobel hubiera salido a cenar de buena gana.
– Buenos días.
Le explicaron lo que buscaban.
– ¿Qué talla, señora?
– ¡Oh! -Isobel estaba ya azorada-. Me parece que la doce. O la catorce, quizá.
– No, no. -Una mirada profesional la recorrió de arriba abajo. Isobel pensó que ojalá no se le hubieran hecho carreras en las medias-. Es una doce, seguro. Los trajes de noche están aquí, tengan la bondad.
La siguieron hasta el fondo de la tienda. La mujer descorrió una cortina descubriendo hileras de trajes de noche: cortos, largos, de seda y de terciopelo, de reluciente raso, de gasa y de tul, y de todos los colores. La mujer hacía correr las perchas por la barra.
– Todo esto son doces. Si hay algo que le guste en otra talla, podría ajustárselo a la medida.
– No tenemos tiempo -le dijo Isobel. Su mirada buscó los colores más oscuros. Los trajes oscuros resisten el paso del tiempo y admiten las pequeñas reformas. Había uno de raso marrón. Otro de seda nervada azul marino. O quizá negro. Isobel descolgó un modelo de crepé negro con botones de azabache y se volvió hacia el espejo sosteniéndolo delante del cuerpo. Un poco de institutriz… pero le prestaría buen servicio durante años… Intentó leer el precio de la etiqueta, pero no llevaba las gafas.
– Este es bonito.
Pandora ni lo miró.
– Nada negro, Isobel. Ni negro ni rojo. -Pasó varias perchas y se precipitó hacia delante-. Este.
Isobel, que aún tenía en la mano el negro, se volvió y vio… el vestido más bonito que hubiera podido imaginar. Seda salvaje azul zafiro con reflejos negros brillando a la luz como las alas de un insecto exótico. Tenía una falda enorme, con refajo y amplio escote. Las mangas estaban rematadas en el codo con un fruncido de la misma seda, idéntico al que llevaba el borde de la falda.
Isobel, sin atreverse a imaginar siquiera que semejante vestido pudiera llegar a ser suyo, miró el talle.
– Yo no quepo ahí.
– Prueba.
Era como si hubiera perdido la voluntad. Fue metida en un probador y despojada de sus prendas exteriores como una víctima destinada a un sacrificio votivo.
– Cuidado… -Isobel, en bragas y sujetador, se introdujo en la nube de seda susurrante que descendía sobre su persona. Le ajustaron las mangas al brazo… la cremallera…
Isobel contuvo el aliento pero no hubo dificultad, la cinturilla la sujetaba sin asfixiar. La vendedora le arregló los hombros, ahuecó la falda y dio un paso atrás para ver el efecto.
Isobel tuvo la sensación de que la mujer del espejo era otra. Una mujer de otro tiempo, salida de un retrato del siglo XVIII. La falda se arrastraba ligeramente y la rígida seda formaba relucientes pliegues. Las mangas eran muy favorecedoras y el amplio escote ponía de relieve lo mejor que tenía Isobel: sus bien torneados hombros y el nacimiento del pecho.
Isobel trató de ser práctica.
– Me está largo.
– Eso se arregla con unos buenos tacones -rebatió Pandora-. Y el color acentúa el azul de tus ojos.
Isobel vio que tenía razón. Pero se llevó las manos a sus mejillas curtidas.
– Tengo la cara muy estropeada.
– Cariño, es que no llevas maquillaje.
– Y el pelo.
– Yo te peinaré. -Pandora entornó los ojos-. Tienes que llevar joyas.
– Podría ponerme los pendientes de los Balmerino. Los brillantes de lágrima con las perlas y zafiros.
– Claro que sí. Perfecto. ¿Y la gargantilla de perlas de mamá? ¿La tenéis?
– Está en el Banco.
– Esta tarde la sacaremos. Estás preciosa, Isobel. Todos los hombres del baile se enamorarán de ti. No podíamos encontrar nada mejor. -Sonrió a la silenciosa pero satisfecha vendedora-. Nos lo llevamos.
Читать дальше