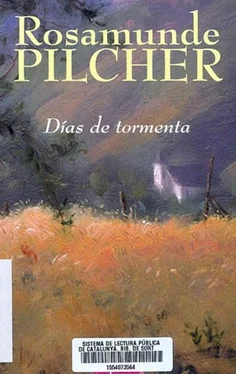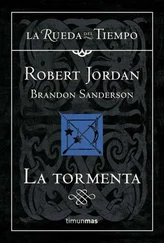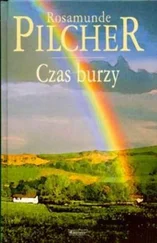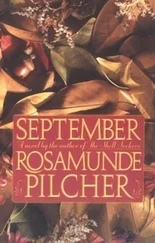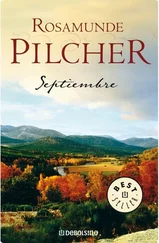No era ni por asomo lo que yo esperaba. Permanecimos sentados en silencio porque no se me ocurrió qué decir, y luego, como si de pronto hubiese tomado una decisión, arrojó el montón de cartas en mi regazo, volvió a poner el motor en marcha y giró el volante para entrar en la mansión.
– ¿Qué haces? -pregunté.
– ¿Tú qué crees? Te llevo a casa, naturalmente.
A casa. A Boscarva. Doblamos la curva del camino y la vi aguardándome. No era pequeña, pero tampoco grande. De piedra gris y cubierta de enredadera, tejado de pizarra gris y un porche semicircular de piedra con la puerta abierta para que entrara el sol; y en el interior, un vislumbre de baldosas rojas, una serie de macetas, y el rosa y el rojo de los geranios y las fucsias. Una cortina se agitaba en una ventana de arriba y salía humo de una chimenea. En el momento de bajar del coche salió el sol de detrás de una nube y, atrapado entre los brazos abiertos de la mansión, guarecida del viento del norte, se puso a caldear el patio.
– Ven conmigo -dijo Eliot y echó a andar delante de mí con el perro pisándole los talones. Cruzamos el porche y accedimos a un vestíbulo revestido de madera e iluminado por la luz que entraba por el ventanal que había en el recodo de la escalera. Me había imaginado Boscarva como una casa del pasado, triste y nostálgica, estremecida por viejos recuerdos. Pero no era así en absoluto. Era vital y vibraba de actividad. Sobre la mesa había papeles, un par de guantes de jardinero y una correa para el perro. Al otro lado de una puerta, de la cocina sin duda, se oía un murmullo de voces y platos. Arriba zumbaba una aspiradora. Y flotaba en el ambiente un aroma que mezclaba el olor de la piedra lavada, de la cera que cubría los suelos antiguos y de los fuegos de leña que se habían encendido con el suceder de los años.
Eliot se detuvo al pie de la escalera y exclamó: «¡Mamá!». Pero como no obtuvo respuesta, sólo el zumbido de la aspiradora, dijo:
– Será mejor que vengas por aquí. -Cruzamos el vestíbulo y a continuación una puerta que conducía a un salón de forma alargada, de techo bajo, de paredes claras y donde el aroma y vistosidad de las flores primaverales ponía una nota de sensualidad. En un extremo, bajo una chimenea de pino labrado y azulejos holandeses, ardía alegremente un fuego recién encendido, y tres ventanas altas con cortinas de seda de color amarillo pálido daban a una terraza embaldosada, más allá de cuya barandilla se podía ver la franja azulenca del mar.
Me detuve en el centro de aquella encantadora habitación mientras Eliot Bayliss cerraba la puerta y decía:
– Bueno, ya estás aquí. ¿Por qué no te quitas el abrigo?
Le hice caso. Hacía calor. Dejé el abrigo sobre una silla, donde quedó colgado como un animal grande y muerto.
– ¿Cuándo has llegado? -dijo Eliot.
– Anoche. Vine en tren desde Londres.
– ¿Vives en Londres?
– Sí.
– ¿Y nunca habías estado aquí?
– No. No sabía nada de Boscarva. No sabía que Grenville Bayliss fuera mi abuelo. Mi madre no me lo dijo hasta la noche anterior a su fallecimiento.
– ¿Y qué pinta Joss en esta historia?
– Bueno… -Era demasiado complicado para explicárselo-. Lo conocí en Londres. Estaba en la estación donde me apeé. Fue pura casualidad.
– ¿Dónde te alojas?
– En casa de la señora Kernow, en Fish Lane.
– Grenville es un anciano. Está enfermo. ¿Lo sabías?
– Sí.
– Creo… respecto a la carta de Otto Pedersen… creo que deberíamos andarnos con pies de plomo. Quizá mi madre sea la persona más indicada…
– Sí, por supuesto.
– Fue una suerte que vieras la carta.
– Sí. Pensé que era probable que escribiera. Pero temía que yo tuviera que daros la noticia personalmente.
– Ahora ya está resuelto. -Sonrió y de repente pareció mucho más joven, a pesar de aquellos ojos de color tan extraño y del pelo espeso y plateado-. ¿Por qué no esperas aquí? Voy a buscar a mamá para explicarle la situación. ¿Quieres un café o alguna otra cosa?
– Sólo, si no es molestia.
– No es molestia. Se lo diré a Pettifer. -Abrió la puerta que estaba detrás de él-. Ponte cómoda.
La puerta se cerró con suavidad y me quedé sola. Pettifer. Pettifer también había estado en la Marina, atendía a mi padre y, a veces, conducía el automóvil. Y la señora Pettifer cocinaba. Eso me había dicho mi madre. Y Joss me había dicho que la señora Pettifer había muerto. Pero en los viejos tiempos se había llevado a Lisa y a su hermano a la cocina y les había preparado tostadas calientes con mantequilla. Había corrido las cortinas para impedir que entraran la oscuridad y la lluvia, y había hecho que los niños se sintieran amados y protegidos.
Inspeccioné la habitación en la que tenía que esperar. Vi una vitrina repleta de tesoros orientales entre los que había objetos de jade y me pregunté si serían las que me había mencionado mi madre. Eché una mirada alrededor, tal vez con la esperanza de encontrar el espejo veneciano y el buró, pero entonces me llamó la atención un cuadro colgado sobre la chimenea y me acerqué para observarlo; había olvidado todo lo demás.
Era el retrato de una joven vestida a la moda de los primeros años treinta, delgada, de pecho liso, con un vestido blanco que le colgaba hasta las caderas, y un cabello negro y corto que ponía al descubierto, con encantadora inocencia, el cuello largo y delgado. La joven estaba sentada en un taburete alto y sostenía una rosa de tallo largo. Pero no se le veía el rostro: no miraba al pintor, sino hacia alguna ventana invisible, hacia la luz del sol. El efecto de conjunto era rosa y dorado, y la luz solar se filtraba por la tela ligera del vestido. Era fascinante.
La puerta se abrió a mis espaldas y me volví con sorpresa en el momento en que un anciano entraba en la habitación, majestuoso, calvo, acaso un poco encorvado, y avanzando con inseguridad. Llevaba gafas sin montura, una camisa rayada, de cuello duro anticuado, y encima un delantal blanquiazul de carnicero.
– ¿Es usted la joven que desea el café? -Tenía la voz profunda y lúgubre, y dado su aspecto sombrío no pude por menos de pensar en un respetable empresario de pompas fúnebres.
– Sí. Si no es mucha molestia.
– ¿Leche y azúcar?
– Azúcar no. Sólo un poco de leche. Estaba mirando el retrato.
– Sí. Es muy hermoso. Se titula La mujer de la rosa.
– No se le ve la cara.
– No.
– ¿Lo pintó mi… el señor Bayliss?
– Oh, sí. Estaba expuesto en la Academia. Pudo haberse vendido más de cien veces, pero el capitán nunca quiso separarse de él. -Mientras lo decía se quitó las gafas con cuidado y me observó con mirada penetrante. Tenía los ojos claros-. Durante un segundo, mientras hablaba, me ha recordado usted a otra persona. Disculpe. Pero usted es joven y ella debe de ser ya una señora mayor. Y su pelo era tan negro como las plumas del mirlo. Eso decía la señora Pettifer: Negro como el ala de un mirlo.
– ¿No se lo ha dicho Eliot? -pregunté.
– ¿Qué es lo que no me ha dicho?
– Habla usted de Lisa, ¿verdad? Yo soy su hija Rebecca.
– Bien. -Volvió a ponerse las gafas con mano insegura. Un leve destello de placer asomó en sus facciones sombrías-. Entonces estaba en lo cierto. No me equivoco con frecuencia en cosas así. -Y se adelantó para tenderme una mano callosa-. Es un verdadero placer conocerla… un placer que jamás creí que tendría. No creí que viniera nunca. ¿Está su madre con usted?
Deseé que Eliot me hubiese facilitado un poco las cosas.
– Mi madre ha muerto. Falleció la semana pasada. En Ibiza. Por eso estoy aquí.
– Ha muerto… -Sus ojos se empañaron-. Lo siento. De veras lo siento. Debería haber vuelto. Debería haber vuelto a casa. Todos queríamos verla de nuevo. -Sacó un pañuelo grande y se sonó la nariz.
Читать дальше