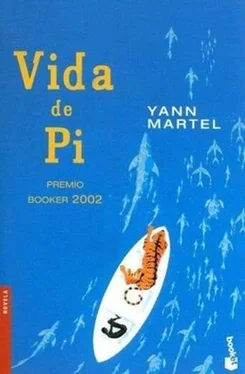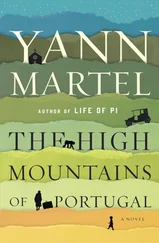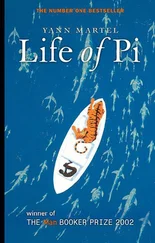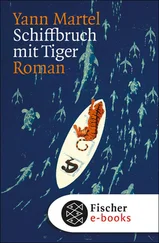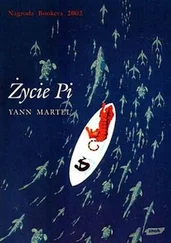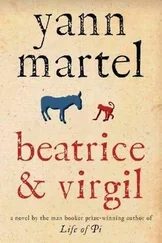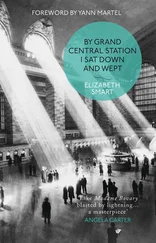Pero aprendí a mi costa que mi padre creía que había un animal aún más peligroso que nosotros, un animal muy común además, que se encontraba en todos los continentes, en todos los hábitats: la temible especie Animalus anthropomorphicus, el animal visto a través del ojo humano. Todos hemos conocido, quizás tenido, por lo menos uno. Es el típico animal «mono», «simpático», «cariñoso», «leal», «feliz» y «comprensivo». Estos animales esperan emboscados en todas las jugueterías y en todos los zoológicos para niños. Hay una infinidad de cuentos sobre ellos. Son la antítesis de los animales «fieros», «sanguinarios» y «depravados» que encienden la ira de los maníacos que acabo de mencionar, que dan rienda suelta a su rencor con bastones y paraguas. En ambos casos, miramos un animal y vemos un espejo. La obsesión de colocarnos en el centro de todo es la ruina tanto de los teólogos como de los zoólogos.
Dos veces aprendí la lección de que un animal es un animal, distantes de nosotros en esencia y práctica. Una vez me la dio mi padre y la otra, Richard Parker.
Era un domingo por la mañana. Yo estaba jugando sólo tranquilamente cuando mi padre nos llamó.
– Niños, venid aquí.
Algo pasaba. El tono de su voz encendió una pequeña alarma en mi cabeza. Tuve que repasarme rápidamente la conciencia. Estaba limpia. Seguro que Ravi se había metido en otro lío. Me pregunté qué habría hecho esta vez. Fui a la sala. Mi madre también estaba allí. Eso no era normal. La disciplina de los niños, igual que el cuidado de los animales, eran asuntos de los que generalmente se encargaba mi padre. Ravi fue el último en entrar. Se le notaba en su cara de criminal que de algo era culpable.
– Ravi, Piscine, hoy os voy a dar una lección muy importante.
– Por favor, ¿quieres decir que es necesario?-interrumpió mamá.
Tenía el rostro colorado.
Yo tragué saliva. Si mi madre, una mujer tan serena, tan tranquila, estaba preocupada, incluso disgustada, quería decir que nos esperaba una buena bronca. Ravi y yo nos miramos.
– Sí, es muy necesario-dijo papá, enojado-. Un día les podría salvar la vida.
¡Salvarnos la vida! Ahora ya no me sonaba una pequeña alarma en la cabeza, sino campanadas, como las de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, bastante cerca del zoológico.
– ¿Pero Piscine? Si apenas tienen ocho años-insistió mamá.
– Es el que más me preocupa.
– ¡Soy inocente!-salté de repente-. Ha sido Ravi, sea lo que sea. ¡Ha sido él!
– ¿Cómo?-dijo Ravi-. Yo no he hecho nada.
Me echó mal de ojo.
– ¡Chitón!-dijo mi padre, levantando la mano.
Estaba mirando a mi madre.
– Gita, ya sabes cómo es Piscine. Está en la edad en la que los niños fisgan en todo y meten las narices donde no deben.
¿Yo? ¿Fisgón? ¿Un metedor de narices? ¡Yo no, yo no! Defiéndeme, mamá, defiéndeme, le supliqué desde mi corazón. Pero ella se limitó a suspirar y a asentir con la cabeza, indicando que podía proceder con el asunto espantoso.
– Venid conmigo-dijo papá.
Salimos tras él, como dos prisioneros a la horca.
Una vez fuera de la casa, nos dirigimos hacia la entrada del zoológico y nos metimos dentro. Era temprano y el zoológico todavía no estaba abierto al público. Los cuidadores estaban ocupándose de sus cosas. Vi a Sitaram, que supervisaba los orangutanes, mi cuidador favorito. Se detuvo a mirarnos. Pasamos de largo las aves, los osos, los simios, los monos, los ungulados, el terrario, los rinocerontes, los elefantes, las jirafas.
Llegamos a los felinos mayores, nuestros tigres, leones y leopardos. Babu, el cuidador, nos estaba esperando. Bajamos por el camino que llevaba a las jaulas. Babu nos abrió la puerta de la casa de los felinos, que estaba en medio de una isla con foso. Entramos. Se trataba de una inmensa caverna oscura de cemento, de forma circular, caliente y húmeda, que olía a orina de gato. A nuestro alrededor había unas jaulas inmensas, divididas por unos barrotes de hierro gruesos y verdes. Una luz amarillenta se filtraba por las claraboyas. A través de las jaulas, veíamos la vegetación de la isla circundante que resplandecía a pleno sol. Las jaulas estaban vacías, menos una: Mahisha, nuestro tigre de Bengala patriarca, una bestia desgarbada y descomunal de doscientos cincuenta kilos, había sido retenido. En cuanto entramos, vino trotando hasta los barrotes y nos lanzó un gruñido profundo con las orejas aplastadas al cráneo y los ojos clavados en Babu. El ruido fue tan fuerte y feroz que creí que vibraba la casa de felinos entera. Me empezaron a temblar las piernas. Me arrimé a mi madre. Ella también estaba tiritando. Se me antojó que hasta mi padre tuvo que detenerse a recobrar el equilibrio. Babu fue el único que no se inmutó ante el arrebato ni la mirada candente que le traspasaba como un taladro. Tenía una confianza probada en los barrotes de hierro. Mahisha se puso a caminar de un lado a otro de la jaula.
Papá se volvió hacia nosotros.
– ¿Qué animal es éste?-nos bramó por encima de los gruñidos de Mahisha.
– Es un tigre-respondimos Ravi y yo al unísono, señalando con obediencia lo que saltaba a la vista.
– ¿Y los tigres son peligrosos?
– Sí, papá, son peligrosos.
– Los tigres son muy peligrosos-gritó papá-. Quiero que entendáis que nunca, bajo ningún concepto, debéis tocar un tigre, acariciar un tigre, meter las manos por los barrotes, ni siquiera acercaros a los barrotes. ¿Está claro? ¿Ravi?
Ravi asintió enérgicamente con la cabeza.
– ¿Piscine?
Yo asentí aún más enérgicamente.
No me quitó los ojos de encima.
Asentí con tanta fuerza que me extraña que no se me hubiera partido el cuello y se me hubiera caído la cabeza al suelo.
Quisiera decir en defensa propia que por mucho que hubiera antropomorfizado los animales hasta hacerles hablar un inglés perfecto, imaginándome que los faisanes se quejaban con acento británico altivo de que se les había enfriado el té y que los babuinos planeaban la huida del asalto a un banco en el tono monótono y amenazador de los gángsters americanos, la fantasía siempre había sido consciente. Disfrazaba a los animales más salvajes en los trajes más mansos de mi imaginación a propósito. Pero nunca me engañé con respecto a la verdadera naturaleza de mis compañeros de juegos. Mis narices fisgonas tampoco eran tan tontas. No sé de dónde sacó la idea mi padre de que su hijo pequeño se moría de ganas de meterse en una jaula con un carnívoro feroz. Pero procediera de donde procediese tan extraña inquietud, y hay que decir que a mi padre le inquietaba alguna cosa, estaba claramente decidido a deshacerse de ella esa misma mañana.
– Ahora os voy a demostrar lo peligrosos que son los tigres-prosiguió-. Quiero que os acordéis de esta lección el resto de vuestros días.
Se volvió hacia Babu y le hizo un gesto con la cabeza. Babu salió. Los ojos de Mahisha lo siguieron y no los quitó de la puerta por la que había desaparecido. Babu volvió al cabo de unos segundos con una cabra con las patas atadas. Mi madre me agarró por la espalda. Los gruñidos de Mahisha se habían convertido en un rugido que le salía de las profundidades de la garganta.
Babu se dirigió a una jaula que había al lado de la de Mahisha, la abrió con llave, entró y la cerró otra vez con llave. Entre las dos jaulas había una trampilla y más barrotes. Mahisha se acercó rápidamente a los barrotes que dividían las jaulas y comenzó a arañarlos con la pata. Aparte de los rugidos, Mahisha estaba haciendo unos ladridos explosivos y entrecortados. Babu dejó la cabra en el suelo; las ijadas le entraban y salían agitadamente, la lengua le colgaba de la boca y los ojos le daban vueltas en la cabeza. Babu le desató las patas. La cabra se puso de pie. Babu salió de la jaula de la misma forma meticulosa que había entrado. Las jaulas tenían dos niveles. Uno estaba justo delante de nosotros y el otro estaba al fondo de todo, a un metro del suelo, y daba a la isla. La cabra se subió como pudo al segundo nivel. Mahisha, que se había olvidado completamente de Babu, hizo un movimiento paralelo dentro de su jaula, un salto fluido y ágil. Se agazapó y permaneció completamente inmóvil aparte de la cola que meneaba lentamente, el único indicio de tensión.
Читать дальше