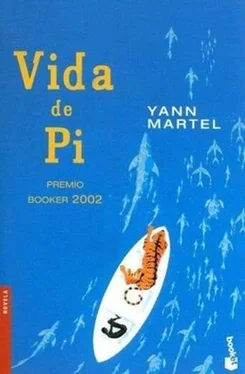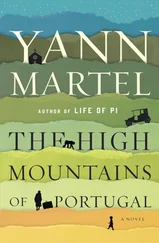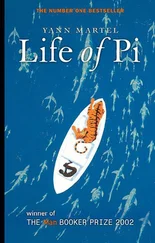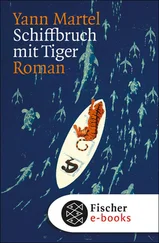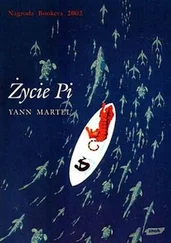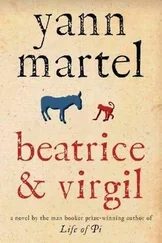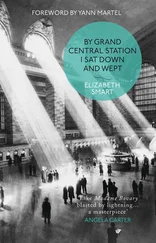Babu cogió la palanca de la trampilla que separaba las jaulas y empezó a bajarla. Previendo un festín, Mahisha se quedó callado. En ese instante oí dos cosas: a papá que nos decía «Nunca os olvidéis de esta lección» mientras miraba la escena con la cara adusta; y a la cabra. Seguro que había estado balando desde el primer momento y sencillamente no la habíamos oído.
Sentía la mano de mamá contra mi corazón, que latía con fuerza.
La trampilla se resistió con unos chirridos agudos. Mahisha estaba fuera de sí, como si quisiera romper los barrotes de un salto. Parecía como si dudara entre quedarse donde estaba, justo donde tenía la presa más cerca pero fuera de su alcance, o bajar al nivel inferior, que estaba más lejos, pero por donde podría acceder a la otra jaula a través de la trampilla. Se levantó y se puso a rugir de nuevo.
La cabra empezó a brincar. Saltó a una altura increíble. No tenía ni idea de que una cabra pudiera saltar tanto. Pero al fondo de la jaula había una pared lisa de cemento.
De repente, la trampilla se deslizó con facilidad. De nuevo se hizo el silencio, roto únicamente por los balidos y el clic-clic de las pezuñas de la cabra contra el suelo.
Un rayo de color naranja y negro se deslizó de una jaula a la otra.
Normalmente, los felinos se quedaban sin comer un día por semana, para simular las condiciones en su hábitat natural. Más adelante, supimos que papá había ordenado que Mahisha no comiera en tres días.
Desconozco si vi la sangre antes de volverme hacia los brazos de mi madre o si la embadurné después, en mi memoria, con una brocha enorme. Pero lo oí todo. Y fue suficiente para ponerme los pelos vegetarianos de punta. Mi madre nos sacó a empujones. Nosotros estábamos histéricos. Ella estaba furiosa.
– ¿Cómo has podido, Santosh? ¡Sólo son niños! Van a quedar marcados el resto de sus vidas.
Tenía la voz acalorada y temblorosa. Vi que se le habían llenado los ojos de lágrimas. Me sentí mejor.
– Gita, mi preciosa, pero si lo hago por su bien. ¿Y si Piscine hubiera metido la mano entre los barrotes un día para acariciar ese pelo naranja tan bonito? Mejor una cabra que él, ¿no?
Hablaba en voz baja, casi susurrando. Parecía contrito. Nunca la llamaba «mi preciosa» delante de nosotros.
Nos habíamos pegado a ella. Mi padre se juntó a nosotros. La lección todavía no había acabado, aunque lo que vino después fue más suave.
Papá nos llevó a los leones y leopardos.
– Una vez había un loco en Australia que era cinturón negro en kárate. Quiso demostrar lo que valía frente a los leones. Perdió. Miserablemente. La mañana siguiente los cuidadores sólo encontraron la mitad de su cuerpo.
– Sí, papá.
Los osos bezudos y los perezosos.
– Un arañazo de estas criaturas de peluche y os sacarán las tripas y las esparcirán por el suelo.
– Sí, papá.
Los hipopótamos.
– Con esas bocas blandas y dulces os aplastarán hasta convertiros en una papilla sanguinolenta. En tierra firme, corren más que vosotros.
– Sí, papá.
Las hienas.
– Las mandíbulas más fuertes del reino animal. No os creáis que son cobardes o que sólo se alimentan de carroña. ¡No es verdad! Te empezarán a comer vivo, si hace falta.
– Sí, papá.
Los orangutanes.
– Tienen la fuerza de diez hombres. Os romperán los huesos como si fueran ramitas. Sé que algunos de ellos os hacían compañía y que jugabais con ellos de pequeños. Pero ahora son grandes y salvajes e imprevisibles.
– Sí, papá.
El avestruz.
– Parece tonto y despistado, ¿verdad? Pues escuchadme bien: es uno de los animales más peligrosos del zoológico. Con una patada os romperá la columna, u os aplastará el torso.
– Sí, papá.
Los ciervos enanos.
– Serán todo lo monos que queráis, pero si el macho lo cree conveniente, arremeterá contra vosotros y os clavará esos cuernecitos como si fueran puñales.
– Sí, papá.
El camello de Arabia.
– Con un bocado baboso os arrancará un pedazo de carne.
– Sí, papá.
Los cisnes negros.
– Con los picos os partirán el cráneo. Con las alas os romperán los brazos.
– Sí, papá.
Los pájaros más pequeños.
– Tienen un pico que os cortaría los dedos como si fueran mantequilla.
– Sí, papá.
Los elefantes.
– El animal más peligroso de todos. Matan a más cuidadores y visitantes que cualquier otro animal del zoológico. Un elefante joven os descuartizará y os pisoteará. Eso mismo ocurrió en un zoológico europeo cuando un pobre desgraciado entró en la casa de los elefantes por una ventana. Un animal mayor y con más paciencia os aplastará contra la pared o se sentará encima de vosotros. Hace gracia, pero pensadlo bien.
– Sí, papá.
– Hay animales que no hemos visto. No os creáis que son inofensivos. La vida se defenderá por muy pequeña que sea. Todos los animales son feroces y peligrosos. Igual no os matan, pero os pueden hacer mucho daño. Si os arañan y os muerden, os esperará una infección hinchada y purulenta, una fiebre altísima y diez días en el hospital.
– Sí, papá.
Llegamos a los conejillos de Indias, los únicos animales aparte de Mahisha que fueron privados de comida por orden de mi padre. La noche anterior la habían pasado en ayunas. Mi padre abrió la jaula. Sacó una bolsa de comida del bolsillo y la vació en el suelo.
– ¿Veis estos conejillos de Indias?
– Sí, papá.
Los animalitos temblaban de debilidad mientras mordisqueaban frenéticos los granos de maíz.
– Bueno, pues…-dijo, agachándose para coger uno-. No son peligrosos.
El resto de los conejillos de Indias se desperdigaron al instante.
Mi padre se rió. Me pasó el conejillo, que no paraba de chillar. Quiso acabar la lección con una nota alegre.
El conejillo descansaba tenso en mis brazos. Era uno de los pequeños. Me dirigí a la jaula y lo bajé con cuidado hasta el suelo. Se fue corriendo a su madre y se acurrucó a su lado. El único motivo por el que aquellos conejillos de Indias no eran peligrosos, es decir, que no nos iban a sacar sangre con los dientes y las garras, era porque estaban prácticamente domesticados. Si no, coger un conejillo de Indias salvaje con las manos sería como coger un cuchillo por la hoja.
La lección había terminado. Ravi y yo nos enfurruñamos y le hicimos el vacío a papá durante una semana. Mamá también lo desatendió. Cada vez que pasaba por el foso de los rinocerontes, se me antojaban cabizbajos y apenados por la pérdida de uno de sus queridos compañeros.
Pero ¿qué puedes hacer si quieres a tu padre? La vida sigue y te mantienes lejos de los tigres. Excepto que ahora, habiendo acusado a Ravi de un crimen no especificado que no había cometido, yo estaba poco menos que muerto. En años posteriores, cada vez que tenía ganas de aterrorizarme, me susurraba.
– Ya verás cuando estemos solos. ¡Tú serás la próxima cabra!
Conseguir que los animales se acostumbren a la presencia de seres humanos es el verdadero meollo del arte y la ciencia de dirigir un zoológico. El objetivo clave consiste en reducir la distancia de huida de un animal, es decir, la distancia mínima que un animal pondrá entre sí mismo y el enemigo percibido. A un flamenco en libertad no le importunarás siempre que te mantengas a más de doscientos setenta y cinco metros. A la que cruces esa línea, el ave se pone tensa. Si te acercas todavía más, conseguirás una reacción de huida que no cesará hasta que vuelva a establecerse el límite de doscientos setenta y cinco metros, o hasta que al flamenco le fallen los pulmones y el corazón. Distintos animales tienen diferentes distancias de huida y las calculan de maneras distintas. Los felinos observan, los ciervos escuchan, los osos huelen. Las jirafas permitirán que te mantengas en un radio de hasta veintiocho metros si vas en automóvil, pero echará a correr si estás a menos de ciento treinta y siete metros a pie. Los cangrejos violinista salen disparados cuando te acercas a más de nueve metros, los monos aulladores se agitan en sus ramas cuando estás a dieciocho y los búfalos africanos reaccionan a los setenta.
Читать дальше