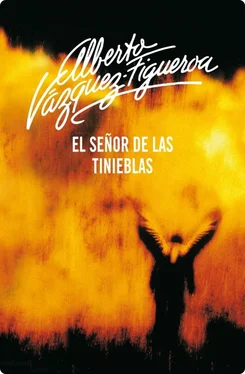— ¿De fuera?
— Exactamente.
— ¿Cómo?
— Por el único camino que ha tenido para acceder a un lugar tan recóndito como pueda ser el hígado, el páncreas o el cerebro: a través de la sangre, que es el «vehículo conductor» capaz de llegar a cualquier rincón del cuerpo humano… ¿Me sigue?
— Le sigo.
— Imaginemos entonces que la solución estuviera, no en el «elemento perturbador», sino en ese «vehículo conductor». Si analizamos hasta las últimas consecuencias la sangre de ese murciélago tal vez estemos en disposición de descubrir por qué razón nunca se convierte en «vehículo conductor», sino que por el contrario actúa como una especie de policía que impide que las células reciban la perniciosa orden de empezar a multiplicarse de un modo descontrolado. — El español observó fijamente a su interlocutor al añadir con marcada intención —: Si eso fuera así, ¿qué es lo que habríamos conseguido?
— Una curación definitiva, o al menos, una vacuna perfecta.
— ¡Usted lo ha dicho! Y a la vista de ello recapacite y considere si valdría o no la pena emplear, no ya esos diez millones de dólares, sino hasta el último centavo de la fortuna de su jefe, en confirmar que pudiera ser así.
— ¡Naturalmente que vale la pena!
— ¡Pues no se hable más y pongámonos manos a la obra! Quiero qué me traiga el mejor microscopio y el mejor instrumental que sea capaz de encontrar, y quiero que telefonee a mi mujer y le diga que la echo mucho de menos, pero que no pienso volver hasta que todo esto haya acabado. Quiero que haga un montón de cosas volando a través de esas acojonantes montañas, pero quiero y le exijo, sobre todo, que mantenga la boca cerrada sobre cuanto le he contado… ¿Me da usted su palabra?
— La tiene.
— ¿Es hombre de fiar?
— Supongo que sí, pero si así no fuera le juro por mi vida que este caso lo sería, y si no cumplo mi palabra pido a Dios que me estrelle contra las nieves del Antisana.
— Y si no lo hace él seré yo quien le rompa la crisma, porque de lo que puede estar seguro es de que si alguien se entera antes de tiempo de lo que pretendemos, se apresurará a patentar todo lo patentable referente al Señor de las Tinieblas, con lo que el día de mañana se hará inmensamente rico especulando con la salud de millones de desgraciados.
— ¿Pueden hacerlo?
— Los multinacionales farmacéuticas pueden hacer lo que quieran si intuyen que van a obtener beneficios, porque lo que en verdad les importa no es que exista gente sana, sino que exista gente enferma que se convierta en sufridos clientes. — Abrió las manos en un gesto que denotaba evidencia al inquirir —: Explíqueme para qué sirve un medicamento si no existe un paciente.
— Nunca se me hubiera ocurrido pensar en ello.
— Pues ya va siendo hora de que lo piense porque si conseguimos un remedio o una vacuna contra el cáncer le vamos a evitar terribles sufrimientos a millones de
personas, pero al mismo tiempo vamos a perjudicar a gente muy poderosa.
— ¿Les cree capaces de intentar interferir en su trabajo?
— Les conozco desde que ingresé en la universidad y créame si le digo que a muchos de ellos les creo capaces incluso de atacar judicialmente al gobierno sudafricano por el simple hecho de que intentaba abaratar los precios de los fármacos necesarios para combatir la plaga de sida que está padeciendo.
— Algo he leído sobre eso — admitió el piloto.
— Pues imagínese lo que serían capaces de hacerle a un incordiante doctorcillo desconocido quienes estaban dispuestos a pleitear hasta las últimas consecuencias con tal de conseguir que miles de inocentes murieran entra espantosos dolores antes de admitir una rebaja en sus márgenes de beneficios.
— ¿Y usted piensa joderlos?
— Todo lo que esté en mi mano.
— ¡En ese caso cuente conmigo!
— Pues empiece a calentar motores porque en diez minutos le proporcionaré las instrucciones completas por escrito. Necesito que esta misma noche hasta el último gato que pueda sernos de utilidad se ponga en movimiento. — Le observó de medio lado al añadir —: Por cierto… ¿cuál es su tipo de sangre?
— Ya me extrañaba que no me lo hubiese preguntado. El mismo que la de don Horacio. Creo que le he cedido más de diez litros en los últimos meses.
— Pues antes de irse túmbese en ese camastro y remangúese la camisa.
El otro obedeció con gesto de resignación al tiempo que comentaba entre dientes:
— Empezaba a sospechar que en este maldito lugar no todos los vampiros vuelan. — Alzó la mano en señal de advertencia al puntualizar —: No se ensañe que me espera un largo viaje a gran altura y luego me dan vahídos.
— No se preocupe… Pero almuerce antes de irse.
Cuando, años más tarde, Bruno Guinea intentó recordar lo acontecido durante los confusos días que siguieron a la marcha de Nika Poliakov, se vio obligado a reconocer que le resultaba casi imposible ordenar sus ideas, puesto que cabía asegurar que aquellas semanas habían constituido una especie de enloquecido carrusel que le inclinaban a imaginar que en lugar de encontrarse en un tranquilo y perdido rincón de la selva ecuatoriana, se desesperaba cavando en mitad del desierto, a punto de sacar a la luz la momia del más antiguo y poderoso de los faraones.
Pero la fabulosa tumba repleta de misteriosos y maravillosos objetos de oro y diamantes no acababa de hacer su aparición.
Presentía que la tenía muy cerca, casi al alcance de la mano, pero una y otra vez se le escurría como la arena entre los dedos, dado que, pese a lo que en un principio había supuesto, la ansiada respuesta a todas sus preguntas no parecía esconderse en la sangre del Señor de las Tinieblas.
Cierto que dicha sangre era perfecta, y cierto también que regeneraba la de Horacio Guayas o la de cualquier otro ser humano o animal al que atacase, pero por más que la hubiese analizado de todas las formas y maneras conocidas y por conocer no advertía en ella elemento diferenciador alguno que le permitiera asegurar, sin miedo a equivocarse, que aquélla era la fórmula mágica que con tanto empeño andaban buscando.
Noches en claro y días en oscuro.
Desconcierto.
Esperanzas y desesperanzas consciente de la importancia del tema, por lo que hubo momentos en los que estuvo a punto de invocar al mismísimo Satanás suplicándole que acudiera en su ayuda, plenamente consciente de que cada día que pasaba era un día en el que cientos de personas fallecían víctimas de una dolorosa enfermedad que supuestamente estaba a punto de ser abolida.
¿A qué se debe tan cruel capricho si resulta evidente que ya me he dado por vencido? — se preguntaba—. ¿Qué necesidad existe de regodearse hasta tal punto en la victoria, cuando hace ya tiempo que he admitido mi derrota?
Con demasiada frecuencia suele ocurrir que un corredor de maratón desfallece en el instante de penetrar en el estadio, derrumbándose durante la última vuelta del recorrido tras haber soportado cuarenta kilómetros de dura lucha, y existe la creencia de que el simple hecho de vislumbrar la meta bloquea la mente impidiendo que se envíen nuevas órdenes a las piernas.
De igual modo, el Cantaclaro se sentía cada noche a punto de desfallecer tras haberse destrozado los ojos espiando a través del microscopio, siempre a la caza y captura de una proteína o una enzima que no hubiera visto nunca con anterioridad.
— ¡Paciencia! — le repetía una y otra vez el animoso Horacio Guayas que cada mañana amanecía más fuerte y más animoso—. Tenga paciencia porque resulta evidente que ya ha ganado esta batalla.
— Es posible que la haya ganado, pero aún no he ganado la guerra — le respondía el español—. Y lo peor del caso es que ni siquiera sé cómo he ganado esta batalla. Tengo la extraña impresión de estar dando la respuesta correcta a un problema del que ni tan siquiera conozco el enunciado.
Читать дальше