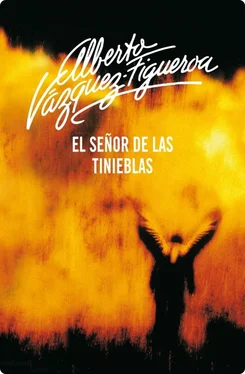— ¿Qué le ocurre? — quiso saber.
— Que continúo sin entender nada… — fue la casi inaudible respuesta.
— ¿Nada de qué?
— Nada de nada… — El español hizo un significativo gesto hacia la colección de tubos de ensayo y cristales enrojecidos que se alineaban junto al microscopio al puntualizar—. Es la sangre más increíble que haya analizado nunca. Contiene la cantidad exacta de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que hipotéticamente debería contener la sangre de un hombre joven, fuerte y con una salud a prueba de bomba… Más fluida, eso sí, pero absolutamente perfecta.
— ¿Y eso qué significa?
— Que al pasar por el tubo digestivo de ese bicho ha experimentado una inexplicable transformación, puesto que, dado el tamaño del charco resulta evidente que se trata de la sangre de Horacio Guayas.
— ¿Y eso es bueno o es malo?
— Bueno… — fue la respuesta—. Evidentemente muy bueno, ya que me reafirma en la idea de que el Señor de las Tinieblas es en realidad una máquina de purificar sangre a una velocidad inconcebible… — Alzó el rostro hacia su interlocutor—. Necesito que atrape a esos dos… — dijo—. Quiero estudiarlos a fondo.
— Eso está hecho… ¿Qué va a pasar con Guayas?
— No tengo ni idea.
— ¿Cuánto tiempo cree que sobrevivirá? — quiso saber el ecuatoriano.
Su interlocutor optó por encogerse de hombros al replicar:
— ¿Y qué quiere que le diga…? En su estado, y a la vista de la sangre que ha perdido, ya debería estar muerto, pero empiezo a llegar a la amarga conclusión de que todo cuanto he estudiado durante todos estos años ha sido una pérdida de tiempo, puesto que la naturaleza continúa ocultando secretos que van mucho más allá de lo que somos capaces de imaginar… — Se volvió hacia la ventana y señaló con el dedo al exterior—. Hace un rato observaba cómo un colibrí libaba de esa flor y no podía por menos que preguntarme de dónde sacaba la energía suficiente como para mantenerse suspendido en el aire agitando las alas millones de veces al día… — Chasqueó la lengua como si él mismo se admirase de la magnitud de su ignorancia—. En este viaje he visto tantas cosas que empiezo a creer que hasta ahora no había aprendido a mirar.
— Confío en haber contribuido en algo a que entienda nuestro pequeño mundo andino desde otra perspectiva.
— Todo y todos han contribuido… — admitió Bruno Guinea—. Y a menudo me asalta la impresión de que me han colocado ante los ojos un enorme diamante de muchas caras a través del cual veo las cosas de cien modos distintos. La imagen se distorsiona pero de alguna forma esa misma distorsión permite que mi cerebro se haga una idea mucho más clara de cuál es la auténtica realidad.
— ¡Vaina…! — se lamentó el guaquero—. Cada vez que habla usted con tanta sanguaraña me deja alelado.
— ¿Y eso qué es?
— ¿«Sanguaraña»? — repitió el otro—. Es una forma de decir las cosas con tal cantidad de adornos y circunloquios que al final te quedas sin saber si te están preguntando la hora o mentando a la madre.
— Le juro que no le he mentado a la madre… — puntualizó muy serio Bruno Guinea.
— Pero tampoco me ha preguntado la hora… — replicó humorísticamente Galo Zambrano—. Aunque la culpa es mía por meterme en camisas de once varas y preguntar sobre cosas que están fuera de mis entendederas. La gente se muere cuando suena la corneta que le llama a morir, y ésa ha sido siempre una corneta desmadrada. El pobre Ollanta era uno de los tipos más fuertes y saludables que he conocido pero ya está bajo tierra, mientras que Horacio Guayas siempre fue un cholito esmirriado por el que nadie daba un chavo, pero lleva meses aferrado a un hilo de vida como a un clavo ardiendo.
— Pues tengo la amarga impresión que lo que quedaba de ese hilo, se quebró.
Al poco regresaron juntos a la iglesia donde permanecieron un largo rato a los pies de la cama observando, en silencio, cómo el «esmirriado cholito» boqueaba angustiosamente como un pez que llevara excesivo tiempo fuera del agua.
Era una muerte más; una de los cientos de muertes semejantes a las que el Cantaclaro se había visto obligado a asistir día tras día a lo largo de su dilatada carrera profesional, pero a las que jamás conseguiría acostumbrarse.
El rico platanero se apagaba como se apaga el eco de una voz lejana que ha rebotado ya contra demasiadas montañas, y lo único que quedaba por hacer era rogar a Dios para que su angustioso final fuera lo más dulce posible.
Muy arriba, apenas visibles en un inaccesible rincón de la techumbre, dos diminutos bultos oscuros colgaban cabeza abajo.
Una rata cruzó sin prisas por lo que en otro tiempo debió ser la base del altar.
Tal como el propio Horacio Guayas afirmara, cualquier lugar era malo para morir, pero aquel seguía siendo el peor imaginable.
Especialmente cuando la muerte tardaba tanto en llegar.
Al cabo de un par de minutos cesaron los estertores.
Se hizo el silencio.
Fuera ladró un perro.
Bruno Guinea y Galo Zambrano observaron la cama con la máxima atención y al poco intercambiaron una mirada que parecía más bien una muda pregunta.
Al fin el primero se decidió, avanzó un par de metros, se inclinó sobre el paciente y le colocó el dorso de la mano sobre la yugular.
Casi al instante Horacio Guayas abrió los ojos, observó al hombre que se inclinaba sobre él, alzó la vista al techo y muy suavemente musitó:
— Tengo hambre.
Un gran tazón de caldo fue todo lo que se sintió capaz de ingerir, pero lo hizo con ansia, y ello constituía al parecer un triunfo y un placer en la amarga existencia de alguien que llevaba meses sin disfrutar ni de triunfos, ni de placeres.
Al concluir, se recostó en la cama, observó con inquietante fijeza a Bruno Guinea que se había acomodado en un destartalado banco de madera, e inquirió secamente:
— ¿Qué significa esto?
El interrogado se limitó a encogerse de hombros al tiempo que replicaba con absoluta naturalidad:
— Sinceramente no lo sé.
— ¿Me queda alguna esperanza de vida, o se trata únicamente de esa corta mejoría que según dicen precede al momento final?
— Admito que he asistido a muchas de esas digamos «mejorías terminales» — fue la desganada respuesta—. Pero he de reconocer que las circunstancias eran muy diferentes. — El tono de voz del español evidenciaba que trataba de evitar comprometerse en exceso cuando aventuró —: Lo que en realidad importa, es que resulta indiscutible que en este caso han intervenido elementos externos.
— ¿Los murciélagos? — ante el mudo gesto de asentimiento Horacio Guayas insistió —: ¿Cree que les debo a ellos esta sensación de mejoría?
— ¿A quién si no?
— ¿Y por qué razón?
— Aún no lo sé.
— ¿Y cuánto tiempo tardará en averiguarlo?
— Constituiría una irresponsabilidad por mi parte responder sin tener ni la más remota idea de cuánto tiempo puede llevarme descubrir cuál es el elemento que permite que el metabolismo de ese animal se comporte tal como parece ser que se comporta — admitió el Cantacla-ro al tiempo que alzaba el rostro hacia las manchas oscuras que permanecían completamente inmóviles en el techo. Al poco, y tras chasquear la lengua en lo que constituía casi un gesto de incredulidad, insistió —: No cabe duda de que esas bestias guardan un valioso secreto, pero me siento como si tras haber descubierto el arcón del tesoro, no encontrara la llave del candado.
— ¡Pues búsquela!
— Hago cuanto está en mi mano.
— Eso no basta — le hizo notar el enfermo recuperando en parte el tono del autoritario hombre de empresa que fuera tiempo atrás—. En un caso como éste, y no me estoy refiriendo concretamente a mi propia vida, aunque en el fondo sea la que más me importa, no es suficiente con hacer lo imposible. — Se irguió apenas para mirarle directamente a los ojos e insistir —: Es necesario ir muchísimo más allá para conseguir arrancarle el secreto a esos animalejos. Desde este mismo momento dispone de diez millones de dólares.
Читать дальше