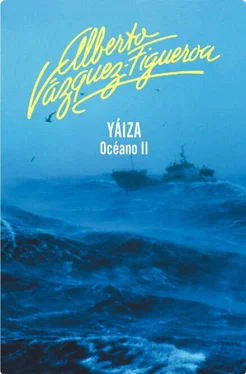Yaiza negó convencida:
— No falló. Alguien desvió la bala.
Los bizcos ojos se clavaron en ella, tratando de averiguar el sentido de unas palabras que le sonaron extraсamente.
— ¿Qué has querido decir? — inquirió al fin.
— Que a usted no le matan las balas.
— ¡Chiquita pendejada!
— ¿Es que no lo sabía?
— ¿Saber qué? ¿Que no me matan las balas? — El menor de los Galeones agitó la cabeza divertido—. ¡Aguaita que el plomo le pesa igual en el cuerpo a todo el mundo! ¡Ni que el primer baсo me lo hubieran dado con el «cariaquito morao de la suerte»!
Ella no dijo nada; ese silencio suyo tuvo la virtud de inquietar a Ramiro Galeón más que cualquier argumento, y por su memoria pasó el recuerdo de una infausta noche en un «botiquín» de Puerto Nutrias en la que dos de sus hermanos y tres llaneros cayeron acribillados sin que a él las balas le tocaran, o el amanecer cerca de Mata — Azul en que el sargento Quiroga les tendió una emboscada de la que resultaron siete heridos y cuatro difuntos, sin que a él tampoco acertaran a darle.
Agitó con un brusco gesto la cabeza.
— ¡Pendejadas! — masculló.
Pero ella continuó absorta y eso le desbarató los nervios.
— Pendejadas — repitió—. ¿Por qué razón no habrían de acertarme las balas…? — quiso saber.
— Probablemente porque su destino sea otro.
— ¿Cuál?
— Que lo mate un rayo.
— ¡Putísima madre! — El bizco cruzó los dedos y tocó repetidas veces uno de los troncos de la balsa—. ¡Vaina de carajita para joderle la vida a un cristiano! Mejor te callas.
— Como quiera.
Enmudeció de nuevo sumida en la contemplación del monótono paisaje que parecía complacerse en repetirse una y otra vez a sí mismo, como si la imaginación del Creador se hubiera agotado y aquél fuera el fin del mundo, y el menor de los Galeones la observó perplejo, preguntándose las razones por las que aquella sorprendente criatura había logrado descubrir que únicamente los rayos le asustaban.
— Tú no eres normal, ¿verdad? — inquirió por último con un notable esfuerzo—. ¿No eres como el resto de la gente?
— ¿Por qué no habría de serlo?
— Por las cosas que dices. Y por las que haces. — Se diría que estaba tratando de leer sus pensamientos—. El día de los toros… — aсadió—. Cuando murieron mis hermanos. Sabías lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto?
— Al principio, no. Luego, cuando estuve cerca, sí.
— ¿Cuándo apareció el hombre?
Yaiza se sorprendió:
— ¿Lo vio?
El otro negó con un gesto.
— No. No lo vi, aunque más tarde me pareció recordar que lo había visto… ¡Guá! Ni yo mismo me aclaro. — Escupió con rabia al río—. ¿Lo vi o no lo vi? ¡Qué sé yo! Todo esto es un mierdero. — Hizo una pausa—. ¿Quién era?
— Mi padre.
— ¿De dónde salió?
— No lo sé.
— ¿Dónde está ahora?
— Murió el aсo pasado.
Ramiro Galeón clavó la pértiga, empujó el «bongó» hasta vararlo en la orilla más próxima y saltó a tierra, donde comenzó a darle patadas a las tortugas que encontró a su paso.
— ¡Vaina! ¡Vaina! ¡Vaina! — exclamó una y otra vez como si de esa forma consiguiera descargar la tensión que le dominaba. Luego se volvió a Yaiza, que permanecía inmóvil, y le apuntó con un dedo—. De mí no te burlas, ¿me oyes? — le advirtió—. De mí no se burla una carajita como tú, porque del primer bofetón te arranco la cabeza. — Lanzó un resoplido e hizo un supremo esfuerzo para calmar sus nervios—. ¿Qué es eso de que tu padre murió el aсo pasado? ¿Crees que nací pendejo?
Ella se limitó a encogerse de hombros.
— Si no quiere, no lo crea; pero mi padre se ahogó el aсo pasado cuando veníamos hacia América.
— ¿Y quién era el que yo vi?
— Usted sabrá. ¿Era muy alto?
— Sí.
— ¿Vestía pantalones y camisa de dril?
— Sí. Creo que sí.
— Entonces era mi padre — replicó ella con naturalidad—. Y probablemente por eso se espantaron los toros.
El estrábico tomó asiento, cruzó las piernas y comenzó a juguetear con la arena húmeda como si le fascinara verla correr entre los dedos. Luego, sin alzar los ojos inquirió, como si le avergonzara hacerlo:
— Dime: ¿Eres acaso «Camajay — Minaré»?.
— ¿Quién…? — se sorprendió ella.
— «Camajay — Minaré», la dioisa de las selvas que ha vuelto a la tierra.
— ¡Qué tontería! ¿Cómo se le ocurre una cosa semejante?
— La gente lo dice. Aseguran que «Camajay — Minaré» ha regresado. — Hizo una pausa y le miró de frente—. Y el otro día Cándido Amado mató a un «guaica» que venía en su busca.
— ¿Qué es un «guaica»?
— Un salvaje del Alto Orinoco.
Yaiza recordó al indio de enorme arco y larguísimas flechas que a menudo cruzaba como una sombra por sus sueсos sin detenerse jamás en su eterno vagar por la llanura. No se parecía a los tristes «cuibás» o «yaruros» de la sabana, y siempre le había llamado la atención su porte y su altivez, aunque jamás habían intercambiado una sola palabra, y podría pensarse que el indio ni siquiera podía verla.
Cuando habló de nuevo resultó evidente que deseaba desviar la conversación del tema de «Camajay — Minaré».
— Usted es la primera persona que ve algo de lo que yo veo — dijo—. ¿Nunca le había ocurrido antes?
— ¿Qué? — se sorprendió él—. ¿Ver muertos? — Agitó la cabeza con brusquedad, casi sacudiéndola para desechar un mal pensamiento—. No, desde luego, y Dios no lo permita. A menudo sueсo con mi madre y la veo tan clarita como te estoy viendo ahora, pero supongo que eso le pasa a cualquiera.
— ¿Y nunca presintió que iba a ocurrir una desgracia?
— Únicamente cuando a mi hermano Goyo le brillan los ojos. ¡Guá! — exclamó, admirado—. Cuando Goyo se despierta, con los ojos como pepas de oro refulgiendo en el fondo de un río, engraso el rifle, porque estoy seguro de que se forma algún mierdero. Al poco se le encrespa el pelo y es mismamente como los gatos que presienten el terremoto o la tormenta. Ese día hay difuntos.
— Pero por lo que tengo oído, estando su hermano cerca, lo raro es que no los haya.
— Es el destino. Hay quien va por el mundo y siempre encuentra dinero. Otros encuentran mujeres, y otros enfermedades. Goyo encuentra gente con ganas de morirse de repente. — Rió divertido—. Y él los ayuda. — Se puso en pie y lanzó una larga mirada al cielo cada vez más oscuro y encapotado—. Va a caer «piazo palo de agua» — seсaló—. Y nos vamos a enchumbrar hasta los tuétanos. — Indicó sus alforjas sobre el «bongó»—. Si tienes hambre, come algo, y si quieres dormir puedes hacerlo cuanto quieras porque no me pienso detener hasta el Arauca.
— ¿A dónde me lleva?
— Lejos.
— ¿Dónde? — insistió ella, decidida a no subir a la balsa si no recibía una respuesta.
Ramiro Galeón la observó unos instantes, dudó, pero al fin replicó escuetamente:
— A casa de mi hermano.
Fue un viaje largo y especialmente monótono. Agua arriba y agua abajo; agua en el cielo y agua sobre la tierra, y como única variante una orilla que era siempre la misma, como si aquél no fuera un río, sino una pescadilla que se mordiera la cola y estuvieran condenados a realizar una y mil veces idéntico itinerario, porque si el Llano era de por sí infinito en verano, se estiraba en invierno semejando una masa de pan humedecida que se desparramara más allá de sus límites, convirtiéndose en una plasta acuosa, deslavazada, y sin forma.
Todo era fangoso y gris, y hasta los «coro — coros» parecían haber perdido el brillo de su rojo plumaje, como si el mundo de colores violentos, que meses atrás refulgía bajo una luz cegadora, se hubiera deteriorado al igual que una vieja fotografía para transformarse en un manoseado daguerrotipo de imprecisos contornos.
Читать дальше