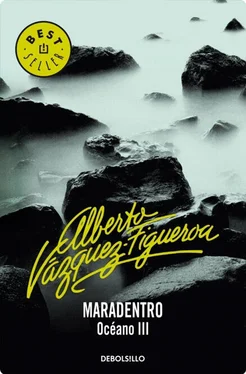— Un „shabono“ „guaica“ — señaló el húngaro —. Sólo ellos levantan este tipo de construcciones, aunque debe hacer por lo menos dos años que no lo habitan. — Hizo un rápido cálculo girando la vista a su alrededor y añadió —: Aquí vivirían unos cincuenta o sesenta individuos.
— ¿Por qué se fueron?
— Probablemente se les agotó el platanal. Los indios cada cinco o seis años siembran otro, y cuando empiezan a dar cosecha construyen un nuevo poblado.
— ¿Lejos?
— Lo dudo. Cada grupo de familias suele habitar un territorio muy determinado, y no acostumbran a abandonarlo para no invadir el de los vecinos e iniciar una guerra. No creo que se encuentren a más de un día de distancia… — Lanzó un hondo suspiro de resignación —. ¡Bien! — exclamó —. De ahora en adelante todo depende de ellos. De ese río hacia acá ningún „racional“ ha pisado nunca estas tierras.
— ¿Estás seguro? — quiso saber Sebastián.
— Tanto como de que soy lo suficientemente estúpido como para estar aquí — replicó Zoltan Karrás malhumorado —. Allá, al Sudoeste, se deben encontrar las fuentes del Orinoco, pero con ser uno de los ríos más importantes del mundo, aún nadie ha llegado a ellas. — Comenzó a envolver su rifle en una manta e hizo un gesto hacia el que cargaba Asdrúbal —. Será mejor que ocultemos las armas — señaló —. Si las ven se mostrarán más hostiles aún. Nuestra única esperanza estriba en que tu hermana tenga razón, v nos estén esperando.. — Alzó el rostro y miro a Yáiza —. Porque nos esperan, ¿verdad? — inquirió.
— Supongo que sí.
— ¡Supones…! — exclamó el húngaro irónico —, ¿Te das cuenta de que si esa suposición no es cierta nos puede costar la vida?
— Me doy cuenta.
— Y sin embargo pareces más tranquila que nunca.
— Sí — admitió ella —. Estoy más tranquila que nunca. Los „yanoami“ son pacíficos.
— ¡De acuerdo! — admitió Zoltan Karrás. con aire de fatiga —. Los „yanoami“ son pacíficos. Nadie ha regresado de su territorio y las tribus vecinas juran que además de asesinos son caníbales, pero tú aseguras que son pacíficos, y a mí no me queda más remedio que confiar en tu palabra… — Buscó la cachimba y soltó un reniego —. ¡Y para colmo se me acabó el tabaco!
Yáiza se aproximó y alzándose sobre la punta de los pies le besó suavemente en la mejilla y sonrió:
— ¡ No se enfade! — pidió —. Todo va bien.
El la tomó por el mentón y trató de leer en el fondo de sus ojos.
— Quiero creerte — dijo —. Pero tengo la impresión de que ocultas algo. — Hizo una corta pausa y añadió —: ¿Has averiguado ya qué es lo que pretenden de ti?
— Aún no.
— ¿Estás segura?
— Le doy mi palabra.
— ¿Y si es algo malo?
— Por malo que sea, peor es lo que he dejado atrás. Me han librado de los muertos… — Se volvió a su madre y le tomó la mano con afecto —. ¡Ya no volverán! — dijo —. Xanán es el último, y muy pronto se marchará también. A partir de ese día podré dormir sin sobresaltos. Habré perdido el „Don“.
— ¿A cambio de qué? — quiso saber Sebastián.
— Cualquier precio que pidan lo pagaré con gusto — respondió Yáiza serenamente —. ¡Cualquiera!
— Tengo miedo — musitó Aurelia.
Su hija apretó con fuerza la mano que mantenía entre las suyas y se la acarició luego con ternura.
— Haces mal en tenerlo — señaló —. Ha sido como un largo peregrinaje en busca de mi curación, y va está próxima. No debes temer, sino alegrarte. Al fin voy a dejar de ser distinta.
— No sé si quiero que dejes de serlo.
— Un poco tarde para ponerse a averiguarlo, ¿no crees? — Señaló con un gesto hacia el castillo rocoso cuya oscura silueta se destacaba sobre los semiderruidos techos del shabono» —. Como Zoltan dice, detrás de ese tepuy acaba el mundo.
— Parece como si desearas realmente que acabara.
— Y lo deseo — admitió —. Me encuentro muy cansada, y no creo que fuera capaz de seguir más allá de ese tepuy bajo ninguna circunstancia.
— ¿Crees que es ahí donde está la mina? — quiso saber Sebastián.
— No tengo ni idea. Y no me importa. No son diamantes lo que busco.
— Es muy posible que el río que pasamos fuera el Alto Paragua… — puntualizó Zoltan Karras —. Eso significaría que ahora nos encontraríamos entre él y el Caroni; en el punto en que, según tú, puede estar la mina de McCraken.
— Le repito que no me importa, y lamento que se haya hecho ilusiones, pero quiero que entienda que no voy a mover un dedo por ningún diamante del mundo.
El húngaro la observó con atención y al fin optó por encogerse de hombros.
— ¡Qué carrizo! — exclamó —. Al fin y al cabo, ya soy viejo y no me veo derrochando plata en Nueva York. Creo que si tuviera que dejar de vagabundear me moriría de nostalgia.
A espaldas del poblado nacía una trocha que la vegetación había comenzado a invadir, lo que indicaba que se encontraba poco transitada por sus primitivos usuarios, pero aún se abría paso desahogadamente, primero a través de viejos platanales agotados, más tarde cruzando un tupido bosque de palmeras «pijiRuao», y por último por una despejada selva de altísimos árboles que se advertían atacados con inusual frecuencia por los temibles ficus matapalo, capaces de estrangular y derribar a los más altivos y poderosos troncos.
— No sé qué maldito placer experimentará esa jodida enredadera, ahogando al árbol que le sirve de sustento… — comentó malhumorado el húngaro —. Nace de él, de él se alimenta y muere cuando lo mata. A veces, la Naturaleza comete pifias propias de seres humanos.
Marchaban muy despacio como si de un paseo campestre se tratara ya que el sendero era cómodo, la temperatura perfecta y en el bosque abundaban las loras, guacamayos, monos, paujiles, «piapoco» y «diostedé», porque situado a casi ochocientos metros de altitud, bien regado por cortos chaparrones que daban luego paso a un sol resplandeciente y perfectamente drenado por infinidad de diminutos arroyuelos que se deslizaban rumorosos hacia el bravio Paragua, el territorio que se extendía entre la Meseta del Zamuro, al Norte, y la Sierra Pacaraima, al Sur, constituía en verdad una de las selvas más templadas, hermosas y acogedoras que pudieran existir.
Cuando, al atardecer, desembocaron en una corta sabana de altas gramíneas salpicada de pequeñas acacias sobre las que destacaba, a no más de veinte kilómetros, el nacimiento del altivo tepuy de nombre desconocido, Yáiza no pudo por menos que evocar una vez más el enorme libro de tapas marrones y dibujos a plumilla que tanto le había impresionado en su niñez y llegó a la conclusión de que no se había equivocado. Aquél era El mundo perdido de Conan Doyle y el círculo de sus sueños infantiles comenzaba a cerrarse definitivamente.
Hans Van-Jan montó en cólera al descubrir que su rifle había desaparecido del lugar en que lo había colgado la noche anterior, a la cabecera del «chinchorro».
Lo primero que se le ocurrió fue pensar en el arekuna Tragamonos, que como buen indio supersticioso se apresuraba a reunírsele cada atardecer, pues le horrorizaba la idea de pasar las horas de oscuridad solo en el bosque, pero pronto pareció comprender que no podía haber sido ninguno de sus hombres, lo que le enfureció aún más puesto que eso significaba que, pese a los centinelas, alguien había sido capaz de penetrar en el campamento y llevarse su arma.
— Igual que me lo robó, podía haberme rebanado el pescuezo — masculló indignado —. Si es así como pensáis defenderos de los «guaicas» nos van a echar tremenda lavativa.
Читать дальше