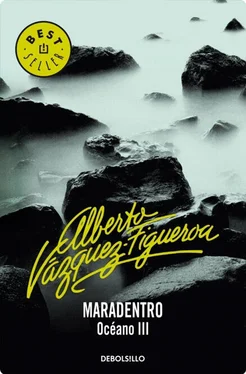— ¿De dónde es?
— Húngaro.
— Tampoco teníamos muy buen concepto de los húngaros en Alemania — admitió Sven Goetz —. Pero estos años de soledad me han permitido comprender que todos los preconceptos, especialmente aquellos que se refieren a nosotros mismos, están la mayoría de las veces equivocados. Siempre imaginé que nada podía existir más importante para mi que la victoria, y sólo ahora puedo aceptar que esa victoria me hubiera esclavizado para siempre al uniforme, las medallas, Helga, y todo aquello que en el fondo detestaba. — Le devolvió la pipa a Zoltan Karrás con una sonrisa de agradecimiento —. La derrota constituyó, al fin y al cabo, mi mayor triunfo. Me permitió averiguar quién era… — Hizo una larga pausa y los observó uno por uno —. Y ahora, sí no les importa, me gustaría que dejáramos de hablar de mí, y me dijeran qué es lo que hacen aquí, y hacia dónde se dirigen. — No lo sabemos.
La respuesta de Sebastián no pareció sorprenderle, pero aun así, comentó:
— Extraño lugar es éste para no saber adonde van. Están entrando en territorio «guaica», y mi consejo es que si no tienen una razón de mucho peso, no sigan adelante.
— La tenemos.
Sven Goetz estudió con detenimiento el sereno rostro de Yáiza que era quien lo había dicho, y por último asintió con un imperceptible ademán de cabeza:
— Lo supongo. Y supongo también que será más lógico que el que me impulsa a mí a vivir aquí — añadió —. Si no tienen prisa, me gustaría que pasaran la noche en mi casa. Puedo permitirme un poco de compañía después de cuatro años. Tal vez tarde otros cuatro en volver a ver a un ser humano.
Se quedaron; compartieron su parca cena de pescado y plátanos asados, conversaron hasta muy tarde porque Sven Goetz era un hombre que necesitaba echar fuera todo cuanto había tenido que retener durante aquel largo período de tiempo, y le escucharon luego agitarse y gemir en su «chinchorro», mascullando protestas en su idioma, como si estuviera librando una batalla con las que debieron ser sus víctimas.
Al día siguiente, cuando le dejaron sentado sobre la laja del río, exactamente en el mismo punto en que lo habían encontrado, Aurelia no pudo por menos que dirigirle una última mirada de conmiseración y comentar:
— No creo que resista esos seis años. Lo más probable es que cualquier día se cuelgue de la rama de un árbol.
— Yo no estoy tan seguro — le contradijo Zoltan Karrás —, El mero hecho de ser capaz de condenarse a sí mismo constituye un primer paso para salvarse. ¡Ojala todos nos atreviéramos a imponernos nuestro propio castigo en un momento dado!
— ¿Cuántos años de cárcel se echaría? — quiso saber Asdrúbal.
El húngaro se encogió de hombros y sonrió con innegable ironía:
— Tendría que pensarlo — replicó —. No diez, desde luego, pero quizá no me vendrían mal un par de ellos. ¿Y tú?
— ¿Quién puede saber lo que hay que pagar por partirle el corazón a un muchacho que no ha cumplido aún los veinte años?
Dio media vuelta, y se alejó con paso firme por el sendero. Los demás se observaron incómodos, y al fin le siguieron en silencio.
— Se las compro.
— ¿Qué?
— Las «piedras».
— ¿Piedras? ¿Qué piedras, señor…? — Sven Goetz hizo un amplio gesto que mostraba el río y el bosque en torno a su chamizo, pero se le advertía perplejo —. Todo está lleno de piedras.
— ¡Oh, vamos! — protestó Bachaco Van-Jan —. Se diría que todos los jodios «musiús» de este país pretenden engañarme últimamente. Usted sabe que no me refiero a ese tipo de piedras, sino a las otras: los diamantes.
— ¿Diamantes? — se asombró el alemán —. ¿Qué diamantes?
— ¡No se haga el pendejo conmigo, gran carajo! Los diamantes que ha ido reuniendo los cuatro años que lleva aquí.
— El ex «coronel» de la «SS» recorrió con la vista el grupo de hombres que se había acomodado en su choza, y por último se volvió de nuevo al chocante negro de cabellos color panocha que parecía comandarlos. Su castellano sonó más estrafalario que nunca al replicar:
— No sabía que aquí hubiera diamantes, señor.
Pero si me dice cómo son y dónde pueden estar tendré mucho gusto en buscarlos para usted. Me sobra tiempo.
— ¿Me está mamando el gallo?
El oficial alemán se irguió visiblemente ofendido.
— ¿Mamando qué, señor…?
— «Mamando el gallo»; tomando el pelo; burlándose de mí; quedándose conmigo… Lo que quiera, «musiú», pero le advierto que quienes lo han intentado están ya horizontales… — Hizo una pausa, tal vez para permitir que el otro recapacitara sobre lo que en verdad le convenía —. Repito mi oferta — insistió por último —. Le pago un buen precio por sus diamantes.
— Y yo le repito mi respuesta, señor, y no pretendo mamarle el gallo ese… Jamás he visto más diamantes que el que le regalé a mí esposa en nuestro quinto aniversario de bodas.
Bachaco Van-Jan pareció comprender que decía la verdad, y tras meditar unos instantes, aventuro:
— ¿Oro?
— ¿Cómo dice?
— Le pregunto si es oro lo que tiene. También estoy dispuesto a comprárselo.
— Lo siento. Tampoco tengo oro. Todo lo que tengo es lo que ve aquí: las vasijas, el banco y la hamaca.
El mulato intercambió una larga mirada con Cesáreo Pastrana, y resultaba evidente que tanto el colombiano como el resto de los «rionegrinos» se encontraban tan desconcertados como él.
— Me vas a perdonar «musiú» — dijo por último tuteándole porque al parecer se le había acabado la paciencia —. Pero yo ya estoy mayorcito para creer que alguien pueda pasarse cuatro años en el culo del mundo, sin nacer otra cosa que buscarse los piojos.
— Soy un prisionero.
— ¿De quién?
— Mío.
Los ojos, color esmeralda, refulgentes y agresivos de Hans Van-Jan, relampaguearon de ira, y con un velocísimo gesto esgrimió su corto y afilado machete que surcó el aire y fue a detenerse en el cuello del alemán infringiéndole un pequeño corte por el que comenzó a manar un hilillo de sangre. — ¡Repítelo! — masculló.
El alemán no se movió. Observó, visiblemente desconcertado a aquel extraño espécimen del que no sabría decir exactamente a qué raza pertenecía, se tomó unos segundos para ordenar sus ideas, y por último, utilizando aún más expresiones alemanas de las que tenia por costumbre, musitó: — ¡Señor! Si usted me mata tal vez me alegre porque la soledad, el hambre, y estos bichos que me llagan el cuerpo están a punto de volverme loco, pero le aseguro que estoy aquí por mi propia voluntad, cumplo una condena que yo mismo me im-puse y no tengo ni oro ni diamantes… — No es más que un pobre chillado — comentó alguien —. ¡Déjalo estar! — ¿Y si miente?
— Un pendejo que vive de esta manera, duerme en ese «chinchorro y tiene la espalda como él la tiene, no miente. Si lo matas le haces un favor.
— A veces me gusta hacerle favores a la gente.
— Pues apúrate porque mientras tanto los „isleños“ nos sacan ventaja.
— Aquí soy yo el que da las órdenes… — se molestó el Bachaco —. Y no tenemos prisa hasta que lleguen adonde quiera que vayan. — Se volvió al alemán —. ¿Qué ventaja nos llevan?
— ¿Quién?
— ¡No me envaines! Las mujeres y los tipos. ¿Cuándo se fueron? — Al amanecer. — ¿Adonde se dirigen? — En busca de los „guaicas“. — ¿Los „guaicas“? — se asombró el Bachaco —. ¡Guá! Échame otro cacho! AI húngaro jamás le interesaron los „guaicas“. Sólo le interesan los diamantes.
— No hablaron de diamantes. Sólo de „guaicas“.
Читать дальше