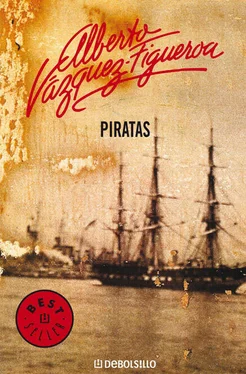— Pues no cabe duda de que la cena ha sido anulada — comentó irónicamente el capitán Tiradentes señalando los cadáveres —. Y la retirada, ciertamente es definitiva. ¿Qué hacemos ahora?
Don Hernando Pedrárias meditó por un largo rato.
— Esperar a que regrese — dijo al fin.
El portugués intercambió una mirada con sus hombres para acabar por puntualizar con inquietante seriedad:
— Con todos los respetos, señor, yo en cuanto oscurezca traslado el botín al Botafumeiro y pongo proa al fin del mundo, porque cada minuto que pasemos aquí es un minuto que nos acerca a los cangrejos. Y si malo es morir pobre, estúpido es morir cuando has conseguido hacerte rico.
— Vinimos a capturar al capitán Jack y lo capturaremos — replicó su patrón ásperamente.
— Perdone que le contradiga, señor — fue la casi amenazadora respuesta —. Vinimos a destruir el Jacaré, y le garantizo que en cuanto hayamos zarpado saltará por los aires. Si regresa a Cumaná con diez barriles repletos de cabezas humanas en salmuera y asegura que una de ellas es la del capitán Jack supongo que le considerarán rehabilitado. — Lanzó el más sonoro escupitajo de su vida, que fue a impactar en el desfigurado rostro del cadáver de Nick Cararrota —. El resto no sería más que una estúpida venganza personal que pondría en gravísimo peligro la vida de demasiada gente.
El ex delegado de la Casa de Contratación de Sevilla estuvo a punto de responder airadamente, pero reparó en la adusta expresión de su interlocutor y en la poco amistosa de sus acompañantes, lo que le hizo abrigar el convencimiento de que insistir significaría tanto como pasar a engrosar el número de cadáveres que se amontonaban en la bodega.
— De acuerdo — masculló —. Cortadles las cabezas y preparadlo todo para trasladarnos al Botafumeiro al anochecer. — Hizo un gesto abarcando cuanto le rodeaba —. Y quiero ver de lejos cómo arde esta mierda en mitad de la noche.
— ¡No hay problema! — replicó en el acto el portugués —. Sé cómo hacerlo.
Don Hernando Pedrárias Gotarredona abandonó al poco la bodega encaminándose directamente a la camareta del capitán, para tomar asiento en la vieja butaca del escocés y contemplar a través del ancho ventanal cómo la actividad de la ciudad comenzaba a decaer a medida que el sol ganaba altura y el calor se iba volviendo cada vez más agobiante.
Consultó su reloj.
Eran las doce menos veinte de la mañana, y sonrió para sus adentros ante la idea de que aquel 7 de julio de 1692 se inscribiría en la historia como el día en que Port-Royal dejó de ser considerado el más seguro santuario del planeta, puesto que durante los siglos venideros se le recordaría como el día en que un navío portugués a las órdenes de un noble español, penetró en la bahía, prendió fuego a un barco pirata, decapitó a la totalidad de su tripulación, y desapareció llevándose consigo uno de los mayores tesoros que nadie hubiera soñado.
Y él, don Hernando Pedrárias Gotarredona, volvería a recuperar el prestigio perdido, y tal vez, con un poco de suerte, el poder ansiado.
Lo único que le faltaba para considerar completa su felicidad era que los hijos de su ex amante hiciesen de pronto su aparición, lo que sin duda permitiría que su excelencia don Cayetano Miranda Portocarrero y Díaz de Mendoza pudiese disfrutar del inmenso placer de ahorcarlos en la plaza pública de Cumaná para escarmiento de cuantos osaban enfrentarse a la Casa de Contratación de Sevilla.
«Todo se andará — se dijo —. Aunque hoy no consiga cogerlos, ahora sé dónde están.»
Colocó los pies sobre la mesa, repantigándose en el viejo sillón para contemplar largamente la ciudad que se calcinaba bajo el sol tropical en la estrecha franja de tierra que separaba el mar de la bahía.
Lamentaba no tener ocasión de echarle un vistazo más de cerca a la Nueva Babilonia en que se aseguraba que había más oro y esmeraldas que en toda Inglaterra, y cuyos pecados de una sola noche sobrepasaban cuantos se pudieran cometer en la vieja Europa en el transcurso de una década.
Hubiera disfrutado visitando sus tabernas, garitos y prostíbulos para permitirse el lujo de dar rienda suelta a sus instintos sin tener que dar cuenta de sus actos a una pacata sociedad provinciana que no hubiera visto con buenos ojos que todo un delegado de la Casa de Contratación de Sevilla se atreviese a cometer semejantes excesos.
De punta a punta del Caribe se hablaba hasta la saciedad de la belleza de las mujeres de todas las razas, colores y nacionalidades que se ofrecían desde los porches que se abrían sobre la larga avenida principal de la ciudad, y don Hernando Pedrárias Gotarredona, que llevaba meses sin poner las manos sobre una mujer que no fuera la sebosa Emiliana Matamoros, se preguntó cuánto tiempo tardaría en presentársele una ocasión semejante.
— ¡Lástima! — masculló para sus adentros —. Es una auténtica lástima dejar pasar esta oportunidad, pero si se me ocurriera desembarcar, ese jodido portugués sería capaz de levar anclas y desaparecer con toda esa plata. Yo lo haría.
Contempló una vez más la ciudad, altiva, luminosa y desafiante; casi insultantemente hermosa a causa de la esbeltez de sus lujosos edificios enmarcados por largas hileras de altivos cocoteros que se recortaban sobre un mar de un azul turquesa inigualable, y se vio obligado a admitir que quien decidió construirla en tan privilegiado emplazamiento sabía muy bien lo que se hacía.
Nunca ninguna ciudad de este mundo había tenido, a su modo de ver, un enclave tan justo y apropiado.
Súbitamente reparó en una figura humana que avanzaba por la orilla de la playa.
Y la vio como si de un espejismo se tratara puesto que se distinguía como desdibujada a causa del espeso vaho que surgía del agua de la bahía, tan quieta en esos momentos que semejaba una balsa de azogue.
El hombre, joven, moreno y dotado de una extraña altivez que le recordó de inmediato la forma de andar y de moverse de Celeste, se detuvo de improviso y pareció clavar la vista con insistente fijeza en el Jacaré, como si hubiera algo en él que le llamara poderosamente la atención.
Don Hernando Pedrárias Gotarredona advirtió que el corazón comenzaba a latirle con inusitada violencia, a punto de escapársele a través de la garganta.
¡Allí estaba!
¡Seguro que era él!
El mundo pareció detenerse, un silencio que hacía daño a los oídos se adueñó por completo de Jamaica, la luz cambió sin explicación de ningún tipo, y al instante miles de gaviotas que dormitaban balanceándose sobre el agua alzaron el vuelo al unísono graznando desesperadamente.
El joven de la playa elevó la vista hacia ellas e inexplicablemente comenzó a sacudirse al ritmo de un bailarín endemoniado, al tiempo que todo cuanto se encontraba a sus espaldas se sacudía de igual modo, cimbreándose como si en lugar de macizos edificios fueran tan sólo frágiles palmeras agitadas por un viento huracanado.
Un rugido estremecedor, como de un millón de truenos encadenados entre sí, surgió de lo más profundo de la tierra, que en un abrir y cerrar de ojos se rajó en dos mitades para tragarse palacios, tabernas, mesones y burdeles y volver a cerrarse sobre ellos como si se tratase del más monumental truco de magia jamás realizado, hasta el punto de que sobre la lengua de tierra que antaño albergaba la ciudad tan sólo se divisaba ahora una nube de polvo.
Estupefacto, don Hernando Pedrárias Gotarredona advirtió cómo una gigantesca mano alzaba al Jacaré lanzándolo a través de la bahía hacia la costa opuesta, pero en su camino el jabeque encontró la proa de un gigantesco galeón contra el que fue a estrellarse saltando en pedazos, y sin saber de qué modo ni por qué, se descubrió chapoteando en unas aguas que a causa del brutal terremoto se habían transformado en el más rugiente y agitado de los océanos, mientras a su alrededor una docena de navíos zozobraban entre los alaridos de terror de sus desconcertados tripulantes.
Читать дальше