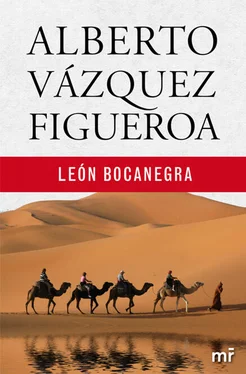Los mismísimos hijos de Belcebú conduciendo hasta lo más profundo de los avernos a un puñado de almas perdidas no hubiesen podido proporcionar un espectáculo más dantesco que el que ofrecía en aquellos momentos una silenciosa caravana que se hundía paso a paso en las tinieblas para ir dejando a sus espaldas, paso a paso también, nuevas tinieblas, ya que el más negro de los vacíos era el único dueño de un paisaje por el que circulaban, como meros fantasmas, esclavos y captores.
Si Marbruk, que iba en cabeza, conseguía orientarse debía hacerlo por un sexto sentido de hombre nacido en el desierto, o por un perfecto conocimiento de las estrellas, aunque en ese aspecto el capitán del León Marino también llevaba ventaja, puesto que era capaz de calcular, con bastante aproximación, en qué lugar se encontraban y hacia dónde se dirigían.
Tenía clara conciencia de que habían llegado mucho más al sur de lo que navegara nunca en sus múltiples travesías del océano, y que de igual modo se habían desviado casi mil millas al este de la costa atlántica.
No habían superado, no obstante, la línea del Ecuador, y en cierto modo eso le tranquilizaba, consciente de que mientras se mantuviera en el hemisferio norte, seguiría teniendo un aliado en el firmamento.
Dos horas antes de que la primera luz del día se anunciara por el horizonte le arrojaron al suelo junto a una pequeña construcción de bloques de sal, que no contaba más que con tres gruesas paredes, un techo de juncos, y una angosta entrada cubierta con una vieja piel de antílope.
Los muros apenas alcanzarían metro y medio de altura por dos de largo y otro tanto de ancho, y a decir verdad el mísero refugio no constituía más que una especie de nicho en el que protegerse de los violentos rayos de un sol que, en semejante lugar, con cincuenta grados de temperatura en las horas del mediodía, deshidratarían a cualquier ser viviente en escasísimo tiempo.
Le proporcionaron un odre de agua, un saco de mijo, tres pescados secos y una larga barra de hierro acabada en punta, y a los pocos minutos se alejaron rumbo al sur.
A poco más de dos kilómetros a sus espaldas había quedado Diego Cabrera, y con la primera luz del alba advirtió cómo a igual distancia abandonaban a otro de sus hombres.
Como el sol se había alzado ya más de una cuarta en el horizonte enviándole cegadores destellos que le obligaban a entrecerrar los ojos, optó por refugiarse en la ardiente penumbra del nicho, para permitir, acurrucado como un niño en el vientre de su madre, que las más ardientes horas del día cruzasen muy lentamente sobre su cabeza.
Fue aquél el día que más cerca estuvo de la muerte.
Del suicidio, más bien.
El convencimiento de que aquél sería su único destino por años que viviese, y que todo cuanto hiciera tan sólo serviría para aumentar su desgracia le impulsaba a arrojarse de bruces sobre la punta de la barra de hierro para permitir que le partiera el corazón poniendo punto final a lo que presuponía iban a ser terribles padecimientos.
Cuando el sol alcanzó su cenit, incluso el simple hecho de respirar exigía un tremendo esfuerzo o un sacrificio, ya que cada bocanada llevaba a los pulmones un aire tan ardiente que obligaba a imaginar que pronto o tarde se abrasarían definitivamente.
Aquél fue, también, y sin lugar a dudas, el día más largo en la vida del capitán León Bocanegra.
Y el más amargo.
Y el más desesperante.
Siguieron muchos ¡cientos! semejantes, pero aquél, el primero, fue el más duro, y el único en el que un hombre que había pasado por infinitas vicisitudes sabiendo conservar su entereza, se derrumbó hasta el punto de no acertar a reprimir los sollozos.
Suplicó a la muerte que acudiera a su encuentro sin tener que ser él quien corriera en su busca, pero la muerte debía tener excesivo trabajo en aquellos momentos; probablemente en aquella misma llanura en la que algunos de los tripulantes del León Marino , menos valerosos que su capitán, habían decidido buscar refugio para siempre en su negro regazo.
Con la llegada de las primeras sombras abandonó su guarida.
Un viento cálido transportaba en volandas millones de granos de sal que se le incrustaron, como diminutos dardos, en la piel, por lo que le volvió la espalda y haciendo pantalla con las manos se protegió los ojos y trató de distinguir algún rastro de presencia humana en dirección contraria.
No vio a nadie.
Muy a lo lejos destacaba apenas un diminuto refugio semejante al suyo, pero sí se encontraba habitado y su ocupante seguía con vida ni siquiera se dignó a hacer acto de presencia.
Cerró la noche en cuestión de minutos.
Durante mucho tiempo, tal vez horas, permaneció muy quieto, sentado sobre un grueso bloque de sal que habían dejado allí los fenéc como muestra del tamaño y forma que debían tener los que arrancase, observando las estrellas y tomando conciencia de lo monstruosa que llegaría a ser su soledad.
Al amanecer tiritaba.
Y le dolían las piernas.
Al mediodía creía morir de asfixia.
Y el dolor de los encadenados tobillos se volvía insoportable.
Y de nuevo la noche.
Y otro día.
Y una semana.
Y un mes.
Y un año.
Apenas veía la luz del día, y la mayor parte de la noche procuraba seguir los consejos del portugués y permanecer con los ojos vendados, picando la dura costra hasta obtener ovalados «panes» de sal de unos treinta kilos de peso, sin más compañía que el viento y la odiosa presencia de los fenéc que de tanto en tanto, y siempre de forma inesperada, se presentaban a recoger el fruto de su trabajo, dejándole a cambio un nuevo odre de agua y un saco de provisiones.
Jamás intercambió con ellos ni una sola palabra.
Cuando quería recordar el sonido de una voz humana hablaba solo pese a que no hubiera allí una serpiente, un lagarto, ni tan siquiera una hormiga o una mosca que pudieran escucharle, y los únicos seres vivientes que osaron aventurarse hasta el corazón de la salina, fueron los gusanos de un hediondo trozo de carne que en cierta ocasión hizo su aparición entre las viandas.
Apenas sobrevivieron cuatro días, que fue el tiempo que tardó la carne en convertirse en casi un pedazo de madera, ya que por mucha que fuera su hambre no se sentía con ánimos como para probarla por si se daba el caso de que perteneciera a alguno de sus antiguos compañeros.
Durante el día ni la más osada de las aves se aventuraba a adentrarse en un refulgente mar petrificado en el que el bochornoso calor y la densidad del aire les impedía volar, pero algunas noches las oía graznar cuando cruzaban de norte a sur, o de sur a norte — jamás en otra dirección— siguiendo antiquísimas rutas de emigración que tal vez las conducirían hasta el mismísimo corazón de Europa.
También los vientos solían soplar del norte aunque cuando un par de veces al mes volaban del noroeste, aumentaban de intensidad hasta el punto que le espantaba la idea de que acabaran por arrastrar muy lejos su miserable refugio.
En ocasiones, muy pocas, una brisa suave llegaba del sur, y en ese caso venía cargada de humedad, lo que le permitía desnudarse para pasar la noche con los brazos abiertos, dejando que diminutas gotas de rocío desprendiesen los granos de sal que se le habían incrustado en la piel hasta curtirla como si se tratara de cuero viejo y cuarteado.
La larga barba y el espeso cabello habían formado ya una compacta masa con la sal, lo que le confería, descalzo, desnudo y mugriento, el extraño aspecto de un salvaje homínido que tan sólo supiera arrastrarse.
Le dolían las piernas.
En un par de ocasiones le trasladaron de lugar, lo cual no significó en absoluto cambiar de paisaje.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу