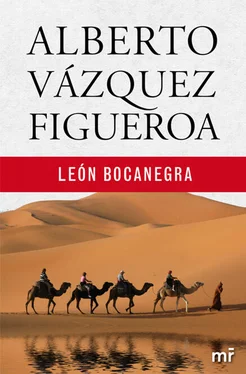Un hombre que tiene que arrastrarse raramente llega a parte alguna.
Y no llega porque el simple hecho de arrastrarse le impulsa a perder su orgullo y la confianza en sí mismo.
Los fenéc debían tener muy claro que al impedir mantenerse en pie a sus esclavos quebraban su entereza y los condenaban a trabajar para ellos hasta el día en que exhalaban su último aliento.
¿Por qué se empeñaba entonces en continuar respirando aquel aire abrasador y cargado de minúsculas partículas de sal que le destrozaban los pulmones?
¿De qué servía vivir? En ocasiones, canturreaba interiormente durante días y días una obsesionante canción marinera con el único fin de no tener que responder a esa eterna pregunta.
Una helada noche de luna llena — habrían pasado ya casi dos años desde el momento en que pisó la salina— creyó escuchar un lejano lamento, y aunque en un principio imagino que no era más que el viento del noroeste que se anunciaba, al poco llegó a la conclusión de que se trataba de una voz humana.
Decidió desprenderse de la venda que le protegía los ojos y tras lanzar una larga ojeada a su alrededor le pareció distinguir una sombra que apenas destacaba sobre la llanura, a unos trescientos metros de distancia.
— ¿Quién anda ahí? —gritó sorprendiéndose del sonido de su propia voz.
No obtuvo respuesta.
Observó de nuevo y no le cupo duda de que no se trataba de una sombra — Imposible en un lugar en el que nada podía hacer sombra— y por un instante sintió pánico y aferró con fuerza la barra de hierro imaginando que tal vez una hiena hambrienta o un desesperado chacal había decidido aventurarse en el mar petrificado en busca de una fácil presa.
— ¿Quién anda ahí? —repitió.
— ¡Cristianos!
No era más que un susurro entrecortado; una palabra absurda que se deslizaba sin fuerzas por la blanca llanura, pero le llegó muy clara, y más que una palabra se le antojó la desesperada llamada de auxilio de alguien que se sentía incapaz de emitir ningún otro sonido.
Se echó al suelo, y arrastrándose como un pobre paralítico al que hubieran despojado de un mísero carrito, avanzó ayudándose únicamente de los brazos, en dirección al bulto que había hecho ahora un ligero movimiento.
Se despellejó las rodillas en el intento, pero al fin se aproximó, exhausto, al hombre que le observaba con los ojos casi fuera de las órbitas.
Trató de descubrir en aquel rostro cubierto de vello algún rasgo conocido, pero le resultó imposible.
— ¿Quién eres? — inquirió. —Fermín Garabote — fue la casi inaudible respuesta.
— Fermín Garabote…? — Se asombró—. ¿El piloto?
— El mismo.
Dejó escapar un ronco lamento:
— ¡Dios sea loado! ¿En qué te han convertido?
— ¿Quién eres tú?
— El capitán Bocanegra.
— ¡Capitán…! — sollozó el pobre hombre permitiendo que las lágrimas corrieran sin pudor alguno por la enmarañada barba costrosa de sangre y sal—.
¡Capitán! ¿Qué daño hicimos para merecer semejante castigo?
Se abrazaron.
Allí tendidos, sin fuerzas para ponerse en pie, se abrazaron como dos niños perdidos en mitad de la noche, lloraron el uno por el otro y cada uno por sí mismo, puesto que en aquellos momentos el llanto era lo único que podía expresar con cabal exactitud la magnitud de sus sentimientos.
— ¿Qué daño hicimos? — repitió al cabo de un largo rato un infeliz al que costaba un sobrehumano esfuerzo pronunciar cada palabra.
— Ninguno.
— ¿Está seguro?
— Completamente.
Se hizo un silencio, pues se diría que el piloto del León Marino necesitaba tiempo para aceptar la idea de que tanto sufrimiento no era el precio que tenían que pagar por algún espantoso crimen, sino tan sólo culpa del azar que un malhadado día se complació en colocar su nave en el camino de una imprevista galerna.
— ¡No es justo! — susurró de nuevo—. ¡No es justo!
Sufrió un violento ataque de tos y permitió que la sangre le corriera libremente barba abajo, para ir a teñir de rojo la blanca llanura.
— No quería morir solo — musitó al poco—. Tenía miedo.
— No vas a morir.
— ¡No mienta, capitán! — protestó el otro—. No sería piadoso. Sería cruel. Lo único que le pido es que me entierre. — Le aferró el brazo con lo que no era más que una garra de huesos descarnados—. No quiero secarme al sol como un perro abandonado. ¡No lo permita, señor! ¡Por favor!
¿Qué podía responderle?
Apretó contra su pecho aquellos despojos que parecían necesitar mil estremecimientos para conseguir que un poco de aire le llegara a los pulmones, y no pudo por menos que preguntarse cómo era posible que aún respirara, o que hubiera sido capaz de arrastrarse en busca de un alma caritativa que le enterrara.
La agonía fue larga.
Pero tranquila.
Sintiendo junto al suyo un cuerpo amigo, Fermín Garabote pareció encontrar la paz que con tanta crueldad le habían arrebatado, y tal vez convencido de que el hombre a cuyas órdenes había navegado durante años cumpliría su promesa, permitió que la muerte acudiera en silencio a liberarle de todas sus cadenas.
Cerca ya del amanecer recuperó por unos instantes la conciencia, extendió la mano para acariciar con extraña ternura el rostro de su capitán, pareció sentirse feliz al comprobar que seguía allí, y entregó su alma a Dios convencido de que le trataría mejor de lo que le habían tratado los hombres.
León Bocanegra se arrastró hasta su chamizo, antes de que el sol le abrasara en mitad de la planicie, y se acurrucó una vez más a llorar en su guarida, pero a la noche siguiente se apoderó de la barra de hierro y regresó a sepultar al último de sus hombres en una dura tumba de sal.
El abrasador viento del noroeste se presentó en esta ocasión de improviso, sorprendiendo de frente y en pleno vuelo a cientos de ánades negros que se dirigían a Europa durante su larga emigración anual, razón más que suficiente para que comenzaran a precipitarse sobre la salina como auténtica lluvia de plumas acompañada de lastimeros graznidos.
Ese mismo viento los arrastraba luego, jugueteando con ellos, y León Bocanegra se las veía y deseaba para atraparlos cuando cruzaban a su lado, pues era tal la violencia del vendaval que incluso él mismo corría peligro de seguir idéntico camino.
Fue un banquete.
Un suculento e inesperado banquete, ya que tras amontonar cientos de plumas en un rincón de su chamizo se concentró en hacer saltar chispas golpeando la barra de hierro contra el perno de sus grilletes con tanta fuerza e intensidad que al fin consiguió que prendieran un hermoso fuego que le permitió comer carne, y comer caliente, por primera vez en dos años.
Se sentó luego a observar cómo la blanca llanura aparecía salpicada de pardas manchas que se deslizaban rumbo al sur, y al poco cerró los ojos y se quedó dormido.
Tuvo un hermoso sueño.
Soñó que navegaba en su vieja «carraca» y que una fresca brisa le empujaba hacia las costas de una tierra verde y húmeda que se perfilaba apenas en la distancia.
Al despertar, temblaba.
Temblaba de excitación y casi de indignación consigo mismo por no haber sido capaz de pensar antes en ello.
Quedaba una esperanza.
Una remotísima esperanza.
Pero se trataba al fin y al cabo de una esperanza, y eso era más de lo que había tenido desde el día en que el León Marino fue arrojado contra las costas africanas.
Esa misma noche, y aprovechando que una luna en creciente brillaba sobre su cabeza, comenzó a trabajar sin preocuparse de vendarse los ojos, va que necesitaba ver muy bien lo que hacía y abrigaba el convencimiento de que si su plan no daba resultado, todo habría acabado en muy poco tiempo.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу