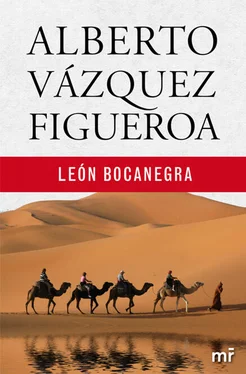Le exigió una tensa noche y un enorme esfuerzo extraer un bloque de sal de dos metros de largo por uno de ancho y casi medio de espesor, y a la tarde siguiente se destrozó los codos y las rodillas a la hora de arrastrarlo hasta ocultarlo en lo más profundo de su chamizo.
Al concluir se encontraba agotado, pero aun así se empeñó en volver al trabajo completando su cuota de «panes» de sal para evitar ser azotado cuando llegaran sus verdugos.
Cinco días más tarde, y una vez que los fenéc se hubieron alejado comentando, asombrados, la casi milagrosa capacidad de resistencia que demostraba aquel infeliz del que hacía tiempo que ya no esperaban nada, regresó junto al enorme bloque de sal para redondearle los bordes de la parte inferior y taladrarle en la «proa» un agujero en el que ajustaba con exactitud la barra de hierro.
Por último, y con la vieja piel de antílope que le servía de puerta improvisó una tosca vela cuyos extremos podía aferrar con cuerdas que había trenzado utilizando tiras de cuero del saco que contenía las provisiones.
Cuando dos días más tarde se sintió satisfecho de su labor, se dedicó a rezar la única oración que sabía, suplicando a los cielos que hiciera volver al viento del noroeste antes que a los fenéc .
Por primera vez en muchísimo tiempo sus ruegos fueron atendidos.
A la semana siguiente roló el viento, ganó en intensidad a media tarde, aulló al oscurecer, y era ya noche cerrada cuando amenazó con llevarse el mundo por delante.
Pero en esta ocasión León Bocanegra no buscó refugio en su frágil chamizo.
Por el contrario, se concentró en sacar de su interior el bloque de sal, y al amanecer tomó asiento en él colocándose entre las piernas el odre de agua y las provisiones que aún le quedaban, encajó en su lugar la barra de hierro, e izó con delicadeza y un cierto temor la rígida vela, aferrándola con todas sus fuerzas.
Por unos instantes que al marino le parecieron increíblemente largos no ocurrió nada, pero luego el viento comenzó a hacer su trabajo tomando la pesada «embarcación» en sus manos para empujarla muy despacio, a través de una pulida llanura que apenas ofrecía oposición a su avance, como si aquél fuera — y no cabía duda de que lo era— el más tranquilo y navegable de los océanos del mundo.
Fue un hermoso viaje.
Desesperantemente lento, pero hermoso.
El más hermoso que emprendiera ser humano alguno, puesto que era un viaje hacia una libertad tiempo atrás perdida, y un viaje repleto de esperanzas, ya que si de algo estaba seguro León Bocanegra, era que nunca más volvería a ser esclavo.
Al final de aquella incierta y casi absurda aventura le aguardaba la salvación o la muerte — aún no podía saberlo— pero ambas se le antojaban de todo punto preferibles al cautiverio, y lo único que lamentaba en tales momentos era el hecho de no haber podido exterminar a quienes tanto mal le habían causado.
— ¡No pienses en ellos! — Se repetía una y otra vez—. No pienses en ellos. Piensa que ahí delante existe una inmensa extensión de agua en la que podrás sumergirte hasta el cuello, aunque sea lo último que consigas hacer en esta vida.
Agua era lo único que le exigía un cuerpo que llevaba años sin recibir más que la imprescindible para subsistir, y la simple evocación de lo que significaba introducirse en ella le obligaba a rogarle al viento que soplara con mayor intensidad.
Se esforzó por mantenerse a considerable distancia de los aislados refugios de otros esclavos, y a pleno día, y con el sol cayendo a plomo sobre la salina no consiguió distinguir a nadie, ya que sus posibles ocupantes deberían encontrarse durmiendo.
Atardecía cuando le pareció vislumbrar una línea ligeramente ondulada en el horizonte, y con la llegada de la noche se detuvo por miedo a un tropiezo en las tinieblas, seguro como estaba de que aquel maravilloso viento del noroeste se mantendría aún durante por lo menos dos días.
Y dos días debían constituir tiempo más que suficiente para llegar adondequiera que tuviese que llegar por grande que fuera aquel maldito mar petrificado. Lo que en verdad tenía que preocuparle era que su trineo de sal no se partiera, o la fricción acabara por desgastarlo, dejándole abandonado en mitad de la llanura.
Lo revisó a fondo y llegó a la conclusión de que pese a que el rozamiento le había hecho perder buena parte de su espesor, aún resistiría otro día de marcha.
A medianoche le venció el agotamiento.
Los brazos se le habían agarrotado, no sentía las piernas, le atenazaban los calambres, y llegó a la conclusión de que necesitaba descansar pese a que los nervios le impidieran conciliar el sueño.
Esquelético, deshidratado y moralmente destrozado tras años de cautividad y penurias, aquel lento avance sobre una refulgente pista de sal y bajo un sol implacable era cuanto necesitaba para acabar de «romperse», y debido a ello, en cuanto cerró los ojos fue como si le hubieran golpeado con un mazo.
Por enésima vez soñó que navegaba a bordo de su vieja «carraca» rumbo a las costas de Venezuela.
Por enésima vez soñó que era libre, y tan sólo recuperó la consciencia cuando advirtió que se estaba abrasando.
El sol, en mitad de la salina y sin la más mínima sombra bajo la que protegerse, era como un hierro al rojo clavado en la frente, y cualquier otro ser humano menos acostumbrado al calor o que no tuviera la piel tan curtida, hubiera carecido de capacidad de reacción.
Pero León Bocanegra había decidido sobrevivir al infierno, por lo que se irguió a duras penas, consumió muy despacio hasta la última gota de agua que le quedaba, convencido como estaba de que había llegado el día de vencer o morir, y reemprendió la marcha hacia la tenue línea ondulada que se distinguía en el horizonte.
Cuatro horas más tarde llegó a la conclusión de que eran dunas; altas dunas de color entre plateado y oro viejo, lo que significaba que se encontraban casi petrificadas y debían llevar siglos sin cambiar de forma o de lugar.
Tal descubrimiento le obligó a temer que tal vez estaba consiguiendo abandonar la desesperante llanura de sal para adentrarse de nuevo en la infinidad aún más desesperante del mar de arena del erg .
Pero ya no había elección.
La suerte estaba echada, y tenía la absoluta certeza de qué si al otro lado de aquella barrera natural no se extendía el ansiado lago del que Sixto Molinero le hablara años atrás, su corta y amarga historia habría llegado a su fin.
Comenzaba a declinar la tarde cuando se detuvo al pie del extenso «río de dunas» que se perdía de vista en dirección nordeste — sudoeste, y al aproximarse a ellas descubrió que más que de arena parecían estar hechas de roca, debido a que durante siglos el viento las bombardeaba día y noche con minúsculos granos de sal que conformaron sobre su superficie una dura costra de tres o cuatro dedos de espesor.
Por fortuna, esos mismos vientos dominantes las modelaron de tal forma que la cara ante la que se encontraba ascendía en una suave pendiente, mientras que — como ocurría siempre en el desierto— por el lado opuesto se precipitaba de forma abrupta y sin posibilidad de ser escalada.
Cerró la noche.
León Bocanegra comprendió al instante que a pesar de lo poco pronunciado del declive, no conseguiría ascender erguido ni tan siquiera un metro con los pies encadenados, por lo que optó por trepar a base de clavar con fuerza la barra de hierro en la costra de sal y alzarse apoyándose en los codos y las rodillas para detenerse luego a descansar un buen rato antes de reanudar la marcha.
Constituía un esfuerzo de titanes, ya que con frecuencia se veía obligado a aferrarse con furia a la barra de hierro para no resbalar perdiendo en cuestión de segundos todo el terreno ganado en horas, y un testigo imparcial se hubiera visto obligado a admitir que cuando un ser humano se propone sobrevivir, es capaz de conseguir los objetivos más insospechados.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу