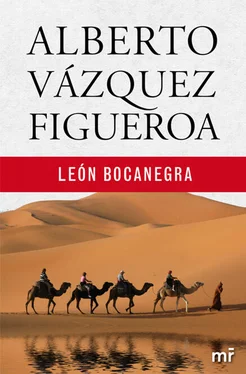— Creo que quieren que saquemos la sal de esas salinas.
— ¿Cómo has dicho? — se asombró Fermín Garabote.
— Que por lo visto, nos han traído hasta aquí para que trabajemos ahí dentro.
— ¿Pero qué clase de locura es ésa? — casi sollozó Diego Cabrera—. ¿Cómo imaginan que conseguiremos sobrevivir en semejante horno?
Su capitán se limitó a señalar dos diminutos puntos que se distinguían en el horizonte.
— Aquellos sobreviven — musitó.
— Pero no pueden ser personas.
— Lo son.
Al oscurecer les obligaron a avanzar bordeando el petrificado mar que pronto quedó en tinieblas, hasta alcanzar un altozano en el que se alzaba una especie de fortín construido a base de enormes bloques de sal, en el que aguardaban una veintena de fenéc.
Les encerraron en una oscura mazmorra que apestaba a orines, excrementos y muerte, y al amanecer del día siguiente hizo su aparición un ser peludo y monstruoso, cuya piel semejaba cuero curtido un millón de veces, y uno de cuyos ojos destacaba completamente blanco, mientras que con el otro apenas debía distinguir más que sombras.
Chapurreaba portugués y español como si apenas recordase ninguno de ambos idiomas, y todos los presentes temieron que en cualquier momento dejara de hacerlo definitivamente.
— Me llamo Leandro Dantas, y soy de Coimbra — susurró apenas—. Lamento que estéis aquí; lo lamento en el alma.
Se interrumpió para buscar aliento, se dejó caer en un rincón, y aguardó a que cuantos se encontraban en la estancia se aproximaran, puesto que estaba claro que su ronca voz no alcanzaba más allá de un metro de distancia.
Al poco continuó:
— Me han hecho venir para que os explique en qué consiste vuestro trabajo, y os advierta que todo intento de evasión resulta inútil.
— ¿Nadie ha escapado nunca de aquí?
— No, que yo sepa. — El portugués hizo una nueva pausa—. Muchos lo han intentado, pero nadie lo ha conseguido. Esto es el fin — añadió casi con un sollozo—. ¡El final de todos los caminos!
— ¿Y qué es, exactamente, lo que tenemos que hacer ahí dentro?
— Arrancar «panes» de sal — fue la trabajosa respuesta—. Te marcan un cupo y cuando no lo cumples te azotan hasta dejarte inconsciente. — Se alzó los harapos que le cubrían para que hasta el último de los presentes pudiera comprobar que tenía el pecho y la espalda marcados por profundas cicatrices—. ¡Son unos malnacidos! — masculló—. ¡Sádicos malnacidos!
Se hizo un silencio que casi se podía cortar, tal era la impresión que producía en los presentes la contemplación de aquel cuerpo tan terriblemente maltratado, y al fin fue un aterrorizado contramaestre el que aventuró casi con un susurro:
— Pero si es cierto que nadie consigue escapar, más vale morir…
— Esa es una decisión que cada cual debe adoptar por sí mismo — fue la pausada respuesta de aquella especie de cadáver ambulante—. Cuantos llegaron conmigo hace tiempo que se suicidaron.
— Suicidarse es pecado inmortal — sentenció convencido Fermín Garabote—. Significa condenarse al infierno por toda la eternidad.
Podría asegurarse que en los casi invisibles labios de Leandro Dantas se dibujaba una mueca irónica:
— ¿ Infierno…? — repitió—. Ya has llegado a él, y la única forma de salir es el suicidio. Por mi parte, cada día me arrepiento por no haberlo hecho. — Se inclinó hacia adelante como si se esforzara por distinguir los rasgos de alguno de aquellos ansiosos rostros—. Pero si alguien prefiere esperar, lo primero que tiene que hacer es acostumbrarse a trabajar de noche, dormir de día, y vendarse siempre los ojos con un trapo. Los oíos son lo primero que la sal se come.
— ¡Dios nos ayude! — exclamó una voz anónima—. Necesitaremos un milagro para sobrevivir.
— Aquí Dios jamás ha hecho acto de presencia — sentenció el portugués—. Y nunca ha habido un milagro.
Guardó silencio, como si el esfuerzo hubiera resultado excesivo y necesitara tiempo para recuperar las escasísimas fuerzas que le quedaban, y aunque lloraba abiertamente, no podía establecerse si tal llanto se debía al sufrimiento, o al ardor que le producía la sal en los ojos.
Viéndole con tan lamentable aspecto, incluso aquel puñado de infelices que había atravesado a pie el desierto se negaba a aceptar que pudieran alcanzarse tales cotas de penuria, puesto que Leandro Dantas — que debió ser hombre de notable fortaleza en su juventud— no era ya más que un despojo; el último escalón a la más profunda de las fosas, y la más demoledora imagen de la desesperanza y la agonía.
Sin duda alguna, el único milagro ocurrido en aquellas salinas debía centrarse en el hecho de que seres tan destruidos continuasen respirando, y cuando al toser dejó escapar un espeso hilo de sangre, a León Bocanegra no le cupo la menor duda de que la sal que se había adueñado de sus ojos se había apoderado de igual modo de sus pulmones.
Durante más de diez minutos el portugués permaneció muy quieto, acurrucado y con la frente apoyada en las huesudas rodillas, como dormido o inconsciente, y durante todo ese tiempo nadie hizo otra cosa que mirarle, convencidos de que se estaban viendo a sí mismos en un futuro no demasiado lejano.
Al fin Leandro Dantas alzó de nuevo el rostro como si el hecho de levantar la cabeza le supusiera un tremendo esfuerzo y tras dejar caer un ancho salivazo rojizo señaló:
— Nunca aceptéis comer carne.
— Por qué?
— Porque os estaréis comiendo a vuestros propios compañeros.
— ¡No es posible!
— Lo es.
— ¡Ninguna abominación diabólica llegó nunca tan lejos!
El portugués lanzó un hondo suspiro con el que tal vez pretendía expresar que le fatigaba discutir algo que a su modo de ver no aceptaba discusión.
— Aquí, sí… —añadió al fin—. Para los fenéc no somos más que animales; menos que perros. — Escupió de nuevo—. Mi último consejo es que trabajéis siempre en las horas que preceden al amanecer, puesto que de ese modo el agotamiento os obligar a dormir todo el día sin consumir agua. — Giró su único ojo sano como si estuviera observándoles pese a que tan sólo distinguía contornos, y por último concluyó con una cierta ironía—: Ésa ser la mejor forma de alargar vuestros padecimientos.
Se acurrucó de nuevo en posición fetal y se quedó tan profundamente dormido que cabría imaginar que no deseaba volver a despertar nunca.
Los hombres del León Marino se miraron.
— ¿Cree que lo que ha dicho es cierto, capitán? — quiso saber al poco uno de ellos.
— ¿Por qué habría de mentir? — Porque me niego a aceptar que exista tanta maldad… ¡Dar de comer carne humana!
— ¡No pienses en ello!
— ¿Y en qué otra cosa quiere que piense?
— ¡En nada! En estos momentos, lo mejor que podemos hacer es no pensar en nada.
Durante los años que siguieron, el capitán León Bocanegra dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a intentar no pensar en nada.
Y es que pensar en algo significaba tanto como arriesgarse a volverse loco, ya que la existencia en el corazón de la salina era mil veces peor que lo que el infeliz Leandro Dantas pronosticara.
Les permitieron descansar todo un día, pero a la mañana siguiente, con la primera luz del alba, cada hombre fue engrilletado por ambos tobillos a un grueso perno al rojo vivo que era retorcido luego en la punta antes de ser enfriado con agua, de tal forma, que las piernas de la víctima se transformaban en una única extremidad, por lo que para avanzar se veía obligada a hacerlo a pequeños saltos o arrastrándose como un paralítico.
Al oscurecer, les cargaron como fardos en tres destartaladas carretas tiradas por cansinos dromedarios, y escoltados por la práctica totalidad de los fenéc , se adentraron en el petrificado mar cuya superficie devolvía, multiplicada por mil, la luz de las antorchas.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу