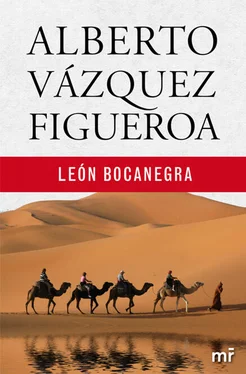¿Dónde estaban?
¡Dios de los cielos!
¿Dónde estaban?
Las sombras comenzaron ya a roer los bordes de la luna, las noches fueron de nuevo noches que anunciaban que muy pronto esas noches tan sólo serían tinieblas, y únicamente una triste manada de pacientes ónix de cuernos de cimitarra cruzó a lo lejos para perderse de vista rumbo al norte.
Dos jornadas de espera más y, al fin, una bochornosa mañana, el hijo mayor del «Señor del Pueblo de la Lanza» dejó escapar un grito al tiempo que señalaba un punto en la distancia.
— ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
Tenía sin lugar a dudas ojos de águila.
Ni Guzmán Cifuentes, el serviola de más larga experiencia a bordo, acertaba a distinguir siquiera un leve movimiento en la llanura, pese a que el muchacho insistía una y otra vez sin dejar de marcar un punto hacia levante.
— Allí están! — insistía una y otra vez—. ¡Son ellos!
Ellos eran, en efecto, aunque la mayoría de los presentes tardara casi una hora en avistarlos, y eran seis, de blancas y holgadas ropas, blancos turbantes, blancas capas y altivos dromedarios igualmente casi blancos, que avanzaban sin prisas como el guepardo que se aproxima a su presa con la absoluta seguridad de que no tiene escapatoria.
Un temblor recorrió la cima del montículo.
El rostro de Sixto Molinero semejaba una verdosa máscara, e incluso en los ojos del imperturbable Yuba ben — Malak el Saba, que había abandonado precipitadamente su jáima , podía leerse una clara nota de inquietud.
Aquellos hombres venían a negociar en son de paz, pero el tuareg sabía, mejor que nadie, que en el fondo de su alma eran como hediondas hienas que a la menor oportunidad se lanzarían sobre su yugular con la intención de esclavizar también a su familia.
Progresaban centímetro a centímetro sobre el tapiz de la llanura, sin perder ni por un instante la formación o la distancia, y a León Bocanegra le sorprendió el hecho de que pese a moverse bajo un sol inclemente, ni sus armas, ni los arreos de sus monturas despidieran el más mínimo destello al ser heridos por el sol.
— ¿Acaso vienen desarmados? — quiso saber.
— ¿Los fenéc …? — Se sorprendió el cojo—. ¡Ni locos! Lo que ocurre es, que cubren los metales para evitar que brillen. ¡Son listos! ¡Condenadamente listos!
Cuatro horas después los jinetes alcanzaban el pie del otero donde se detuvieron, entreteniéndose largo rato en alzar una amplia tienda de campaña de color arena bajo la que ocultaron sus monturas.
La curiosa jáima no acababa en punta, como la de la inmensa mayoría de los beduinos, incluidos los tuareg, sino que se alzaba sobre dos largos arcos de escasa altura, de tal forma que — dado su color y su forma— desde cierta distancia podía confundirse con una duna más del desierto.
— Son como sombras — musitó apenas Sixto Molinero—. Saben muy bien que las sombras en el desierto deben ser blancas, y cuando tienden una emboscada a una caravana no se les distingue hasta que surgen de la tierra, justo bajo los pies de los camellos.
Los tuareg estaban considerados desde el principio de los tiempos los auténticos dueños del Sáhara; sus mejores guerreros o sus más feroces salteadores, pero aquella estirpe mil veces maldita de los fenéc se habían convertido poco a poco en sus más temidos merodeadores, hábiles maestros en el arte del camuflaje, la traición y el asalto nocturno.
Su nombre — justo nombre sin duda— significaba literalmente «zorro de las arenas» y, aunque nadie podría determinar a ciencia cierta cuál era su auténtico origen, se aseguraba que eran mahometanos y que por sus venas corría sangre haussa, libia y sudanesa.
Fueran quienes fueran y vinieran de donde vinieran lo único cierto es que durante siglos estuvieron considerados como la «raza más temida y aborrecida de África», y sin llegar a alzar una ciudad digna de tal nombre, ni poseer unos territorios delimitados y concretos, extendieron sus dominios por regiones tan vastas que pocos emperadores europeos hubieran soñado con ser dueños de semejantes posesiones.
Y todo su inmenso poder se basó siempre en la explotación masiva de tres materias primas de importancia vital en el continente: los esclavos, el oro, y sobre todo, la sal.
Al caer la tarde, cuando el sol ya en declive permitió que la larga sombra del macizo rocoso se extendiera por la llanura, uno de los jinetes abandonó la inmensa tienda de campaña para ascender sin prisas por la escarpada ladera que conducía a la cima.
Era fuerte, macizo, de piel clara, nariz aguileña, barba muy negra y ojos que parecían más atentos a percibir lo que estaba ocurriendo a sus costados que justo frente a él, lo que le confería el aspecto de un pez que tuviese la capacidad de captar el más mínimo movimiento que se efectuase a sus espaldas.
Al llegar a unos diez metros de la cumbre abrió los brazos para dar a entender que no ocultaba arma alguna, y cuando se encaró a Yuba ben — Malak ni siquiera se molestó en saludar con el ceremonial propio de los habitantes del desierto, como si diera por sentado que el hecho de negociar la venta de un puñado de esclavos no cambiaba en absoluto el desprecio o la animadversión que experimentaban el uno por el otro.
Inclinó por tanto la cabeza dando a entender a su huésped que se consideraba bienvenido, para volver de inmediato su atención al grupo de cristianos que aparecía sentado sobre las rocas, encadenados entre sí, silenciosos y expectantes.
Por último musitó muy quedamente una cifra al oído del tuareg, y éste asintió con un casi imperceptible ademán de la barbilla.
No hubo más, ni palabras, ni gestos, ni despedidas, puesto que el hombre vestido de blanco dio media vuelta y regresó tal como había venido.
Sixto Molinero parecía haberse quedado sin habla y cuando al fin León Bocanegra le golpeó con el codo, masculló roncamente:
— ¡Dios nos asista! ¡Era Marbruk en persona!
— ¿Y quién es Marbruk?
— Marbruk es Marbruk; la máxima autoridad de los fenéc a este lado del continente; un sádico hijo de puta al que ni un millón de palabras podrían describir.
Tan sólo al final de su vida el capitán del León Marino se vio en la obligación de admitir que su viejo amigo tenía razón, y ni siquiera todas las palabras que conocía hubieran bastado para esbozar una ligera idea de hasta qué punto aquella bestia de los avernos con apariencia humana era un ser temible y abominable.
Esa noche, Sixto Molinero se fue despidiendo uno por uno de cuantos habían sido sus compañeros de desgracia durante aquellos meses, y pese a que se advertía que se esforzaba por mostrarse esperanzador, a nadie se le escapaba que los observaba a todos y a cada uno de ellos con la triste expresión de quien sabe muy bien que está contemplando por última vez el rostro de un reo condenado a la más horrenda de las muertes.
No lloraba porque el desierto había secado años atrás hasta su última lágrima, pero resultaba evidente que el hecho de saber que iba a quedarse una vez más sin amigos le helaba el corazón y le apretaba con fuerza la garganta.
Acabó por esconder el rostro en el pecho del capitán León Bocanegra, para inquirir con apenas un hilo de voz:
— ¿Por qué continúo aferrándome a una vida tan miserable? ¿Por qué?
— Porque como tú mismo dijiste, es lo único que tienes.
— Podría haberme ahorrado tantísimos sufrimientos con un solo gesto de valor.
— Quitarse la vida nunca me ha parecido un gesto de valor — argumentó el marino—. El auténtico valor se demuestra, tal como has hecho hasta ahora, manteniéndote firme día tras día.
— ¿Y de qué sirve?
— A mí me ha servido — fue la sincera respuesta—. Me has enseñado cosas que desconocía, y me has dado consejos que pueden serme de gran utilidad el día de mañana. Incluso me has dibujado un mapa con el que tal vez consiga la libertad. — Hizo un amplio gesto indicando al resto de sus compañeros—. Y al igual que a mí, les has ayudado a muchos. Y a otros, antes que a nosotros. — Le colocó con profundo afecto la mano sobre el hombro y apretó con fuerza—. Tal vez tu destino sea ése: servir de consuelo a los más desgraciados.
Читать дальше