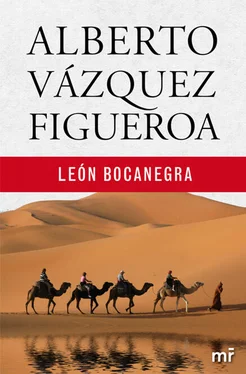— A los fenéc .
— ¿Y quiénes son los fenéc ?
— Los hijos de Lucifer en persona — fue la áspera respuesta de Sixto Molinero—. Incluso los tuareg les temen y por ello Yuba tan sólo acepta negociar con ellos aquí arriba, donde resulta imposible una emboscada. Esos cerdos necesitan tantos esclavos, que serían capaces de raptar incluso a niños de tres años.
— ¿Y para qué los necesitan?
— No lo sé.
León Bocanegra abrigó el convencimiento de que mentía, por lo que no pudo por menos que intercambiar una mirada con Diego Cabrera que en esta ocasión se encontraba presente. Fueran cuales fueran las razones por las que el cojo prefería guardar tan inquietante secreto, estaba claro que si se le presionaba lo único que se conseguiría sería sumirle más aún en su mutismo.
Optó por tanto por no ahondar en el tema, para limitarse a inquirir con sorprendente naturalidad:
— ¿De modo que hemos venido tan lejos para que tu amo nos venda a esos misteriosos fenéc ?
— Exactamente.
— ¿Y tanto pagan, como para que amerite un viaje tan largo y fatigoso?
— Con lo que obtenga por vosotros Yuba se convertir en el caíd más rico del «Pueblo de la Lanza». Los fenéc acostumbran a pagar cinco veces más por un esclavo europeo que por uno africano.
— ¿Por qué?
— Por lo visto los negros tienen la mala costumbre de suicidarse demasiado pronto. — El anciano se encogió de hombros con un gesto que parecía no querer significar nada en concreto—. Ni siquiera intentan escapar; simplemente, se suicidan.
— Yo me escaparé.
El viejo se volvió a Diego Cabrera que era quien, pese a su habitual y casi cómico ceceo, había hecho tan rotunda aseveración, y tras unos instantes concluyó por encogerse de hombros al señalar:
— Supongo que la esperanza de recuperar la libertad duerme siempre en lo más profundo de todo aquel que la ha perdido. — Chasqueó la lengua con una especie de desprecio a sí mismo—. Incluso en alguien que, como yo, ya casi ni recuerda que alguna vez fue libre. Pero te garantizo que si pocas posibilidades tenías de escapar de los beduinos y los tuareg, menos tendrás de escapar de los fenéc .
— ¿Crees que sería mejor intentarlo ahora? Su mirada reflejaba incredulidad o más bien abierto desprecio.
— ¡No seas estúpido! — fue la áspera respuesta—. Aunque a primera hora de la noche consiguieras liberarte de las cadenas y descender por esos acantilados, el amanecer te sorprendería en mitad de una llanura en la que desde aquí destacarías como una mosca en la sopa.
— Soy muy capaz de correr toda la noche…
— Observa aquellas huellas… — le indicó el viejo con un leve ademán de cabeza—. Revelan, con toda claridad, la ruta que hemos seguido hasta aquí, y permanecer n visibles hasta que el harmattán las borre. ¿Crees que alguien como Yuba ben — Malak tendría el más mínimo problema a la hora de seguirlas?
— ¿Por qué te esfuerzas por contagiarnos tu pesimismo — se lamentó con amargura el primer oficial del León Marino —. El hecho de que sigas siendo esclavo no quiere decir que los demás no podamos obtener la libertad.
— No pretendo contagiarte nada — sentenció su interlocutor evidentemente molesto—. Me limito a ser realista. Si durante treinta años no he sido testigo de ningún milagro, no puedes pretender que crea en ellos. Y menos ahora, en que casi puedo oler los fenéc.
El desierto allá arriba no olía a nada, puesto que la sequedad, la arena y el polvo se habían instalado en las fosas nasales desde hacía meses, pero cabría imaginar que todo el campamento «hedía a fenéc », o al menos, al terror que parecía inspirar el simple hecho de saber que se encontraban cerca.
«El Señor del Pueblo de la Lanza» había demostrado mucha astucia y prudencia a la hora de elegir el día de su llegada al macizo rocoso, ya que en cuanto oscurecía hacía su aparición sobre el horizonte una gigantesca luna que iluminaba la llanura con una claridad casi irreal, y que le hubiera permitido distinguir hasta los sigilosos movimientos de un guepardo que vagabundeara a la búsqueda de una desprevenida presa.
Sentado en el borde del abismo se pasaba las noches, vigilante y tan hierático como una roca más del macizo, indiferente al viento del amanecer que helaba hasta los huesos, y tan silencioso que podría creerse que cada palabra tenía más valor para él que una gota de sangre.
Con el alba se retiraba a descansar mientras sus hombres hacían el resto de las guardias, por lo que docenas de ojos permanecían clavados durante horas en aquel vacío horizonte del que se diría que por siglos que pasasen nunca podría llegar nada.
— ¿Y si no vienen?
— ¡Vendrán!
— ¿Por qué estás tan seguro?
— Porque siempre han venido. Alguien allá delante, lejos, percibe el destello de la bandeja, y lo comunica de igual modo a alguien que, de igual modo, también se encuentra muy lejos, y que a su vez le pasa el mensaje a los fenéc. La luz corre muy r pido, pero los camellos suelen ser muchísimo más lentos.
— ¡Pues ojalá aparezcan de una maldita vez! — masculló el siempre impaciente Fermín Garabote—. Me enerva esta incertidumbre.
— ¡Tendrás tiempo de lamentar que hayan llegado! — fue la amarga respuesta—. Tendrás tiempo…!
Pero pasaban los días, la luna alcanzó su máximo di metro colgada sobre el límpido cielo del desierto, tan cercana que se diría que casi se le podría escupir, y como el viento se había calmado, era tanta la paz y el silencio de aquellas noches en uno de los lugares más remotos y desolados del planeta, que León Bocanegra no pudo evitar echar de menos el amable rumor del agua acariciando el casco del León Marino .
Ni siquiera en aquella malhadada singladura en que una calma chicha y las traidoras corrientes le empujaron hasta el corazón mismo del mar de los Sargazos convenciéndole de que el pulso de la vida se había detenido para siempre, experimentó una sensación de vacío y abandono semejante a la que le invadía en la cima de aquel rocoso otero de las llanuras africanas.
Por qué razón Dios se había empeñado en crear aquella «tierra que sólo sirve para cruzarla», que era la caprichosa traducción que podía darse al término beduino «Sáhara», era algo que jamás conseguirla entender, y se preguntaba una y otra vez a qué se debería el hecho de que los húmedos vientos que empujaban las beneficiosas nubes que tantas veces le impulsaron desde las costas portuguesas hasta las proximidades del archipiélago canario, se mostraran tan renuentes a penetrar en un continente que tan cerca tenían y que tan necesitado estaba de un agua que con demasiada frecuencia se desperdiciaba en mitad del océano.
Era como si una muralla de cristal se alzara a todo lo largo de las costas del sur de Marruecos, muralla contra la que chocaban esas nubes, y durante las largas horas que pasaba contemplando el paisaje que se abría ante sus pies no podía por menos que plantearse qué ocurriría si en alguna ocasión, y de alguna forma que se escapaba por completo a su entendimiento, se consiguiera el milagro de derribarla para que tan interminables pedregales se convirtieran en vergeles tan prodigiosos como aquel Dáora en el que había pasado los momentos más hermosos de los últimos años.
Otros serían los hombres y otra su forma de comportarse, sí en lugar de estar compuesto de arena y viento, su mundo fuera en verdad un mundo de agua y cebada.
Otros serían los hombres, que no tendrían entonces necesidad de esclavizar a cuantos desgraciados naufragaban en sus costas, ni recorrer miles de leguas sobre los ardientes pedregales con el fin de vender a sus cautivos a unos sucios traficantes a los que parecían odiar a muerte.
Читать дальше