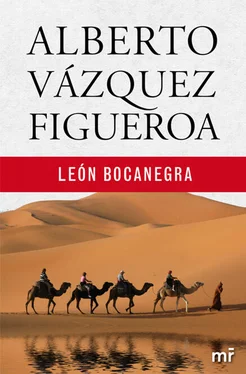El primero en intentar la huida, contraviniendo las recomendaciones de su capitán, fue el herrero, Cándido Segarra, el hombre más fuerte que pisara nunca la cubierta de la vetusta nave, un cacereño más ancho que alto, de manos como mazas y piernas que semejaban columnas, y que desapareció una noche sin que nadie se explicara cómo diablos se las había ingeniado para librarse de las cadenas que le mantenían unido a Fermín Garabote.
No había dejado señal de sus huellas en parte alguna, puesto que, astutamente, se había dedicado a saltar de piedra en piedra, sin poner ni tan siquiera una sola vez el pie en tierra, pero aun así el «Señor del Pueblo de la Lanza» tardó apenas una hora en encontrar su rastro.
Poco después, y llevando del ronzal al altivo mehári del que no parecía separarse ni para dormir, Yuba ben — Malak el Saba emprendió la marcha con la vista fija en el suelo, como si las mudas rocas le hablaran, y de hecho lo hacían, o más bien, murmuraban, puesto que algunas de ellas, inmóviles por siglos, se habían desplazado bajo el peso del fugitivo lo suficiente como para que el ojo de un tuareg, al que nada de cuanto ocurriera en el desierto se le escapaba, fuera capaz de percibirlo.
Se perdió de vista hacia poniente, con la cabeza gacha, buscando y rebuscando a su alrededor, atento a cada detalle del terreno, levantando algunas piedras para comprobar en sus bordes las marcas de tierra vieja y nueva, seguro de sí mismo, y tan impasible e indiferente, que cabría imaginar que lo único que le incomodaba de aquel absurdo juego era el tiempo que le hacía perder y las molestias que le producía la pesada caminata.
Sentados bajo el sol el resto de los cautivos aguardaban.
Y los que habían aprendido a rezar, rezaban.
Cada uno de ellos se había convertido por unas horas en Cándido Segarra, y cada uno de ellos se veía a sí mismo buscando una imposible libertad en un paisaje dantesco.
¡Suerte, muchacho!
¡Corre, corre!
Sabían que el herrero no podía escucharles, pero de igual modo sabían que les estaba oyendo por lejos que estuviese, consciente de que su victoria sería en realidad la victoria de todos, que ansiaban, más que nada en este mundo, que consiguiera la libertad definitivamente.
Fue un día muy largo.
Y una noche interminable.
León Bocanegra observaba las estrellas y cada vez que una de ellas cruzaba velozmente el horizonte, le rogaba que intercediera por el bravo cacereño permitiéndole encontrar el mejor de los caminos.
Pero en el fondo de su alma sabía que en esta ocasión las estrellas jamás le atenderían.
Aquélla era sin duda una cárcel en exceso segura.
Su espíritu, al igual que el de la inmensa mayoría de sus compañeros, se encontraba en íntima comunión con el del hombre que se esforzaba en buscar la libertad, pero su razón le gritaba que pese a su increíble fuerza y resolución, el herrero no tenía la más mínima oportunidad de eludir a su implacable cazador.
Quien demostraba ser capaz de seguir el débil rastro de una serpiente o vencer al guepardo en su propio terreno, pocas posibilidades de fracaso tenía persiguiendo a un pesado mastodonte que había comenzado ya a girar en círculo, incapaz de caminar en línea recta.
Cándido Segarra, hombre de ciudad y más tarde de mar por largos años, no tenía ni idea de que en el desierto, al carecer de puntos de referencia, el hombre que avanza en lo que supone línea recta, tiende a desviarse a la izquierda, ya que suele tener esa pierna ligeramente más corta que la otra, de tal forma que — de no corregir su rumbo— acaba por trazar un enorme arco que le devuelve pronto o tarde al punto de partida.
Yuba ben — Malak el Sába, nacido y criado en las grandes llanuras, sí que tenía plena conciencia de ello, por lo que, en cuanto cerró la noche, se desvió hacia el sudoeste, avanzó en la oscuridad poco más de tres horas y concluyó por obligar a su montura a arrodillarse, para recostar la espalda en ella y limitarse a aguardar con la irritante paciencia propia de un beduino, que el alba le entregara a su víctima.
El cacereño, sediento y agotado tras todo un día y una noche de pesada caminata, vio amanecer con la esperanza de que el nuevo día le ofrecería al fin la ansiada libertad que tanto esfuerzo le estaba costando, pero lo único que pudo hacer fue lanzar un ronco sollozo de desesperación al advertir que la glauca luz que se anunciaba por levante iba a incidir sobre la figura de un tuareg que le observaba impasible con la larga espingarda terciada sobre las rodillas.
¿Cómo era posible?
¿Qué explicación tenía que el sol estuviera surgiendo frente a sus ojos cuando abrigaba el firme convencimiento de que había pasado el día y la noche avanzando en sentido contrario?
Nunca llegó a saber que tenía una pierna apenas unos centímetros más corta que la otra.
De un solo disparo el «Señor del Pueblo de la Lanza» le voló la cabeza, que cortó luego de un seco tajo de afilada y recta espada.
Al verla rodar a sus pies, Emeterio Padrón se limitó a comentar con voz ronca:
— ¡Dos!
El tercero murió reventado, contemplando con los ojos muy fijos las miríadas de estrellas de la fría noche sahariana, y al cuarto le picó una víbora cornuda, lo que le obligó a quedar tendido en mitad del pedregal, con la pierna amoratada, aguardando su fin entre horribles dolores, sin tan siquiera el consuelo de unos sorbos de agua con los que mitigar la insoportable sed de la agonía.
Los tuareg opinaban que el agua era un bien demasiado precioso allí, tan lejos del siguiente pozo, como para malgastarla en alguien que no vería ya la luz del nuevo día.
La siguiente víctima fue una niña, la hija menor del «Señor del Pueblo de la Lanza», quien ordenó enterrarla bajo un montón de rocas para que los chacales y las hienas no tuvieran acceso a su escuálido cuerpecito.
Asistió al sepelio con la misma impasibilidad con que demostraba enfrentarse a todo en esta vida, ya que la tuberculosis que había arrastrado a la tumba a la pequeña era, a su modo de ver, una de las tantas e inevitables circunstancias adversas con las que se veía obligado a enfrentarse a diario su pueblo.
Únicamente la grasa giba de camello podría haber librado a la pequeña de tan terrible mal, pero su padre era consciente de que no estaba en disposición de poner en peligro al resto de su familia sacrificando un valioso animal cada cuatro días con el fin de intentar salvarle la vida al más pequeño e indefenso de sus miembros.
Si la voluntad de Alá había sido que muriese, nada más se podía hacer.
Al reg pedregoso siguió un mar de arena con dunas tan altas que más parecían montañas fosilizadas que otra cosa, y éstas dejaron paso a un macizo rocoso que atravesaron en pos de las huellas de antiguas caravanas para enfrentarse, por enésima vez, a una llanura infinita y desesperante ante cuya presencia el pinche de cocina decidió poner fin a sus cuitas desgarrándose las venas con sus propias cadenas.
— Cinco.
Al alejarse de un cadáver sobre el que ya habían comenzado a trazar círculos los buitres, sus compañeros volvieron el rostro, no con pena, sino casi con envidia, puesto que aunque tenían la certeza de que el destino de aquellos despojos era el de acabar en las tripas de las bestias, incluso tan trágico fin les parecía en cierto modo preferible a la amarga realidad de seguir avanzando hacia la más absoluta soledad.
El sol era el dueño de los días.
Y tan sólo hizo dejadez de sus derechos la semana en que el viento le ocultó bajo su manto, puesto que aliado con su fiel amante, la arena, el harmattán borró de la faz de la tierra todo rastro de vida, pregonando con voz abrasadora y ronca, que en cuanto se dignaba hacer su aparición sobre el desierto, nada más existía, ni nadie conseguiría sobrevivir a no ser que él mismo decidiera poner coto a su furia inigualable.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу