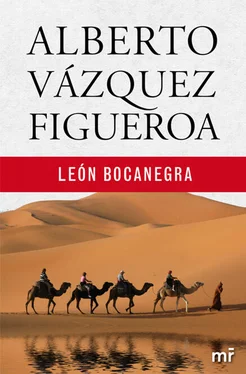De día buscaba entre las figuras femeninas tratando de adivinar cuál de ellas había sido su compañera en las locas correrías de la noche anterior, pero ni un gesto, ni una palabra, ni tan siquiera una mirada le permitieron abrigar el absoluto convencimiento de que ésta o aquélla hubiera sido en verdad su apasionada pareja.
Todo era perfecto.
Incluido tan incitante misterio.
Por desgracia, una aciaga mañana, el caíd Omar El Fasi ordenó que el grupo de cristianos se congregara en la pequeña explanada que se abría en mitad del campamento, para obligarle a aguardar bajo un sol inclemente hasta que hizo su aparición un hombre altísimo que montaba el más veloz y resistente mehári que hubiera surcado nunca el desierto, y que lucía al cinto una larga espada muy recta que contrastaba con las curvas cimitarras que solían utilizar los beduinos.
Su porte era de una altivez casi insultante, y se diría que a su lado el resto de la humanidad no era más que basura.
A través de la estrecha ranura del velo que le cubría el rostro, observó uno por uno a los cristianos, pareció estar calibrando sus fuerzas y su condición, Y no aventuró gesto alguno hasta que Omar El Fasi hizo su aparición en la entrada de la jáima para saludarle en un tono servil y desacostumbrado en él:
— Rahínat ullahí Allahín (La paz de Alá sea contigo) — dijo—. Keif halab (Todo lo de mi casa es tuyo).
— Aselam Aleikúm — respondió secamente el recién llegado al tiempo que chistaba a su montura para que se arrodillase.
Saltó a tierra, dirigió una larga mirada a León Bocanegra como si hubiera comprendido de inmediato que se trataba del cabecilla de la tropa de cautivos, y penetró en la jáima seguido por el solícito rguibát al que se podría considerar como apabullado ante la presencia de tan distinguido visitante.
— ¡Un targuí! —exclamó un excitadísimo Emeterio Padrón en cuanto hubieron desaparecido.
— Y eso, ¿qué significa? — quiso saber con cierta acritud Fermín Garabote.
— Que pertenece a la tribu de los tuareg. Todos les temen y los llaman «Los Reyes del Desierto», aunque hay quien opina que tan sólo son salteadores de caravanas, rebeldes o bandidos.
— Lo cierto es que impresiona — admitió el piloto— ¿A qué habrá venido?
— A nada bueno, sin duda — sentenció seguro de sí mismo el canario.
— ¿Estás pensando en lo que yo estoy pensando? — Prefiero no pensarlo.
Pero sus peores temores se confirmaron una hora más tarde, en el momento mismo en que Omar El Fasi y su huésped reaparecieron en la puerta de la enorme tienda de pelo de dromedario.
El primero se encaró sin rodeos a León Bocanegra para señalar con desconcertante naturalidad:
— A partir de este momento, el jeque Yuba benMalak el Saba, «Señor del Pueblo de la Lanza», es vuestro nuevo amo. Te aconsejo que le obedezcas ciegamente, puesto que se trata de un auténtico príncipe targuí, y es bien sabido que los tuareg son gente severa y de poca paciencia. — Le colocó una mano sobre el hombro en un gesto que tanto podría significar amistad como conmiseración—. ¡Que Ala te proteja! — concluyó.
Giró sobre sí mismo para regresar al interior de su vivienda como si con ello diera por concluido el tema, y León Bocanegra no pudo hacer otra cosa que alzar el rostro hacia el jinete que se encontraba de nuevo a los lomos de su cabalgadura.
El jeque Yuba ben — Malak el Saba, «Señor del Pueblo de la Lanza», aventuró un levísimo ademán de la cabeza ordenando que le siguieran, y se limitó luego a fustigar el cuello de su mehári que emprendió de inmediato un cansino trote rumbo al sudeste.
Los cautivos le siguieron cabizbajos y en silencio, y durante más de tres horas rodearon la verde depresión de Dáora sin que su impasible amo se volviera ni tan siquiera una vez con intención de comprobar si le habían obedecido, como si ello fuera algo de todo punto de vista incuestionable.
— ¡No me gusta! — refunfuñaba una y otra vez un ceceante Diego Cabrera—. Este moro no me gusta nada.
— A mí tampoco. Mediaba la tarde cuando al fin distinguieron en la distancia un numeroso grupo de jáimas oscuras, y al poco acudió a su encuentro un anciano de larguísima barba gris, que renqueaba visiblemente de la pierna izquierda.
Se inclinó en muda señal de respeto al paso del jinete, para aguardar la llegada del grupo e inquirir ansiosamente:
— ¿Cristianos? ¿Españoles?
— La mayoría — admitió León Bocanegra.
— ¡Dios sea loado! — exclamó el viejo abrazándole como si acabara de reencontrarse con familiares muy cercanos—. Hacía años que no hablaba con un compatriota.
— ¿Cuánto tiempo llevas aquí? —quiso saber un murciano que seguía negándose a aceptar que se hubiera convertido en esclavo.
El cojo se encogió de hombros como queriendo dejar bien patente su ignorancia.
— ¡Treinta años…! Tal vez más. En el desierto se pierde la noción del tiempo.
— ¡Treinta años! — Se horrorizó Fermín Garabote—. ¿Y nunca ha intentado escapar?
— ¿Escapar de los tuareg…? — pareció asombrarse el otro—. Te siguen el rastro y cuando te encuentran, que siempre te encuentran, te cortan la cabeza. Algunos de mis antiguos compañeros lo intentaron pero ni uno solo lo consiguió.
— ¿También naufragaste? El anciano, que más tarde dijo llamarse Sixto Molinero y ser natural de Écija, observó con aire desconcertado a quien le había hecho la pregunta, y por último negó con firmeza.
— ¿Naufragar? ¡No! En absoluto. Formaba parte de la guarnición de Santa Cruz de la Mar Pequeña.
— ¿Y dónde queda eso? — ¿Santa Cruz de la Mar Pequeña? Al norte; en la costa.
— ¿Y qué hacíais allí?
— Era una especie de fuerte; una factoría desde la que comerciábamos con los nativos, a los que comprábamos oro, pieles de guepardo y plumas de avestruz. Pero una noche nos atacaron. — Chasqueó la lengua—. No dejaron piedra sobre piedra y nos convirtieron en esclavos. Soy el único superviviente de más de sesenta hombres.
Llegó el tiempo de recoger la cebada.
Se acabaron las fiestas y hombres, mujeres, ancianos y niños se rompieron la espalda bajo el sol del desierto cortando las altas espigas como si en ello les fuera la vida, y de hecho gran parte de su vida futura dependía de la espléndida cosecha que Alá había tenido a bien concederles, puesto que habría de durar hasta que una nueva nube, gruesa y repleta, decidiera regar, tal vez muy lejos de allí, las resecas tierras.
Los esclavos no recibieron un trato, ni mejor ni peor que los hombres, puesto que éste era ya de por sí un trato lo suficientemente duro, pero ahora sí que, al caer la tarde, se veían de nuevo encadenados visto que los beduinos no se encontraban con fuerzas como para perseguir fugitivos.
Yuba ben — Malak el Saba, «Señor del Pueblo de la Lanza», jamás se dignaba dirigir una palabra o una mirada a los cautivos, como si fueran seres fantasmales que ni siquiera dejaban sombra sobre la arena, dando la impresión de que a su modo de ver tenían infinitamente más importancia sus camellos e incluso la más escuálida de sus cabras, que el más fornido y servicial de sus esclavos.
Podría creerse que no sentía el menor interés por conocerlos o experimentar por alguno de ellos un asomo de aprecio, como si tan sólo se trataran — y así era en el fondo— de una valiosa mercancía de la que muy pronto se vería obligado a desprenderse.
En cuanto los sacos de cuero se encontraron repletos de grano y sobre la superficie de la gran depresión de Dáora no quedaron más que los tristes despojos de la hierba que cabras y dromedarios habían sido incapaces de devorar, las mujeres levantaron en un abrir y cerrar de ojos los campamentos, y cada familia emprendió la marcha en un rumbo distinto, con esa costumbre tan propia de los habitantes del desierto de no decirse adiós pese a que, tanto hombres como mujeres, pasaran largos minutos saludándose cada vez que se encontraban.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу