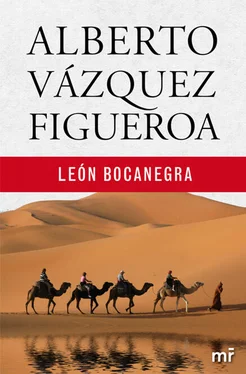Por suerte, aquél era uno de los mares más ricos en pesca que pudieran soñarse y la mayor parte de los víveres de a bordo habían conseguido salvarse, por lo que no corrían peligro de pasar hambre y el principal enemigo lo constituiría, por lógica, la falta de agua.
Las islas Canarias siempre estuvieron consideradas como escala de aguada durante las travesías transoceánicas, ya que los navíos utilizaban sus puertos para abastecerse con vistas al largo viaje hasta las costas del Nuevo Mundo.
Lo normal solía ser que en Sevilla abarrotasen sus bodegas de mercancías con destino al archipiélago, trocándolas allí por verduras frescas y enormes barricas de agua que habrían de durar hasta las Antillas.
Las reservas de agua en viaje de ida hacia las islas eran por tanto muy escasas.
— Deberíamos intentar negociar con esos salvajes — aventuró una noche el primer piloto, Fermín Garabote, al que se advertía aterrorizado por la idea de morir de sed—. Tal vez les interese darnos agua a cambio de telas, cubos, picos y palas.
— Nadie compra lo que sabe que es suyo — le hizo notar León Bocanegra—. Y dudo que nos dieran un solo trago de su agua por todos los picos y palas de este mundo.
— ¿Y qué ocurrirá si nuestra gente no regresa?
— Que tendremos que entregarnos. — ¿Cree que nos matarán? — Más bien creo que nos venderán — fue la áspera respuesta.
— ¿Vendernos? — se horrorizó el pobre piloto—. ¿A quién?
— Al mejor postor, supongo.
— ¿Quiere decir que nos convertirán en esclavos? — quiso saber un joven gaviero que había escuchado en respetuoso silencio.
— Probablemente.
— Yo siempre había creído que los esclavos eran siempre negros — se lamentó el muchacho.
— Por desgracia para nosotros, a estos salvajes les suele dar igual negro que blanco.
Siguieron interminables días en los que no podían hacer otra cosa que tumbarse a la sombra de la que fuera otrora la vela mayor de la «carraca», con la vista puesta en aquel azul infinito del que habría de llegar una salvación que no llegaba, preguntándose hora tras hora si las frágiles chalupas habían conseguido alcanzar las costas de las Canarias o se habrían adentrado en el gigantesco océano para perderse definitivamente.
Nunca conseguirían averiguarlo.
Abandonados en una ancha playa calcinada por el sol y barrida por el viento, cuarenta y tres hombres vieron agonizar sus esperanzas siempre bajo la atenta mirada de un cada vez más numeroso grupo de silenciosos beduinos para los que el tiempo no parecía contar, y que habiendo montado su campamento a poco más de dos millas de distancia, se limitaban a continuar con su vida cotidiana como si tan sólo estuvieran aguardando a recoger una cosecha a punto de madurar.
— ¿Y si les atacáramos? — aventuró en otra ocasión un Fermín Garabote que parecía no resignarse a su destino.
— ¿Con qué? ¿Con media docena de viejos pistolones? — argumentó en buena lógica el capitán Bocanegra—. Es todo lo que tenemos, sin contar unos cañones que nunca conseguiríamos hacer avanzar por ese arenal. ¡No! — negó convencido—. Nos queda una ligera oportunidad de defendernos, pero ninguna de atacar.
— ¡Odio esta inactividad!
— Pues aprovéchala, puesto que a partir del momento en que nos pongan la mano encima no volverás a tener ni un minuto de descanso.
Al atardecer del noveno día un hombre que tan sólo permitía que se le vieran los ojos y exhibía en la punta de su brillante espingarda un pañuelo blanco, se aproximó montando en un camello vistosamente enjaezado.
León Bocanegra avanzó a su encuentro.
— ¿Qué quieres? — dijo.
— Acabar con esta espera — replicó el jinete en un aceptable castellano—. Os trataremos bien y negociaremos con los frailes vuestro rescate.
— ¿Rescate? — Se asombró el español—. ¿Qué clase de rescate? Somos simples marinos y míseros emigrantes. ¿Crees que alguien pagaría un rescate por nosotros?
— Los frailes de Fez se dedican a eso.
— He oído hablar de ellos — admitió su interlocutor—. Pero ¿y si no pagan?
— Os venderemos como esclavos.
— Al menos eres sincero — admitió con un leve ademán de cabeza León Bocanegra.
— Un rguibát nunca miente — fue la altiva respuesta—. Mienten los europeos, mienten los moros y mienten los delimí , pero los rguibát siempre van con la verdad por delante.
El capitán del León Marino tardó en responder, pero al fin se volvió para señalar cuanto quedaba de lo que había sido su nave.
— ¡Escucha! — dijo—. Mi barco rebosa de valiosas mercaderías que te harán muy rico. Si me das tu palabra de que nos dejarás libres, puedes quedarte con ellas. En caso contrario, las quemaré.
— ¿Libres? — Se asombró el beduino—. ¡Qué estupidez! Si os dejo libres os apresar otra tribu que obtendrá a cambio armas y municiones con las que combatirnos. — Hizo un ademán hacía el barco—. Y te advierto que si le prendes fuego al barco os clavaré en la arena y dejaré que el sol os seque el cerebro en una agonía lenta y terrible. ¡Piénsatelo!
Dio media vuelta y se alejó balanceándose sobre su ágil cabalgadura, dejando al español convencido de que era muy capaz de cumplir su palabra.
Su tripulación aguardaba expectante, y tras escuchar los pormenores de la entrevista, el primer oficial, Diego Cabrera, un malagueño ceceante de nariz torcida y dientes de tiburón, inquirió como si una vez más aguardara sus órdenes:
— ¿Y qué vamos a hacer ahora?
— Eso es algo que debemos decidir de mutuo acuerdo — les hizo notar—. Ya no puedo tomar decisiones como cuando navegábamos, puesto que no tengo barco que mandar.
— Pero sigues siendo el capitán.
— ¿Capitán de mar en el desierto? — se escandalizó su interlocutor—. ¡No me hagas reír! Mi obligación era mantener la nave a flote, y desde el momento en que permití que se perdiera, perdí mi autoridad.
— Nadie tuvo la culpa de que se presentara tan de improviso esa galerna.
— ¡Naturalmente que no! Pero cometimos un error al navegar tan cerca de la costa. Habíamos convertido la singladura en una mera rutina, y de eso si que me siento culpable.
— Todos lo somos.
— A bordo tan sólo existe un responsable: el capitán. — Se volvió a los rostros que le observaban ansiosos—. Me gustaría saber vuestra opinión… ¿Le prendemos fuego al barco, o no se lo prendemos?
— ¿Y qué importancia tiene que toda esa chatarra aproveche o no a unos salvajes? — protestó Fermín Garabote—. Mientras hay vida, hay esperanza.
— ¿De verdad imaginas que algún fraile pagar un solo doblón por nosotros? — intervino en un tono levemente despectivo Diego Cabrera—. Se rescata a los ricos y a los nobles; no a los marinos que no tienen donde caerse muertos.
— Siempre nos queda la posibilidad de escapar.
— ¿Escapar? ¿Adónde?
León Bocanegra alzó la mano pidiendo calma.
— No nos precipitemos — señaló—. Aún podemos resistir unos cuantos días. — Sonrió con amargura—. ¡Y tal vez llueva!
Llovió en efecto la tercera noche, pero fue aquélla una lluvia tan miserable y parca — cuatro gotas que apenas bastaron para humedecer los labios— que más que esperanza lo que aportó fue la certeza de que no había esperanzas, puesto que aquel desierto seguiría siendo «la tierra que sólo sirve para cruzarla» durante los próximos cinco mil años, y nadie que no hubiese nacido y se hubiese criado en él conseguiría sobrevivir jamás hiciese lo que hiciese.
Como si el destino se complaciera en contribuir a desmoralizarlos más aún, una blanca vela hizo su aparición sobre la línea del horizonte para mantenerse allí durante horas y alejarse luego hacia el sur sin prestar la más mínima atención a sus gritos y aspavientos.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу