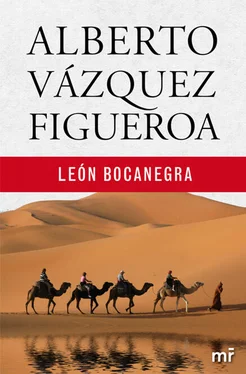1 ...6 7 8 10 11 12 ...55 Encerrados en sus frágiles tiendas alzadas bajo la leve protección de una alta duna, los dueños del desierto se transformaron de improviso en sus esclavos, y a la intemperie, sus propios esclavos se transformaron a su vez en parias que se negaban a aceptar que sus desgracias pudieran ir incluso más allá de cuanto habían padecido hasta el presente.
La sexta y séptima víctimas quedaron sepultadas bajo un manto de caprichosa arena que se entretuvo en ir modelando sus cuerpos, como si de cambiantes estatuas se tratase, hasta que de su recuerdo no quedó más que un leve montículo bajo el que dormirían para siempre los sueños de libertad de quienes ya nunca serían libres.
Los que sobrevivieron, si es que se podía llamar sobrevivir a lo que quedaba de ellos cuando de nuevo el sol se apoderó del paisaje, permanecían como idiotizados, incapaces de mover un músculo o articular tan sólo una triste palabra, con la garganta tan seca y los labios tan cuarteados y costrosos que el simple hecho de abrir la boca para intentar respirar parecía exigir el mayor de los esfuerzos.
Viéndoles no podía por menos que evocarse la imagen de un pez fuera del agua que intentara desesperadamente atrapar un poco de oxígeno, y si en esos momentos Yuba ben — Malak El Saba hubiese tenido la estúpida ocurrencia de obligarles a emprender la marcha tendría que haberlos ejecutado allí mismo, puesto que ni tan siquiera media docena de ellos se encontraban con fuerzas como para avanzar más de cien metros.
Por fortuna el tiempo parecía carecer de importancia.
Necesitaron dos días para encontrarse con ánimos suficientes como para ponerse en camino, y cinco más hasta alcanzar un viejo pozo de aguas salobres que a duras penas permitían calmar la sed, pero junto al cual el tuareg decidió acampar para que hombres y bestias recuperasen un remotísimo aspecto de seres vivientes.
— ¿De verdad pretendes hacerme creer que puede haber algo peor que todo esto? — quiso saber León Bocanegra un atardecer en que consiguió encontrarse de nuevo a solas con el cojo—. ¿Un martirio más insufrible aún que ese harmattán o la interminable marcha que nos vemos obligados a soportar?
— Eso dicen.
— ¿Y por qué permite Dios que existan lugares semejantes?
Sixto Molinero se encogió de hombros, pero de pronto se quedó observando a su interlocutor, y cambiando el tono de voz, señaló con una ligera sonrisa casi burlona.
— En cierta ocasión, hace ya muchos años, escuché a un viejo beduino contar una curiosa historia sobre las razones por las que el Sáhara es lo que es… ¿Te gustaría oírla?
— ¿Por qué no? Tal vez me sirva para entender el porqué de este paisaje.
— ¡Bien…! — admitió el otro animadamente—. Esto es, casi palabra por palabra, lo que me dijeron.
Cerró los ojos esforzándose por avivar su memoria y al poco comenzó a recitar como si se tratara de una monótona letanía que sin duda había repetido en más de una ocasión.
— Cuentan — musitó— que muchísimo tiempo atrás, tanto que su recuerdo casi se ha perdido en la tradición de muchos pueblos, cruzaba muy al sur un ancho río, el Níger, tan caudaloso y fértil, que convertía todo este inmenso desierto en un vergel de mil prodigiosas maravillas del que disfrutaban por igual hombres y bestias. — Carraspeó levemente—. También cuentan que habitaba, entonces a la orilla de ese río un gigante de extraordinaria fuerza; un héroe o un semidiós, amable y bondadoso, que había desposado a una hermosísima mujer que le había dado una única hija de igual modo adorable…
El cojo hizo ahora una corta pausa como si con ello contribuyera a aumentar el interés por su relato, para añadir al poco:
— Y cuentan que un día en que la mujer y la hija de Tombuctú —que así se llamaba el gigante— se encontraban bañándose en su orilla, el Níger, encaprichado de aquellas prodigiosas criaturas, las arrastró al fondo de sus oscuras simas donde las violó de la forma más sádica y cruel que quepa imaginar para devolver al fin sus cuerpos maltrechos y deshonrados.
Sixto Molinero abrió ahora los ojos para calibrar el efecto que sus palabras hacían en el capitán León Bocanegra, y al comprobar que respondía a lo que había imaginado, siguió con su relato:
— Loca fue la desesperación de Tombuctú, y tanta su ira, que juró venganza, y durante ocho larguísimos años fue acarreando piedra tras piedra con el fin de construir un dique con el que domeñar al río. — Agitó la cabeza como mostrando su propia incredulidad—. En un principio el poderoso Níger se burlaba de los esfuerzos de su empecinado enemigo, complaciéndose en arrastrar una y otra vez las piedras, pero sucedió que llegaron tres años de terribles sequías, y al volver de nuevo la época de las lluvias, las aguas se encontraron ante el sorprendente hecho de que les resultaba imposible superar el portentoso dique que el vengativo Tombuctú había conseguido alzar sin más ayuda que su ira. Aunque la batalla estaba ya perdida el río trató de luchar lanzándose una y otra vez contra la barrera de piedras, pero cuanto consiguió fue desparramarse sobre la llanura hasta el punto de que al fin, humillado y vencido, se vio obligado a buscar un nuevo cauce dirigiéndose en esta ocasión al sur para acabar por arrojar toda su riqueza al mar, con lo que las antaño fértiles llanuras pasaron a convertirse en el más inhumano de los desiertos del planeta.
— Es una hermosa historia — admitió el marino—. Increíble en verdad, pero significativa, puesto que nos enseña que, cuando se lo propone, el hombre vence a cualquier enemigo. A mí este desierto no conseguir aniquilarme — añadió convencido—. ¡Saldré de aquí!
— ¡Dios te oiga! — fue la sincera respuesta—. Aunque a mi modo de ver no te va a resultar tarea fácil.
— Necesito un mapa.
— ¿Un mapa? — repitió el otro con evidente desconcierto—. No creo que exista ni haya existido nunca un mapa de esta región. — Se golpeó la frente con un ademán harto elocuente—. Los tuareg son los únicos que lo llevan aquí dentro.
— ¿Y tú?
— Apenas tengo una idea.
— ¡Dibújamela! — ¿Es que te has vuelto loco? Me juego la vida. León Bocanegra le aferró de la muñeca con inusitada fuerza.
— ¡Dibújame un mapa de África aquí sobre la arena! — suplicó—. Me lo aprenderé de memoria y luego lo borraré.
El anciano dudó, buscó a su alrededor como si temiera que alguien pudiera espiarles y resultó patente que el terror le invadía.
— ¡Lo borraré, te lo juro! — Insistió su interlocutor en tono de ansiedad, y fue ello lo que le decidió a alisar la arena para trazar con el dedo un tosco contorno del continente.
— Aquí está Marruecos — musitó en voz muy queda—. Aquí las islas Canarias y aquí Santa Cruz de la Mar Pequeña. — Trazó una línea recta—. Éste fue el punto en que nos conocimos, y desde allí hemos avanzado siempre hacia el sudeste, en dirección al lago Chad.
— ¿Un lago…? — Se sorprendió León Bocanegra—. ¿Qué clase de lago?
— ¡Pues un lago…!
— ¿Muy grande?
— Tengo entendido que enorme, aunque muy poco profundo y casi completamente cubierto de juncos y nenúfares, lo que lo convierte en un auténtico laberinto — sentenció el cojo—. Hay quien asegura que era allí donde desembocaba el Níger, y que se encuentra en el centro exacto del continente.
— ¿Cómo que el centro del continente? — no pudo evitar exclamar el estupefacto marino—. Yo creía que deberíamos estar a punto de llegar al Índico.
— ¿Al océano Índico? — fue la burlona pregunta—. ¡Pues sí que estás tú bueno…! Por lo menos nos faltan tres semanas de marcha hasta llegar a las proximidades del Chad, y desde allí a las costas del Índico debe haber por lo menos otro tanto o más de lo que hemos recorrido hasta el momento.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу