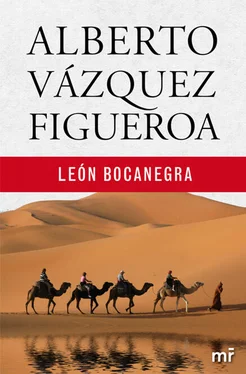— ¡Triste destino!
— No más triste que el mío, probablemente. No obtuvo respuesta ya que Sixto Molinero era consciente de que el terrible destino de su interlocutor no admitía comparación posible con el suyo propio por más que le obligaran a pasarse veinte años más arrastrando su cojera por las arenas y los pedregales del desierto.
Se limitó por tanto a dejar que transcurriera el resto de la noche observando en silencio a aquellos que al amanecer se apartarían de su vida para siempre, y con la primera luz del alba se ocultó tras la mayor de las jáimas como si se negara a asistir a la partida de quienes tal vez serían los últimos rostros amigos que habría de contemplar en este mundo.
El primer rayo de sol rozaba la cima del otero en el momento en que un fenéc ascendió para entregar al tuareg una pesada bolsa repleta de monedas, y casi al instante los cautivos se pusieron en pie para iniciar con sumo cuidado el arriesgado descenso por el intrincado senderillo.
— ¿Adónde nos llevan? — quiso saber un gaviero esquelético que parecía haberse convertido en la sombra del mozarrón alegre y vitalista que fuera tiempo atrás—. ¿Hasta cuándo nos van a obligar a caminar estos sucios hijos de la gran puta?
No obtuvo respuesta, ya que la única persona que quizá hubiera podido aclarárselo les observaba ahora desde lo alto del farallón, tan mustio y derrotado que cabría pensar que era a él a quien conducían al matadero.
Cuando la caravana alcanzó al fin la llanura el resto de los fenéc se encontraban listos para emprender la marcha, y lo primero que llamaba la atención en ellos eran los larguísimos látigos de trenzada piel que manejaban con tanta habilidad, que con frecuencia partían en dos una culebra a tres metros de distancia sin tan siquiera inclinarse sobre el lomo de sus monturas.
Y les gustaba utilizarlos. Les encantaba escuchar su restallar en el aire o sobre las espaldas de los esclavos, como si aquel chasquido fuese una especie de marcha triunfal que les permitía sentirse poderosos frente a la debilidad de la doliente cuadrilla que avanzaba apretando los dientes no se sabía bien si de ira o de desesperación.
Comenzaba el auténtico calvario.
Meses de atravesar el gran erg con sus agotadoras dunas, las interminables altiplanicies rocosas, o el obsesivo reg de vientos constantes siguiendo las huellas de los camellos de los tuareg no había constituido al parecer más que un mero entrenamiento, y empezaban a hacerse realidad los temores de Sixto Molinero, que siempre había preconizado que lo peor aún estaba por llegar.
Y es que lo peor eran sin duda alguna los fenéc .
A media tarde del día siguiente el esquelético gaviero se desplomó incapaz de dar un solo paso pese a que le azotaron con saña, por lo que fue el propio Marbruk quien, sin apenas inmutarse, se inclinó para cortarle la cabeza de un solo tajo de su afilado alfanje.
Le ordenó luego a Fermín Garabote que anudara una larga cuerda a los ensangrentados cabellos de su víctima, para poder arrastrar tras de sí el macabro trofeo como muda advertencia del destino que le aguardaba a todo aquel que flaquease en su andadura.
Resultaba estremecedor observar cómo un rostro amigo se iba convirtiendo en una masa informe a medida que golpeaba contra las rocas y matojos, y tal vez, de no encontrarse tan agotada, la práctica totalidad de la tripulación del viejo León Marino se hubiera precipitado sobre tan brutal verdugo aunque fuera lo último que tuviesen la oportunidad de hacer en esta vida.
— ¡Seis!
— ¡Para ya de contar!
Emeterio Padrón mostró unos amarillentos dientes que comenzaban a desprenderse por efecto del escorbuto al tiempo que mascullaba:
— ¡No te preocupes! Pronto tendrá que ser otro el que lleve la cuenta.
Cinco días más tarde avistaron un diminuto oasis en el que les permitieron descansar durante una semana proporcionándoles todo el agua y los alimentos que les habían sido negados durante largos meses.
En las proximidades abundaban los addax y las gacelas, y como los fenéc demostraron saber utilizar sus espingardas con la misma precisión con que usaban los látigos, pronto abastecieron de sabrosa carne el campamento, lo cual estuvo a punto de provocar más de una indigestión entre los famélicos marinos.
Marbruk sabía bien lo que hacía, puesto que de no haberles concedido tan necesario reposo tal vez ninguno de sus esclavos hubiese conseguido sobrevivir, con lo que de poco les habría servido tomarse tantas molestias y gastar en ellos tanto dinero.
Dormitar a la sombra, sin hambre y sin sed, pese a que sudaran a chorros y se encontraran encadenados entre sí, se convirtió sin lugar a dudas en el último de los «placeres» de que disfrutaría la práctica totalidad de los tripulantes de la vetusta «carraca», puesto que cabía imaginar que aquel puñado de flácidas palmeras, aquellos polvorientos matorrales, y aquel mísero charco de agua lodosa marcaban la frontera entre el mundo «habitable» y el auténtico averno.
Pese a ello, no fue en absoluto un descanso perfecto, ya que al atardecer del tercer día Marbruk eligió al único imberbe de los cautivos, un pañolero que en la vida no había hecho otra cosa que doblar y remendar velas, ordenó a sus hombres que lo atasen abrazado a una palmera, y exhibiendo con manifiesto orgullo un descomunal miembro viril, lo violó salvajemente entre las risas y las bromas de sus subordinados.
Los alaridos del pobre muchacho hubiesen conmovido a las mismísimas rocas del reg , pero tan sólo parecieron servir para excitar la libido del resto de los fenéc , que se complacieron en concluir la tarea iniciada por su jefe, a tal punto que, al amanecer del día siguiente, el infeliz pañolero moría desangrado.
Ese día León Bocanegra llegó a la conclusión de que ya lo había visto todo en este mundo, aunque el tiempo se preocuparía de demostrarle que aún no había visto gran cosa.
Emeterio Padrón dejó definitivamente de contar. Debió ser a sí mismo, a quien contara por última vez antes de exhalar el postrer aliento, aunque probablemente ya no tenía ni idea de cuántos compañeros le habían precedido, ni quiénes conservarían las fuerzas necesarias como para continuar hasta el final.
Se había perdido meses atrás la noción del tiempo, del rumbo e incluso del espacio, y la mejor prueba de que el mundo había dejado de tener sentido se produjo en el momento mismo en que alcanzaron su destino.
No existía.
— ¡Dios de los Santos!
— ¿Qué es esto?
— ¿Dónde nos han traído?
Aquél era, a buen seguro, el confín del universo.
El vacío absoluto.
La nada sin límites.
Lo que se abría ante los ojos de los incrédulos cautivos era sin lugar a dudas un mar, pero no un mar cualquiera, sino un extenso mar que millones de años atrás debió bañar aquellas tierras, pero que aparecía ahora muerto y petrificado, transformado en una pulida costra blanca que refulgía bajo el sol como el más bruñido de los espejos.
El desierto de arena y rocas por el que habían llegado se alargaba hacia el oeste, pero al norte, al sur y al este no se distinguía ahora ni tan siquiera el horizonte, puesto que llegaba a ser tan cegadora la luz que se reflejaba en cientos de miles de millones de granos de sal, que sus destellos impedían mirar por más que se entrecerraran los ojos.
Un intenso resplandor constituía el único paisaje existente, y su poderosa violencia tan sólo parecía ser compartida por un viento ardiente que arrastraba muy lejos un seco vaho de calor que abrasaba la piel.
Tuvieron que aguardar a la caída de la tarde, y a que el sol cruzara sobre sus cabezas alargando hasta el infinito sus sombras sobre la nívea llanura, para que León Bocanegra tomara conciencia del lugar al que habían llegado, y de qué era lo que al parecer se pretendía de ellos.
Читать дальше