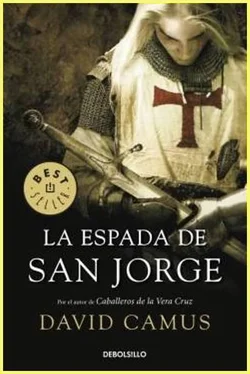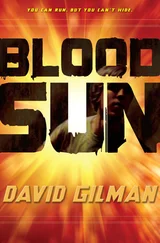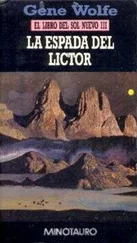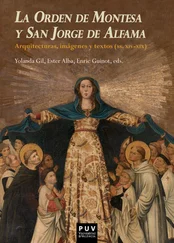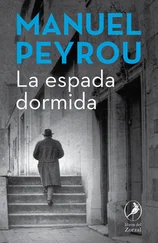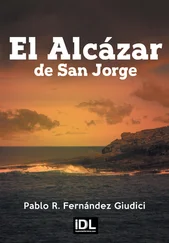– ¿Qué quieres?
– El rey de los francos, Amaury, marcha sobre Egipto. Quinientos hospitalarios le acompañan. Sospechamos que quiere someternos.
– ¿Acaso no lo estáis ya?
– No. En parte solamente… Pero lo fingimos para engañarle mejor, porque nosotros solo aspiramos a una única verdad, que es la del islam…
– Continúa…
– Dos musulmanes pueden tener una visión divergente de una misma situación. Basta con que estas dos visiones respeten igualmente la sharia. Por eso apelo a vuestra grandeza de alma.
Una sombra se movió detrás de Palamedes, que sintió cómo una brisa soplaba en su cuello. Pero se mantuvo callado, sin pestañear. Mientras Nur al-Din no le echara, aún podía ganar la partida. A él correspondía descubrir cómo.
– Vos sois poderoso, y como el dragón en su montaña, no queréis abandonar vuestros territorios. Pero vuestras alas son inmensas. Una de ellas podría, si lo deseáis, alcanzar Egipto, mientras con la otra barreríais el reino de Jerusalén sin que vuestro cuerpo tuviera tan siquiera que moverse.
– No me halagues. Debo recuperar la unidad del mundo árabe. Luego me preocuparé de los francos. En cuanto a vosotros, los fatimíes…
Palamedes sentía una presencia a su espalda, distinta a la de Saladino. ¿Quién podía ser?
– … estamos a vuestro servicio -susurró-. ¡Y os suplicamos que intervengáis, no por mi padre, no por el califa al-Adid, no por el islam, sino por ella!
Sacó de debajo de su manto un cofrecillo de marfil y lo ofreció a Nur al-Din.
Saladino se acercó, cogió el cofrecillo y lo entregó al sultán.
Antes de que lo abriera, Palamedes -seguro de su éxito- se incorporó y trató de mantener una actitud de máxima humildad, porque todo en su ser respiraba, rezumaba, apestaba a avidez, a poder. Estaba a punto de ganar.
«Vamos -se dijo-. Saborea este instante. Tal vez seamos la más débil de todas las facciones, pero ¡qué importa eso! Somos nosotros quienes manipulamos a los demás. ¡De modo que aprovéchalo! Disfruta del modo como aquí el día se tiñe de azul bajo la acción del crepúsculo…» Paseó su mirada por los muros del jardín, donde la luna se entretenía recortando siluetas y formas inhumanas, recuerdos del tenebroso pasado de Damasco. Sin siquiera darse cuenta, había empezado a acariciar con mano distraída el pomo de su espada, y con una voz átona declaró:
– Si las espadas de Dios entran en acción, nada podrá resistirse a ellas.
Esta frase pareció atraer la atención de Nur al-Din, que levantó los ojos hacia él, después de haber mirado en el interior del cofrecillo.
– ¿Qué es? -preguntó el sultán.
– Cabellos, que su excelencia el califa de El Cairo os ruega que aceptéis, pues pertenecen a la más preciosa, la más frágil y la más amenazada de las personas que puedan existir.
– ¿De quién estáis hablando?
– De la mujer que no existe.
Se produjo un movimiento a espaldas de Palamedes, y la sombra que hasta ese momento se había mantenido oculta se desveló y se lanzó a su vez a los pies del sultán. Se trataba de Shirkuh el Tuerto, el tío de Saladino, la espada más hábil del islam y, sobre todo, el padre de la mujer que no existe.
– ¡Oh esplendor del islam -dijo Shirkuh-, consultad el Corán y pedid consejo al Altísimo…! ¡Os conjuro a hacerlo! ¡Debemos ir a El Cairo!
Nur al-Din levantó la mano, haciéndole callar. Luego, tomando de manos de su médico, ibn al-Waqqar, un magnífico Corán, lo abrió al azar y leyó -ante el estupor del grupo-: «Si las espadas de Dios entran en acción, nada podrá resistirse a ellas…».
Era la guerra. Dios lo había querido.
Dios, su creador, no ha dado a nadie el poder de evocar
toda la belleza de esta joven.
Chrétien de Troyes,
Clig è s
Morgennes se encontraba en un jardín rodeado de altos muros. Tamarindos y baobabs, orgullosos y erguidos, tan inmóviles como gigantes al acecho, cocoteros y palmeras de tallo esbelto, balanceando sobre las avenidas sus sombras delicadas, constituían los extraños pilares de esta catedral verde. Caminando a la sombra de una cortina de bambúes, Morgennes se dirigió hacia el centro del jardín, donde había distinguido una forma.
Una mujer.
Concentrada en su bordado, estaba sentada en el brocal de un pozo. Su cabeza, inclinada sobre sus manos en actitud piadosa, estaba cubierta por un velo de color blanco. Era imposible distinguir sus rasgos. ¿Era hermosa? Por curioso que parezca, sí lo era, incontestablemente. Al momento, Morgennes experimentó una curiosa sensación de d é j à- vu, como la que ya había sentido en presencia de Azim, de Guillermo de Tiro, o al oír el nombre de Masada. Y sobre todo, se sintió turbado. ¿Por qué?
Porque, por primera vez desde hacía mucho tiempo, tenía la sensación de estar de vuelta con los suyos. Sin embargo, solo veía un velo. Y ese velo, probablemente, cubría la cabeza de la princesa que tenía que llevar junto a Amaury, para cumplir con la misión que le habían encomendado.
Dicho de otro modo, de su futura reina.
Sin atreverse a moverse, para no enturbiar ese instante, permaneció un rato observándola. Algunos pájaros revoloteaban en torno a la joven, y otros iban a desentumecer sus patas sobre el brocal del pozo donde estaba sentada. Su piar era como una conversación, y cuando ella tiraba de los hilos de su bordado, parecía un trino en respuesta a los de los pájaros. Entonces estos volvían a ponerse a cubierto en los árboles, donde seguían gorjeando.
Morgennes volvió a pensar en la mujer del conde de Flandes, Sibila. También ella había vivido encerrada. Pero Sibila lo había elegido; mientras que esta mujer, en el albor de su vida, nunca había conocido nada aparte de su Cofre, por lujoso que fuera… «¡Vamos, serénate! -se dijo de pronto-. ¡Olvida lo que tus ojos te muestran! ¡No has venido aquí por ti!»
Estaba aquí por Amaury, solo por él. Sin embargo, se sentía como el Tristán de los cuentos de Béroul y de Chrétien, que, en misión por su rey, se enamora de la bella Iseo. ¿Y si volvía a marcharse?
Entonces miró su antorcha y vio que la llama estaba orientada hacia la joven. ¿Era posible que, desde el principio, el fuego se propusiera llevarle hasta ella? Sí, era posible. Se adelantó, sintiéndose tan desnudo como el día de su nacimiento, a pesar de la cadena que llevaba en la mano. Sus pies hicieron crujir la grava, y vio cómo la joven interrumpía su labor, levantaba la cabeza y dejaba caer sus trabajos de costura sobre el vestido. Sus manos ya no corrían, ahora estaban inmóviles, sobre las rodillas. Avanzó unos pasos más, con la antorcha en alto. La luz caía sobre la joven y se perdía en los pliegues de su ropa, proyectando sobre el velo un nimbo de misterio, una aureola dorada.
Se quedó allí, sin moverse. Si hubiera dado un paso más y hubiera tendido el brazo, habría podido tocarla. Pero permaneció inmóvil, preguntándose qué debía decir. Fue ella quien rompió el silencio:
– ¿Habéis venido a cogerme otro mechón de pelo?
Morgennes se sobresaltó. No había pensado que pudiera hablar antes que él.
– ¡No, de ningún modo! He venido…
La joven le miraba, con sus ojos sorprendentemente azules fijos en los suyos. Parecía un animal acosado, dispuesto a pelear hasta el último aliento.
– ¡He venido para salvaros! -dijo de un tirón, recitando las palabras de san Jorge a su princesa.
– ¿Vos? Pero ¡si sois mi carcelero!
– ¿Yo? ¡De ningún modo!
Se arrodilló a los pies de su futura reina. Podía ver la obra en la que trabajaba. Se trataba de un fino velo de lino, de un color uniformemente negro, adornado con franjas de oro. Un tejido de una increíble belleza.
Читать дальше