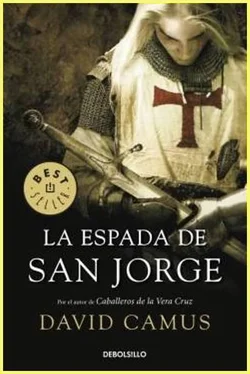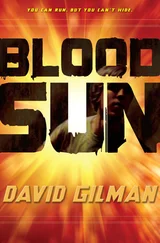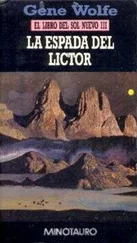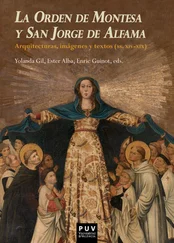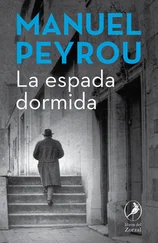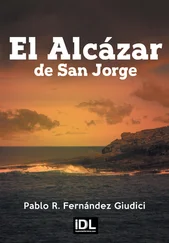Estaba m á s blanco que la nieve.
Despu é s de esta explicaci ó n, decidimos pasar la noche en una de las anfractuosidades que serv í an de refugio a los dragones, pero que Poucet insist í a en describir como « una cueva cualquiera » . Y as í se inici ó el debate.
Morgennes cre í a en los dragones.
– De hecho estoy tremendamente interesado en ellos - confes ó -; ya que el rey de Jerusal é n ha prometido que si mato uno me har á caballero.
Aparentemente le importaba un r á bano haber sido excomulgado por su santidad, y a ú n le importaba menos haber sido perdonado luego.
– ¿ Hab é is encontrado dragones en el transcurso de vuestras aventuras? - pregunt é .
– A ú n no.
– Deber í ais ir a Roma, el T í ber es un hormigueo de dragones y otras serpientes que siembran la peste en la ciudad.
Morgennes y Chr é tien de Troyes intercambiaron una curiosa mirada que no llegu é a descifrar. Parec í a que sab í an m á s de lo que quer í an explicar sobre los dragones, o sobre la peste. Pero guardaban silencio.
– Ved a mis soldados - dije -. ¡ Tienen todo el equipo que se requiere para combatir a este engendro del diablo! Sus armaduras, sus espadas, incluso sus escudos, se remontan a los tiempos en los que las legiones de Roma recorr í an Á frica y Asia para combatir a los dragones. No como hacemos ahora, por razones morales, religiosas, sino por bajas razones comerciales. Porque con los dientes, las garras y las escamas de los dragones se fabricaban las mejores armas y armaduras del mundo. Y con su lengua, su pene y sus aceites, ung ü entos y elixires diversos de cualidades inigualadas. No cabe duda de que los dragones existieron. La prueba est á en todas esas historias, esas pinturas, esos mosaicos, esas leyendas…
– Draco Fictio - susurr ó Poucet.
– ¿ C ó mo dec í s?
– Draco Fictio. El drag ó n de la leyenda, o de la f á bula, si lo prefer í s. Es el ú nico drag ó n en el que creo. Este existe, desde luego. ¡ Pero en nuestras cabezas! - dijo d á ndose golpecitos en el cr á neo con el í ndice -. Y cuando bufa, las ideas recorren el mundo. M ú sica, pinturas, libros, esculturas, tapices, surgen a millares… Contra é l, las armas de vuestros famosos draconoctes son in ú tiles. Eso es tanto como lanzar mandobles al vac í o. O mejor que eso: quemar las partituras y los instrumentos de m ú sica, cortar las cuerdas vocales, romper las esculturas y cortar las manos y los ojos de los artistas… Draco Fictio, ¡ es el ú nico drag ó n en el que creo!
– Entonces - dijo Morgennes -, ¿ estamos perdiendo el tiempo en
estas monta ñ as? Sin embargo, Chr é tien y yo hemos asistido a fen ó menos incre í bles. ¿ Por qu é no deber í a haber dragones tambi é n?
– Porque no existen - repiti ó Poucet -. Me parece que es raz ó n suficiente.
– Escuchad - dije -. Yo s í creo en ellos. Y no estoy dispuesto a renunciar tan pronto. En cuanto pase la noche, proseguir é mi camino, con mis draconoctes, en busca del Preste Juan. Dejaremos atr á s esos famosos hitos de H é rcules que delimitan las fronteras de su reino. Pero, a vos - dije dirigi é ndome a Chr é tien de Troyes -, os aconsejo que renunci é is. Volved a casa, cuidaos. De otro modo, morir é is. Y vos - dije a Morgennes - , id a ver al rey de Jerusal é n, a ese buen Amaury. ¡ No est á is hecho para la vida monacal, es evidente, sino para manejar la espada! ¿ Por qu é no ibais a entrar en una de esas ó rdenes de monjes caballeros, en las que podr í ais destacar? Id a ver a Amaury, decidle que hab é is matado un drag ó n, y si os pide un testigo, habladle de m í . Yo declarar é en favor vuestro.
– Pero - dijo Morgennes -, no es un testigo lo que necesito, sino una prueba. Necesito al menos una lengua, o una garra; en otro caso, el rey no me creer á nunca.
– ¿ Un diente de drag ó n servir í a? - pregunt ó Chr é tien de Troyes a Morgennes -. Porque yo s é , y t ú tambi é n lo sabes, d ó nde encontrar uno.
– Por fin podr é ser armado caballero - dijo este con una leve sonrisa.
Al d í a siguiente prosegu í mi camino, y Poucet, Morgennes y Chr é tien de Troyes nos dejaron. Morgennes se hab í a calzado las botas de Poucet. Con su d é bil amigo a la espalda, y Poucet en sus brazos, le vimos descender entre una nube de polvo y de nieve por las laderas de los montes Caspios, hacia el oeste. Sin duda se dirig í a hacia Constantinopla.
Ya solo me quedaba continuar en direcci ó n al misterioso reino del Preste Juan.
Por desgracia, cuando desplegu é el mapa de que me hab í a provisto, una formidable ventolera me lo arranc ó de las manos para llevarlo Dios sabe d ó nde.
De hecho me pregunto si no deber í a enviar all í tambi é n este escrito. Despu é s de todo, tal vez sea mejor que olvide todo esto…

***
Pues es evidente para todo el mundo que es él el más fuerte.
Chrétien de Troyes,
Lanzarote o El Caballero de la Carreta
Morgennes se aseguró de que sus hombres le seguían, espoleó a su montura y marchó hacia la ciudad.
Alejandría se había rendido por fin; sin embargo, conservaba toda su soberbia, y a juzgar por los gritos de alegría que se elevaban de sus murallas, se habría dicho que era ella la que había vencido. En realidad, la ciudad no había sido sometida. Solo había consentido rendirse, y continuaba alineando, como siempre, sus casas bajas con techos en terraza, sus colinas, sus mezquitas, sus iglesias y sus sinagogas. Sus callejuelas estrechas, un verdadero laberinto cuyos orígenes se remontaban a cientos de años atrás, ya volvían a ser un hormiguero de gente, y todos tenían prisa por volver a retomar sus asuntos en el punto en el que los habían dejado, cuando, a principios de marzo, un tal Saladino les había invitado a la guerra santa, a la revuelta contra los francos y el poder sacrílego del califa fatimí de El Cairo.
Читать дальше