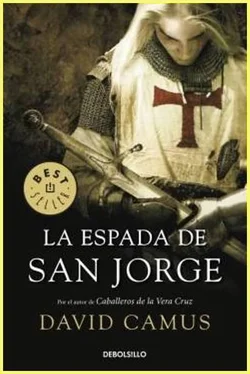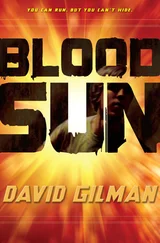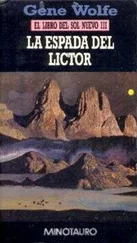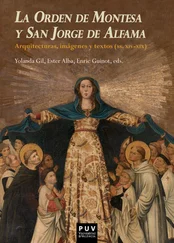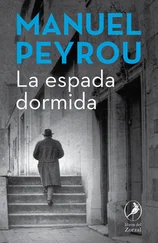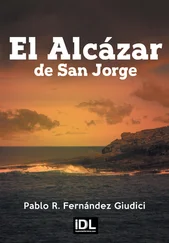Y repiti ó estas palabras varias veces seguidas.
Su presencia nos fue enormemente ú til y nos permiti ó ganar varios d í as de viaje. Sobre todo porque ejerc í a de explorador, adelant á ndose hasta alg ú n pico elevado, inaccesible para nuestros pesados carros, y luego aportaba informaciones excelentes. Aunque, con ese lado guas ó n que le caracterizaba, y que yo aprender í a a apreciar cada vez m á s a medida que avanz á bamos, siempre volv í a anunciando:
– Lo lamento, no he visto ni la sombra de un drag ó n.
Los dragones, sin embargo, se manifestaron muy pronto. No directamente, surgiendo de las entra ñ as de una nube para abalanzarse sobre nuestras cabezas, sino por la v í a del silencio y la bruma. Una ausencia de ruido tan pesada que her í a el o í do. Y una niebla cargada de negras humaredas, portadoras de olor a muerte.
Alguien quemaba cad á veres en los alrededores. Conoc í a demasiado bien este hedor: era el que invariablemente acompa ñ aba a la peste - su hermano peque ñ o, en cierto modo -. La peste, que, seg ú n dec í an, surg í a del esperma de estos dragones en los que Poucet no cre í a y que, sin embargo, nos causaban tantos problemas.
– ¡ Oled! - le dije mientras nos acerc á bamos a un terreno llano, encajado entre dos monta ñ as, donde se dibujaban vagamente, a lo lejos, las formas de varias viviendas -. Este olor… es el olor de los dragones. Han estado aqu í , han bufado…
– ¿ Y han vencido? - me pregunt ó Poucet.
– En todo caso, se han ido.
– Probablemente es la prueba de su existencia, pues si se hubieran quedado, os habr í ais enfrentado a ellos con vuestros draconoctes, y por tanto ahora estar í an muertos. Son animales endemoniadamente inteligentes, y que necesariamente existen, ya que han elegido evitaros…
– No os burl é is - dije -. Todo encaja. El lugar, esta pestilencia, los muertos…
– Huelo - dijo Poucet -. Pero pido ver.
Unos instantes m á s tarde, mientras el viento empezaba a soplar a nuestra espalda arrastrando grandes copos blancos, distinguimos dos formas, una de las cuales iba vestida con las ropas de color naranja caracter í sticas de los habitantes de estas monta ñ as.
La bruma se disip ó , y poco a poco les vi. Dos hombres. Invit é a la hermana a que se uniera a m í , confiando en que su presencia a mi lado diera testimonio de mis intenciones pac í ficas. Me dirig í hacia el individuo que me pareci ó m á s fornido y que era tambi é n, justamente, el que llevaba las ropas naranjas. Para asegurarme, por cortes í a, le pregunt é :
– ¿ Sois el Preste Juan?
Se ech ó a re í r, y yo comprend í mi error. Pues si bien llevaba esas ropas de color naranja, deb í a de ser, en realidad, un prisionero, a juzgar por la pesada cadena que arrastraba.
Pero lo m á s sorprendente no fue su risa, sino la reacci ó n de Poucet, porque apareci ó entonces s ú bitamente junto a m í y exclam ó :
– ¿ Morgennes? ¿ Chr é tien?
Los tres hombres corrieron a abrazarse con alegr í a. Nunca hab í a visto a gente m á s feliz de encontrarse.
– Bien, veo que vuestras ovejas ya no est á n perdidas - dije a Poucet.
Pero algo me inquiet ó . En el ojo del menos fornido de los dos hombres percib í una mancha amarillenta que no presagiaba nada bueno. Probablemente un trastorno de los humores. Le pregunt é su nombre, me respondi ó , y le propuse examinarle, a lo que é l consinti ó .
– Chr é tien de Troyes, sufr í s de un problema del h í gado, desde hace mucho tiempo… Dolor de vientre, diarreas y deposiciones decoloradas, ¿ no os han alarmado nunca estos s í ntomas?
– S í - me respondi ó -. Pero ¿ qu é pod í a hacer? Acompa ñ aba a Morgennes. No iba a abandonarle para cuidarme.
En su emoci ó n, apretaba contra s í un peque ñ o huevo, aparentemente de gallina. ¿ Estaban relacionadas ambas cosas? Le pregunt é :
– ¿ No habr é is consumido huevos en mal estado?
– La verdad es que ya me habr í a gustado - dijo -. Pero nuestra gallina ha muerto. Por otra parte, no pon í a huevos desde hac í a mucho tiempo…
– Sus huevos eran muy buenos - dijo Poucet- . Sol í amos comerlos en la abad í a. Y nadie se puso enfermo.
– Podr í a ser que cierta sustancia aplicada sobre su c á scara para reblandecerla… - prosigui ó Chr é tien de Troyes.
– ¿ En qu é est á is pensando? Sed preciso; si no, no podr é emitir mi diagn ó stico.
– Pienso en una mezcla de diversos aceites, gracias a la cual la c á scara de los huevos se reblandece…
– Pero ¿ por qu é habr í a de hacerse algo as í ?
Chr é tien de Troyes nos cont ó entonces que durante cuatro a ñ os se hab í a entrenado para hacer juegos malabares con huevos. El punto culminante de su n ú mero consist í a en poner un huevo con la boca, y para ello, antes era necesario hacerlo entrar.
– No se me ocurri ó otro medio que ese - concluy ó Chr é tien de Troyes.
– Lo que explica - dijo Poucet - por qu é ca í steis enfermo.
– Y por qu é no hab í a yema en ese huevo - a ñ adi ó Morgennes.
– ¡ Cocotte no ten í a nada que ver! - exclam ó Chr é tien de Troyes -. ¡ El ú nico culpable era yo!
Читать дальше