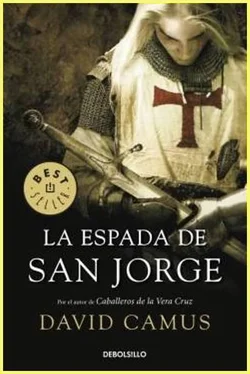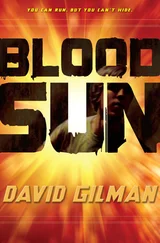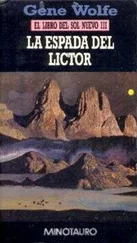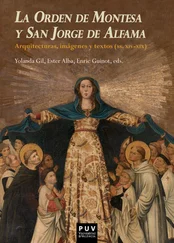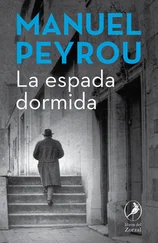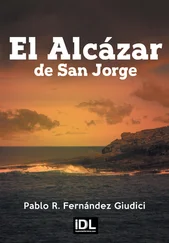Por eso - ¡ que san Gregorio me perdone! - debo plasmar aqu í lo que he visto, lo que con mis ojos he visto, y consignar sin demora los sorprendentes acontecimientos a los que personalmente he asistido. No para convenceros de que se produjeron realmente - s é que es una tarea imposible, que supera, con mucho, mis pobres dotes de escritor -, sino para que yo pueda creer todav í a en ellos, cuando, dentro de algunos a ñ os, mi memoria ya no recuerde todos estos hechos y yo quiera volver sobre ellos y al hombre que un d í a fui.
Es agradable, en efecto, pensar que el individuo que soy hoy se preocupa anticipadamente del que ser é ma ñ ana, y que trata de atenuar sus posibles sufrimientos y de tomar parte de su futura carga, mientras a ú n tiene fuerzas para hacerlo.
S é que todo lo que voy a relataros aqu í os parecer á extraordinario. Igual que s é que me parecer á incre í ble, a m í tambi é n, cuando me relea.
Sin embargo, ocurri ó .
Todo empez ó cuando su santidad el Papa, a quien sirvo desde hace tantos a ñ os que mis dos manos no bastan ya para contarlos, recibi ó una misiva de lo m á s ins ó lito. Le hab í a sido enviada por un tal Preste Juan. Este ú ltimo informaba a su santidad de que los or í genes de la peste que causaba estragos en Roma desde el inicio del a ñ o 1166 de la Encarnación de Nuestro Se ñ or deb í an buscarse en Constantinopla.
Y m á s concretamente en el palacio de Blanquernas, donde reside el basileo, Manuel Comneno.
Supongo que sabr é is como yo que el castillo del Sant'Angelo, donde a veces se aloja su santidad, debe su nombre a que, en el a ñ o de gracia de 590, un á ngel anunci ó en é l el fin de la gran peste bub ó nica que entonces padec í a Roma. Este castillo, que ha permanecido indemne, inmune a todo da ñ o, desde hace casi seiscientos a ñ os, y que cre í amos protegido por los santos y los á ngeles del Se ñ or, fue el teatro de un aterrador resurgimiento de esa gravissima lues, ¡ la peste!
Despu é s de que cayera el castillo del Sant'Angelo, pronto fue toda Roma la que sucumbi ó a este flagelo, que el T í ber, infestado de serpientes, se ocup ó de trasladar hasta los m á s remotos rincones de la ciudad.
Su santidad pens ó primero que la enfermedad deb í a achacarse a las maniobras de ese perverso Barbarroja, que desde hac í a a ñ os no cesaba de nombrar antipapa tras antipapa y cuya ú nica preocupaci ó n era la de impugnar nuestro poder. Sentimiento disipado por el hecho de que las tropas imperiales enviadas por Barbarroja a Roma, despu é s de la retirada de su santidad a Benevento, fueron tambi é n v í ctimas de esta ignominia…
Pero, si no era el emperador Federico I, ¿ qui é n pod í a ser?
La respuesta, como he dicho m á s arriba, nos lleg ó bajo la forma de esta carta, que denunciaba las maniobras del basileo de los griegos y nos conminaba a enviar un embajador al Preste Juan, para forjar una alianza y encontrar un remedio a nuestros sufrimientos.
Al tener noticia, despu é s de efectuar algunas averiguaciones, de que las fronteras de ese presb í tero estaban vigiladas por dragones y otras bestias de este tipo, responsables (entre otras cosas) de la peste, se decidi ó enviar all í , como embajador extraordinario, a un m é dico. E incluso al mejor de todos ellos.
Es decir, a m í , vuestro humilde servidor, Felipe.
Su santidad dict ó en el acto una carta ut unirentur, para proponer al Preste Juan que reconociera su autoridad y se aliara a ella.
Luego, viajando a bordo de varios carros equipados con todos los pertrechos necesarios para contener, en tanto era posible, las emanaciones mef í ticas de los dragones, y reforzados con una escolta de una treintena de draconoctes - esos soldados, herederos del Imperio romano, especializados en la caza de los dragones -, nos hicimos a la mar en direcci ó n a Tiro. Luego, desde all í , nos encaminamos hacia los montes Caspios.
No hab í a que pensar, en efecto, en atravesar las tierras de los griegos, sino, al contrario, en contornearlas, al ser nuestro objetivo establecer una alianza con su enemigo, ese sorprendente heredero de Cristo y santo Tom á s: el Preste Juan. Y recibir de é l el remedio a la peste bub ó nica mencionado en su carta.
La ascensi ó n de esos endemoniados montes Caspios fue de lejos la m á s dura de las ascensiones que me hab í a sido dado realizar; aunque honestamente debo reconocer que tambi é n fue la primera. Las bandas de bandidos armenios, que defend í an el acceso a sus monta ñ as como los padres la virginidad de sus hijas, dieron mucho trabajo a mi escolta. En cuanto a m í , me sent í a como el ap ó stol Felipe yendo a expulsar a los dragones de Escitia y a predicar la buena nueva a los necesitados.
Despu é s de varios d í as de viaje, grande fue nuestra sorpresa al tropezar con un hombrecillo de edad avanzada que escalaba solo - y sin llevar ninguno de los pesados artilugios propios de los hombres de las monta ñ as - una de las m á s altas cimas de los montes Caspios. Este anciano, que bien pod í a tener noventa a ñ os, llevaba el sayal y la tonsura de los monjes, as í como un par de botas de excelente factura que le llegaban por encima de las rodillas.
Tras ordenar que nuestro carro acelerara tanto como lo permit í a la pendiente pedregosa, llam é al anciano en franc é s:
– Hola, buen hombre, ¿ qui é n eres, y qu é haces por estos parajes?
El anciano se volvi ó , nos dirigi ó una amplia sonrisa y nos respondi ó en un franc é s perfecto:
– Perdonadme si no me descubro, pero he perdido mi sombrero… a fuerza de correr y saltar en todos los sentidos.
– ¿ Correr y saltar? Pero ¿ qu é edad ten é is?
Читать дальше