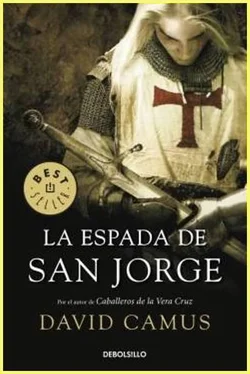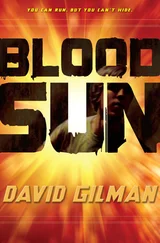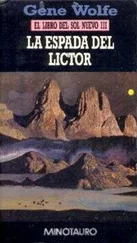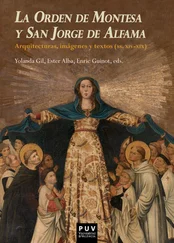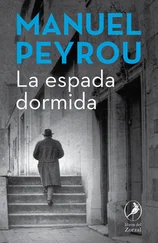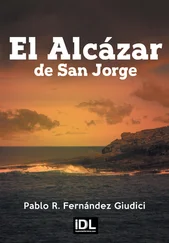De hecho ten í a una hermosa y larga barba blanca, pero sus ojos vivos, hundidos bajo unas espesas cejas, le daban un aire juvenil. - Oh, la edad no tiene nada que ver… ¡ Son mis botas!
Y uniendo el gesto a la palabra, salt ó por los aires como un cabrito y aterriz ó sobre una roca no lejos de nosotros.
– ¡ Por san Gregorio! - exclam é .
– Reconozco - dijo el anciano - que esto hace su efecto. Pero ya ver é is, uno se acostumbra.
– ¿ Me dir é is por fin vuestro nombre?
– Poucet. Soy el padre superior de la abad í a de Saint-Pierre de Beauvais, para serviros.
– Si no me equivoco, est á is muy lejos de casa. ¿ Hab é is perdido acaso a alguno de vuestros fieles?
– A dos, para hacer honor a la verdad. Pero, por las ú ltimas noticias que tengo, abrigo la esperanza de encontrarlos en alguna parte por aqu í .
Y nos mostr ó lo que ten í amos ante los ojos, es decir, un interminable paisaje salpicado de cimas peladas, de monta ñ as de laderas á speras barridas por vientos diversos, a cual m á s terrible. Un paisaje hostil, de esos de los que hay que huir decididamente, a menos que se deba efectuar all í alguna tarea importante.
– ¿ No tem é is a los dragones? - pregunt é al padre Poucet.
Su reacci ó n me sorprendi ó sobremanera.
– ¿ Los dragones? ¡ Pamplinas! ¡ No creo en ellos!
– ¿ No cre é is en ellos? Sin embargo, la tradici ó n nos informa de numerosos combates de santos contra estas bestias inmundas. ¡ No creer en los dragones es no creer en los santos! ¡ Por vida de Alejandro!
– Pues lo lamento, pero de todas maneras yo no creo en ellos. Son solo cuentos, ú tiles para asustar a los ni ñ os y nada m á s.
– Yo s í creo. De otro modo, c ó mo explicar…
Pero no era el momento ni el lugar para lanzarse a un debate teol ó gico. De manera que me interes é por la identidad de los dos individuos que buscaba.
– Oh - me dijo -, son dos viejos amigos que han tenido ciertas dificultades con nuestra santa madre Iglesia, por eso no s é si hago bien en mencion á roslos, aunque por fin haya obtenido para ellos el perd ó n de su santidad.
Dec í a esto a causa de las armas del papado, de gules con dos llaves de plata cruzadas, que aparec í an en los estandartes de mis draconoctes y en los costados de nuestros carros.
– Hablad sin temor, porque yo no soy cardenal, y ni siquiera vir ecclesiasticus; solo soy un humilde m é dico, a quien su santidad ha encargado…
D á ndome cuenta de que me arriesgaba a revelarle un poco demasiado sobre nuestra misi ó n, prefer í volver a la conversaci ó n precedente y le pregunt é :
– De todos modos, si mi se ñ or y maestro les ha perdonado, no ser é yo quien os cree dificultades. ¿ Puedo saber qu é pecado cometieron?
– El pecado, no… Pero s í la sentencia. Fueron excomulgados, al mismo tiempo que una gallina…
– ¡ Excomulgados! ¡ Entonces son criminales de la peor especie!
– S í y no. En fin, no. En realidad su santidad acaba de absolverles del crimen de apostas í a y de irregularidad del que se hab í an hecho culpables al cambiar de h á bito y de oficio, y les ha permitido tomar de nuevo los h á bitos si muestran un arrepentimiento sincero y dan prueba de humildad.
– La sabidur í a de su santidad no tiene parang ó n. Pero ¿ qui é n os ha dicho que vuestros amigos y esa gallina se encontraban en estos parajes?
Poucet dud ó un momento. Tal vez hab í a hablado demasiado. No quer í a comprometer m á s a sus dos amigos. Pero la simpat í a que yo le inspiraba, supongo, le empuj ó a confiarse:
– ¡ He viajado mucho, lo que me ha llevado una eternidad! Pronto har á una semana que abandon é Saint-Pierre de Beauvais. Hasta esta ma ñ ana no me hab í a enterado de nada interesante, pero entonces, en Constantinopla, un alto dignatario del imperio me ha dicho que les hab í an enviado a los montes Caspios para buscar…
– ¿ Al Preste Juan?
– ¿ C ó mo lo sab é is?
– Yo tambi é n voy en su busca. Para obtener de é l determinado ant í doto y proponerle una alianza con su santidad.
– ¡ Oh - dijo Poucet -, qu é magn í fica idea! ¡ Estoy seguro de que mis amigos os ayudar á n en todo lo que puedan cuando se enteren!
– Pero ¿ c ó mo sab é is - prosegu í - que est á n en esta monta ñ a? Es tan grande que ser í a bueno saber en qu é direcci ó n debemos dirigirnos.
Por toda respuesta, Poucet me mostr ó varias plumas de color rojo que hab í a recogido entre dos saltos de gigante. - Ya veo - dije. Un destello de malicia brill ó en su mirada; luego, se rode ó el cuerpo con los brazos.
– Perdonadme - dijo -, pero hace un fr í o terrible aqu í . Creo que continuar é mi camino. Os deseo buena suerte…
– No, por favor. Hacedme el honor de viajar en mi carro. Dentro hace calor, tengo v í veres y licores. Y una hermana del convento de Betania os cuidar á los saba ñ ones, si los ten é is.
Poucet me dirigi ó otra de sus sonrisas maliciosas, en las que se revelaba toda su juventud y energ í a. Deb í a de haber sido un ni ñ o extraordinario, lleno de recursos y talento. No pod í a sentirme m á s feliz de acogerle en el seno de mi convoy. Era un excelente reclutamiento.
– ¡ Bendito sea el camino que os ha conducido hasta aqu í ! - me dijo -. ¡ Porque hace tanto fr í o que probablemente mis amigos tendr á n necesidad de un m é dico! ¡ S í , bendito sea el camino que os ha conducido hasta aqu í !
Читать дальше