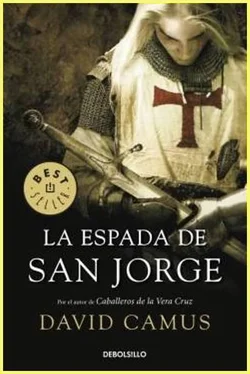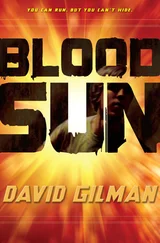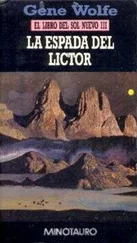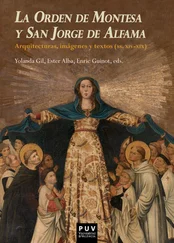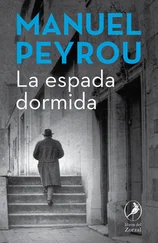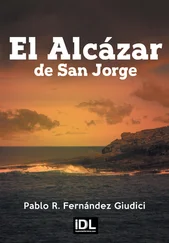Amaury sabía que era solo cuestión de meses. Dentro de dos o tres años a lo sumo, el sueño de su padre y de su hermano por fin se habría realizado: un Egipto cristiano, cuyas formidables riquezas se añadirían al escaso tesoro de Jerusalén para mayor gloria de Amaury. Estaba encantado. El viento le llevaba los gritos de los muecines, que llamaban a recogerse a sus correligionarios, y el tañido de las campanas que hacían sonar a rebato para saludar el fin del asedio. Encontraba extraordinario que, desde el lugar en el que se encontraba, en lo alto del Pharos -el antiguo faro de Alejandría, que se elevaba a más de mil pies de altura-, no consiguiera ver los campanarios de las iglesias que hacía un momento le habían parecido tan enormes, cuando había caminado hacia el faro con la espada en la mano.
Con la espada en la mano, sí. Porque si bien había prohibido el p-p-pillaje, los soldados egipcios se habían lanzado de todos modos sobre la ciudad como una nube de langostas sobre un campo de trigo.
– ¿Por qué no me obedecen? -se preguntaba, sorprendido-. Había dado orden de que no hubiera pillaje.
Amaury había pedido a Guillermo que investigara el asunto, y este último había encargado al más brillante de los escuderos con que el Hospital había contado nunca que fuera a investigar.
El aspirante a caballero se había puesto inmediatamente al trabajo, estimulado por la promesa de Amaury de armarle esa misma noche, al mismo tiempo que a Morgennes, si volvía con la clave de este pequeño misterio. Alexis de Beaujeu -pues ese era el nombre del escudero- había saludado a su rey, se había desembarazado de su armadura para confundirse mejor con la población de la ciudad y se había ido, seguro de volver antes del final del crepúsculo.
De pronto, una estrella apareció en el cielo, luego otra, y otra más. Amaury levantó la mano para saludarlas. Entonces, tras él se escuchó un ruido de leños lanzados a una chimenea. La habitación donde se encontraba se iluminó con una luz viva, que apagó la de las estrellas. Algunos hombres habían llevado haces de leña a un inmenso contenedor situado en lo alto de la torre y les habían prendido fuego. La llama, al alargarse, lamió la cúspide del Pharos y, como una lengua de dragón, cubrió la bóveda, negra de hollín desde hacía ya varios siglos. Amaury colocó la mano ante el fuego. Se preguntaba: «¿Será la luz del faro lo bastante fuerte para proyectar su sombra sobre la ciudad?». Mientras contemplaba sus largos dedos rollizos adornados de anillos chapados de oro, esbozó una vaga sonrisa y luego se volvió hacia Guillermo.
– La ceremonia de esta noche debería ser hermosa. Los habitantes no la verán, pero la sombra de la Santa Cruz planeará sobre ellos…
La espalda de Amaury emitió un crujido, y el rey levantó la cabeza y hundió sus ojos grises en los de Guillermo.
– ¿Qué piensas de esta ciudad?
– Es magnífica -dijo Guillermo.
En realidad, se sentía de pésimo humor. La belleza de Alejandría le importaba bastante poco. Pensaba en los años pasados en Constantinopla y en sus esfuerzos para arrancar un acuerdo al basileo, en cómo había trabajado para conseguirlo. Pero todo aquello había quedado reducido a la nada cuando los hospitalarios, los nobles del reino y un supuesto embajador del Preste Juan habían convencido al rey de atacar Egipto sin esperar a Constantinopla.
– Pero habría sido más hermosa en vuestras manos y en las del basileo, que en las vuestras y en las de vuestros nuevos aliados.
– ¡Lo importante es que esté en las mías! -dijo Amaury.
Y se rió en las narices de Guillermo cuando este afirmó que era imposible que Palamedes fuera el embajador del Preste Juan, ¡ya que este último no existía!
– Majestad, no deberíais haber atacado…
– Hablaremos de t-t-todo esto más tarde -prosiguió Amaury, ofreciendo su rostro a las llamas del formidable fuego que brillaba en el centro del faro-. Mira, ¿no dirías que Alejandría dispone de su p-p-propio sol? ¿Y que se encuentra en el centro de su propio co-co-cosmos, cuyos astros se llaman Damasco, El Cairo, Jerusalén, Constantinopla?
– ¡Estáis de un humor poético hoy, majestad!
– P-p-pienso en el momento en el que levantaremos la Vera Cruz sobre la ciudad…
Apoyándose de nuevo con las dos manos en la balaustrada, Amaury preguntó:
– ¿Crees que el faro pudo guiar a los Reyes Magos hasta aquí?
– No -replicó Guillermo-. Jesús no nació en Alejandría, sino…
– En Nazaret, es cierto. Había olvidado ese d-d-detalle…
Llevándose la mano a la boca, Amaury ahogó un ataque de risa, tosió dos o tres veces para recuperar la compostura y añadió:
– Lo cierto es que-que es una lástima. Admira esto -dijo mostrando la puesta de sol-. ¿No es magnífico? ¿Y este faro? Ah, dime, ¿p-p-por qué no nació Jesús en este lugar?
De nuevo se volvió hacia la llama, y permaneció inmóvil unos instantes, saboreando el calor que le acariciaba el rostro y le calentaba el pecho.
Guillermo miró a su rey con una ternura infinita. A pesar de sus torpezas, de sus arrebatos, incluso de la injusticia de que podía dar prueba, le amaba. Con todo su corazón. Este rey tenía la cabeza llena de sueños imposibles. Se imaginaba un destino como el del rey Arturo, con su Tabla Redonda, su Merlín (que habría encarnado él, Guillermo), su Ginebra, su Grial y su Excalibur, su Crucífera. Un rey que tenía grandes ambiciones para Tierra Santa, y que le devolvió la mirada.
Amaury había ido a Egipto por invitación del visir Chawar, para ayudarle a rechazar los asaltos de Shirkuh el Tuerto y Saladino. Actuando de ese modo, Amaury continuaba la política de sus predecesores, que trataban de evitar que Egipto cayera en manos del califa de Bagdad.
¿Había triunfado en su empeño?
Aún no. Pero sus sueños de conquista iban camino de realizarse. Su hermano y su padre habrían estado orgullosos de él. Amaury inspiró profundamente, tratando de hacer entrar la noche de Alejandría en sus pulmones. En ese instante, el lamento melancólico de varios cuernos de bruma se elevó en la ciudad. En efecto, en cada uno de los ángulos de la torre se erigían formidables estatuas que representaban tritones con una enorme concha en la boca. Un largo tubo de cobre colocado en la parte posterior permitía a los músicos soplar en las caracolas.
La figura de estos funcionarios, identificables por su largo vestido blanco con franjas azules, se asimilaba a la de los sacerdotes, tan útil era su función para los navíos que se acercaban o partían de los puertos -y por tanto a la ciudad-. Su origen se remontaba a las primeras horas del Pharos, en el tercer siglo antes de la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo.
Desde esa época estaban autorizados a residir en el lugar, en alojamientos especialmente dispuestos para ellos. Su tarea consistía en soplar en las caracolas cuando era noche cerrada o cuando alguna nube ocultaba la luna. Aunque en realidad, su tarea principal era alejar a los fantasmas; por eso el sonido de las trompas llegaba hasta los arrabales de Alejandría.
Los musulmanes, que sentían escaso respeto por los tiempos anteriores al Profeta y habían quemado la biblioteca de Alejandría (aunque no habían sido los primeros) al tomar la ciudad en 642, tenían en tanta estima a los «Sopladores de los Tritones» que les habían mantenido en sus puestos.
Pero esa noche, al canto de las conchas se unía otro ruido.
– Se diría que alguien pelea en la torre -dijo Guillermo.
– ¡Oh! -exclamó Amaury-. ¡Es mi espada! ¡He d-d-dado orden de que la enderezaran, porque la t-t-torcí durante en el combate!
– Pero sire, ¿cómo…?
Amaury tuvo un nuevo ataque de risa. Se retorció, se pedorreó, eructó. Luego suspiró y explicó:
Читать дальше