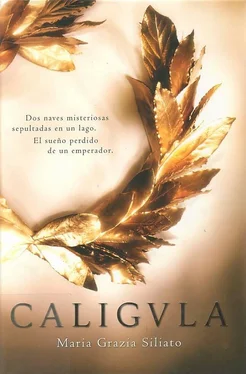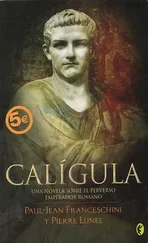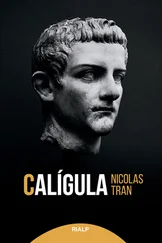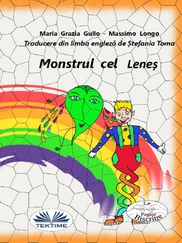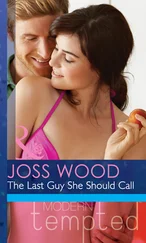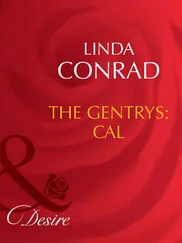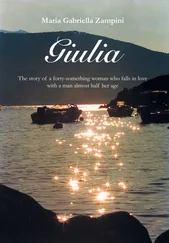El emperador notaba entrar por las ventanas el insoportable silencio de Roma. Acariciándolo, las manos de Milonia intentaban desprender de su piel las tremendas sensaciones de la noche; la tibieza de su suave cuerpo se adhería a su costado. «Las mujeres -pensó él- no saben lo importantes que son sus manos para un hombre.» Hubiera querido decírselo, casi como una súplica, pero se calló. Y sentía el recorrido de las caricias, una tras otra, la única relación físicamente humana que le quedaba.
De repente pensó que haber leído en público los documentos secretos de Tiberio había sido un error irreparable. El pensamiento le invadió el cerebro con una claridad absoluta. «Debía haberlos escondido, cogido a los culpables de uno en uno, en silencio. El arte con el que Tiberio destruyó a los populares.» Pero al cabo de un momento se dijo que no habría podido, porque los senadores habían aprobado aquellos asesinatos legales con mayorías arrolladoras. «¿A quién hubiera tenido que matar y a quién no?»
Las caricias se transformaron en molestia. Casi enseguida notó que las manos de ella se apartaban y le extendían sobre el cuerpo una manta ligera. No se movió. En cualquier caso, el error era irreparable. Todos los que aquel día oyeron su nombre no se tranquilizarían jamás. «Un error mayúsculo, fruto de la juventud. Creía que mi dolor, mi necesidad de justicia, mi estúpido perdón arrastrarían a los senadores. Pero los dolores ajenos solo producen mie do de la venganza o fastidio por tener que intervenir.» Errores que llevaban a quién sabe dónde, como las olas del mar avanzan al azar. Después de aquel torpe complot en la Galia, Galba había dicho: «Los estúpidos se eliminan solos». Sin embargo, mientras él reía, los supervivientes habían sustituido en silencio a los caídos. Era el mito de la hidra: las cabezas volvían a nacer más deprisa de lo que era posible cortarlas. El Senado era el cuerpo blando, temeroso, traidor y letárgico de un animal indefinible que todas las mañanas iba a agazaparse a la Curia y de vez en cuando, insatisfecho, atacaba a muerte.
También el sagaz Calixto había caído en ese error. «Pero, en su caso, ¿fue de verdad un error?» En realidad, desde aquel momento Calixto se había convertido en el intermediario omnipotente -el único en todo el imperio- entre los culpables, aterrorizados y suplicantes, y la ira del emperador.
«¿Cómo gestionaron el poder los hombres que estuvieron aquí antes que yo, julio César, Augusto, Marco. Antonio, Tiberio, y aquella única mujer, una leona entre todos aquellos tigres, Cleopatra?»
Augusto había conseguido mantener apaciguada a la hidra de seiscientas cabezas durante más de cuarenta años. Había construido a su alrededor una fortaleza invisible: leyes, ordenamientos, concesiones, prohibiciones, alianzas, garantías, controles. Todo eso se convertiría, durante siglos, en la más alta escuela de gobierno. Y en toda la historia nadie personificaría la trascendente y espiritual inexorabilidad del poder como sus serenos retratos, en los que desde ningún punto se consigue encontrar realmente su mirada. ¿A quién había buscado como consejeros? A esos pocos amigos personales y sin poder que Roma llamaba «el grupo de los veinte». Pero en toda su vida, al final, solo a dos: Marco Agripa y la terrible Livia.
Julio César, en cambio, no había tenido a nadie; y lo habían matado, en público y en medio de la Curia. ¿Durante cuánto tiempo había llevado dentro la idea de la muerte que despertaba todas las mañanas con él? Y sin embargo, el destino le había enviado advertencias: un día, había encontrado sospechoso el semblante pálido y ceñudo de Casio.
«Creías que te querían, pero no te quieren. La relación entre tú, que tienes el poder, y todos los demás no es una relación entre seres humanos.» ¿Quién era aquel antiguo tirano que iba disfrazado por callejas y tabernas para saber qué pensaba de verdad la gente de él? Hundió la cara en la almohada. «El poder es un tigre -se dijo con desesperación-, pero está agazapado sobre una roca, solo, mientras una jauría de perros ladra a su alrededor.»
Con los ojos cerrados, comenzó a buscar la lejanísima oscuridad en la que había desaparecido la sombra de su padre. Hablaba con él, o se ilusionaba con la idea de que sus pensamientos encontraran algo al otro lado de la muerte. «¿Durante cuánto tiempo tuviste tú también ese presentimiento? ¿Era esto lo que querías decir cuando me hablabas y me cogías de la mano?»
«En el templo de Ab-du, en el centro de la inmensa necrópolis -decía el sacerdote de Sais-, hay una cámara subterránea al final de no sé cuántos peldaños, porque el templo por el que nosotros caminamos está construido sobre los cimientos de seis templos más antiguos, uno encima de otro. La escalera baja hasta el fondo, hasta el templo original, construido cuando los hombres no conocían aún la escritura. La pequeña cámara, allá abajo, está totalmente forrada de oro, como el sarcófago de un phar-haoui, pero sin inscripciones, porque los muertos ya no pueden leer. Allí debes encender tu débil candil, y de pronto la cámara resplandece: el suelo, las paredes, encima de tu cabeza. Entonces dejas caer sobre el candil, de uno en uno, para que ardan, los granos de khfir, el perfume cuya fórmula solo conoce el phar-haoui, y los muertos a los que amas acuden -prometía el sacerdote-, estén donde estén, acuden atravesando las paredes, porque les gusta la luz y desean intensamente ese perfume. Pero tú jamás podrás verlos; solo puedes oír su respiración, alrededor de ti, mientras se embriagan de luz e inhalan con pasión el perfume. Entonces puedes hacerles preguntas, pero cortas y en voz muy baja, porque vienen de lejos y están cansados. Y no oirás nunca su voz. Sus respuestas son soplos amorosos que te rozan la oreja y de repente se desarrollan en tu mente, como si fueran pensamientos tuyos. Pero no te dejes atrapar por este encantamiento, porque si, por desgracia, los retuvieses allí cuando se acerca el día, se abismarían, desesperados, y no tendrías nunca más la posibilidad de convocar a ninguno. En un momento dado, sabrás que debes despedirte de ellos aunque te parta el corazón. Dejarás que se consuma el último grano de perfume y luego cogerás el candil y, soplando suavemente, lo apagarás. Después, a oscuras, con el candil apagado enfriándose en tu mano, buscarás a tientas la puerta y saldrás, y subirás los ciento veinte peldaños de la escalera antes de que la aurora ilumine la arena.» Pero ¿de verdad había dicho todo eso el anciano sacerdote? ¿O los recuerdos se habían mezclado con sus angustiosos sueños?
El emperador se volvió hacia un lado de la cama creyendo que estaba solo. Y el sol ya estaba alto. Y Milonia estaba en cuclillas mirándolo.
Él se emocionó y empezó a decir:
– Nosotros dos…
Pero se interrumpió porque ella, impulsivamente, lo abrazó, se abandonó sobre su pecho pegando la cara a su piel, haciéndose pequeña, con tanta ternura que él le acarició el cabello y la estrechó contra sí. Era realmente pequeña, pensó, la única persona que lo amaba de verdad y tanto.
Ella alzó los ojos desde debajo de la pesada masa de cabellos todavía despeinados y, en el silencio absoluto que dominaba los palacios imperiales cuando se pensaba que el emperador había conseguido dormirse, murmuró:
– Has dicho nosotros…, tú y yo…
Él la miraba con ternura y no alcanzaba a comprender que para ella aquel pronombre era vertiginoso, era la seguridad de que, entregándosele de modo tan incandescente y total, había entrado en él y echado raíces.
Pero Milonia no hablaba nunca; hablaban sus ojos, sus cabellos y sus manos. Él la rodeó entre sus brazos, la estrechó muy fuerte, y ella exhaló un suspiro, como si se asfixiara. Él repitió, en el silencio del amanecer:
Читать дальше