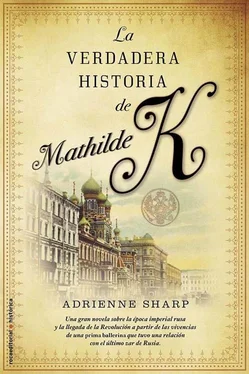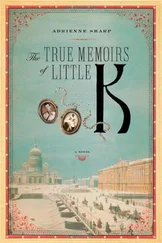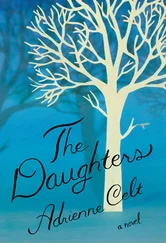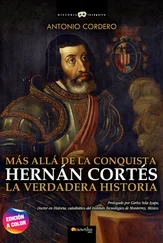Sonó una bocina detrás de mí y me sobresalté. Me volví y vi a un soldado sonriente que hacía girar otro camión en la avenida. Frenó, luego llevó un poco su vehículo hacia delante, inclinándose sobre el claxon y agitando el brazo por fuera de la ventanilla, alternativamente, y gritando para que el grupo de sirvientes se apartara de su camino. Los centinelas se acercaron para ayudarle, despejando el paseo con un empujón por aquí y otro por allá, y entonces vi mi oportunidad. Con una rápida mirada hacia atrás a Sergio, que observaba atentamente junto al carro, seguí al camión a través de las puertas. Y así de fácil me convertí en uno de ellos. Una sirvienta de la corte. ¿No era eso lo que había sido toda mi vida?
Pero yo me movía en el sentido contrario de la multitud, y por tanto fingí que buscaba algo que se me había caído, y mentalmente pensé que era una hebilla de plata. Ante mí veía gran parte del patio, los amplios escalones de piedra gris que conducían al palacio, tres coches que esperaban, largos automóviles de turismo hechos especialmente para el emperador por Delauney-Belleville, un modelo que la firma francesa apodaba « Son Imp é rial Majest é» , y parecía que en esos vehículos el emperador y su familia serían escoltados desde el palacio Alexánder. A mi izquierda brillaban los emblemas dorados en las cornisas del palacio de Catalina, y entre el lugar donde yo estaba y aquel se encontraban las aguas verdes del estanque que durante el día captaba los reflejos del palacio, una media luna pálida y amarilla contra el cielo azul aciano. En el zoo imperial, en tiempos mejores, los animales obsequiados al zar por los embajadores extranjeros, como elefantes de Siam, llamas de Sudamérica y toros tiroleses, masticaban su desayuno a aquellas horas.
Manteniendo la cabeza baja, crucé el camino hasta la sombra de un árbol grueso y solitario, y los ojos del soldado pasaron sin detenerse por encima de mí, una don nadie con pañuelo. Junto al primer camión se encontraba otro, donde ya se apilaban grandes maletas y cajas, y más allá otro, este cargado de alfombras y muebles. Parecía que se iban a llevar hasta la última brizna de aquel palacio. No era simplemente el hecho de enviar a un antiguo zar al exilio: un convoy de camiones daba la vuelta al lateral del palacio. Los soldados se removían y tosían por todas partes, agachados en los escalones de piedra, apoyados en las columnas de palacio, andando por el suelo arenoso, al menos sesenta o setenta hombres con uniformes menos presentables aún que aquellos que había visto antes, uniformes sin insignia alguna del zar, sin condecoraciones, ni cintas, ni medallas. Un gran grupo de soldados sudorosos alzaban docenas de baúles y cajas y las colocaban en la parte de atrás del camión vacío, como si intentaran abrirlas a golpes, mientras un hombre más viejo, que me resultaba familiar (sí, era el conde Beckendorff, miembro del séquito imperial, con sus altas botas pulidas, la barba blanca bien recortada) supervisaba desde la escalinata. Sergio me había dicho que aunque Kérenski mantuvo en secreto ante sus ministros el destino exacto, la fecha de su partida y los miembros del séquito, la antigua corte del zar sabía exactamente quién de su séquito haría aquel viaje al este con el zar. La noticia había viajado discretamente de un príncipe a otro a lo largo de los últimos días: la condesa Hendrikov, el príncipe Dolgoruki y el general Tatishelev irían ahora, la baronesa Buxhoeveden y el conde Beckendorff seguirían más tarde. Tan emocionada estaba yo al ver un rostro familiar que, como una idiota, casi lo llamo en voz alta y corro a su lado para reclamar su ayuda. Pero yo sabía que el conde, como miembro del séquito del zar, era ahora tan prisionero como la familia imperial, y que yo no obtendría ventaja alguna en revelarme ante él. Los soldados metieron la última caja de embalaje en el camión y rodearon al conde, que sacó algo de papel moneda de su bolsillo y se lo tendió. Uno de los soldados lo agarró de la mano del conde y mientras los hombres daban vueltas para repartirse la paga, «tres rublos por cabeza», oí que uno de ellos decía: «por el sudor de tres horas», y comprendí que el conde no supervisaba a los soldados sino que los había sobornado para que siguieran sus órdenes.
El conde se retiró a la sala central, que, afortunadamente para mí, tenía unas puertaventanas que iban del suelo al techo, y pude verle mientras se desplazaba detrás de aquellas ventanas entre diversas figuras, algunas de las cuales empezaron a salir hacia la puerta principal. Eran sirvientes de mayor rango, los que acompañarían a la familia en su huida: los ayudas de cámara, la doncella, los lacayos, los cocineros y los pinches, el sumiller. Tras recibir una orden gritada por un soldado, subieron a la parte trasera de uno de los camiones vacíos, los hombres ayudaron a las mujeres y se sentaron en los bancos de madera.
Entonces se oyó el sonido de unos cascos apagados sobre la hierba, y una figura negra, luego cinco y luego otras cinco cargaron por encima de una elevación pequeña. Los cosacos de Niki llevaban sus monturas hacia el patio desde sus barracones en el Fiódorovski Gorodok. Conté veinticinco cosacos en total. ¿Venían a salvar al zar? Tenían un aspecto temible, con sus bigotes encerados acuchillando sus mejillas, largas casacas rojas adornadas con plata, los altos y negros papaji que daban a los cosacos, ya bastante altos sobre sus caballos, una altura aún mayor. Al cabo de un momento sacarían sus sables curvados -en cada hoja grabado el monograma dorado H II, en cada hoja el águila de doble cabeza- de sus vainas de cuero, y chillando los elevarían por encima de la cabeza para bajarlos sobre la cabeza de aquellos soldados insolentes.
Pero no ocurrió nada de todo aquello. Ni remotamente. Los soldados, en lugar de aprestarse a defenderse de la horda que se acercaba, apenas levantaron la vista. Y los cosacos fueron deteniendo sus caballos hasta dejarlos al paso, con los klychs todavía enfundados, y fueron tomando posiciones a lo largo de la curva del camino. Estaban al servicio de la Duma. Durante trescientos años, los feroces cosacos habían jurado devoción completa al zar, y todos prometieron proteger al zar y su familia «hasta el último minuto de mi vida». Todos los hombres entregaban veinte años de su vida al servicio militar, y no importaba lo asediado, lo desesperado que estuviese un zar: siempre podía contar con sus cosacos. Jinetes expertos, magistrales espadachines, tiradores excepcionales, eran el puño poderoso del emperador. Fueron los enemigos más temibles a los que se enfrentó Napoleón; fueron los hombres que ataron las corbatas de soga de Stolypin en torno al cuello de los revolucionarios y que, junto con el ejército, aplastaron las rebeliones campesinas de 1905. Estos cosacos habían amado a su zar, y el zar había amado a sus cosacos, llevado su casaca, practicado el mandoble por encima de la cabeza, su golpe mortal, el klych. Hasta Alexéi poseía un uniforme de cosaco en miniatura. Pero los cosacos de Niki, que ya no eran suyos, ayudarían a escoltar a su amo hacia el olvido.
Dos Rolls-Royce corrieron junto a la fila de jinetes y reconocí el primero como el del propio zar; mientras pasaba, vi a Kérenski sentado en su interior. Yo conocía su cara, con la bulbosa nariz y el pelo como un matorral, aunque nunca le había visto en persona, solo en las fotos que había repartido por todas partes, como para decirle al pueblo, como habían hecho en tiempos los zares: «Conocedme, queredme». Salió del Rolls (¿el nuevo líder llegaba para dispensar a su predecesor un educado adiós?) y luego salió otro hombre. Le reconocí también: era el hermano del zar, Miguel. El gran duque debía de estar allí para despedirse, y Kérenski actuaría como testigo, a menos que Miguel se fuera con la familia. Pero ¿por qué iba a irse con ellos? Había sido zar solo durante tres días, y Kérenski, según decían, estaba tan encantado con el abortado mandato del gran duque que había llamado «patriota» a Miguel. ¡Qué atrevimiento! Otro hombre los siguió por las escaleras hacia el palacio. Era el oficial de la estación, el coronel Kobilinski.
Читать дальше