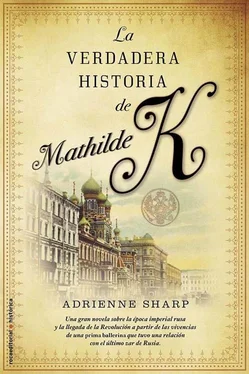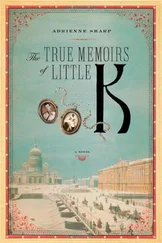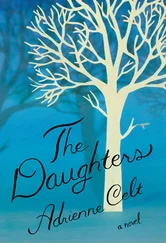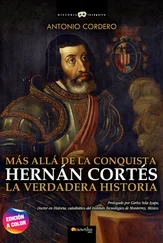El sol ponía brillo en todas las cosas, el palacio color crema, el cielo color azul, las puertas negras de los automóviles, los ojos color chocolate de los caballos que montaban los cosacos… Las aves del parque habían empezado a anunciar aquel éxodo, que debía haber tenido lugar en la desolación de la noche, pero que estaba sucediendo ahora, gracias a las cortas noches veraniegas rusas, con menos seguridad, a plena vista. Y a la luz de aquel sol yo iba caminando hacia atrás, a una vida que no podía concebir que continuase sin mi hijo. ¿Qué le diría a Sergio cuando llegase al final de la avenida, Sergio, que esperaba que su magnífica Mathilde le devolviese a su hermoso muchacho? ¿Cómo iba a contarle la verdad de mi fracaso? Pero con la columna ya dirigiéndose por la avenida, la verdad era lo único que me quedaba.
Así que me coloqué delante del primer vehículo y el cosaco que estaba junto a él, agitando mis cortos brazos, y empecé a chillar, con mi ruso de entonación vulgar (sí, lo admito, hablo más como una campesina que como una boyar, aun en el francés que he aprendido en el exilio, ese sigue siendo el caso, de modo que quizá mi traje no fuese tanto una imitación como la revelación de mi auténtico ser).
– ¡Alto! ¡Esperad! -Y al verme de aquella manera tan inesperada, el cosaco que iba dirigiendo la marcha detuvo su caballo, y los conductores frenaron sus vehículos y miraron a aquella mujer demente, y a todos ellos les grité-: ¡Quiero a mi niño!
¿Me azotaría con el látigo, como había hecho su camarada a aquel pobre hombre en el puente Troitski en 1905? Como un muñeco de cuerda, hasta casi romperme, empecé a repetir una y otra vez: «Quiero a mi niño, quiero a mi niño», hasta que el cosaco miró hacia atrás, desconcertado, a uno de los camiones que contenía soldados. Desde el interior de la cabina alguien le gritó que quitara a aquella vieja de en medio, y el cosaco espoleó a su caballo hacia delante. Pero como yo me mantenía firme, en lugar de pisotearme sencillamente tiró de las riendas de su caballo. Los oía respirar a los dos, y levanté mis manos hacia él.
Llamó por encima del hombro a Kobilinski, que estaba de pie en el estribo de aquel primer coche, y le dijo: «Quiere a su niño». Los cosacos dejaron que sus caballos patalearan con sus enormes patas y sacudieran sus largas crines impacientes para señalarme que no aguantarían muchas más tonterías como aquellas.
– ¿Por qué este retraso? Quita a esa mujer -exclamó una voz desde el final de la fila. Vi que Niki se inclinaba hacia delante en su asiento, miraba en mi dirección para atisbar mi diminuta silueta, y de repente se enderezaba. Me había reconocido. Pero casi podía asegurar que Vova no, ya que miraba a los soldados que rodeaban el coche. Y entonces Niki abrió la portezuela y salió, y caminó hacia delante, pasando junto a los faros que se habían colocado en la parte delantera del capó, mientras Alix protestaba desde su asiento, y al ver los movimientos del zar, los soldados, con sus botones de latón y sus gorros, empezaron a bajar de los camiones, corriendo alarmados hacia delante con los rifles levantados y las bayonetas fijas. Kobilinksy levantó la mano ante Niki.
– Su hijo habrá salido antes, con los sirvientes de menor categoría.
– Su hijo no es un sirviente inferior -dijo Niki-. Forma parte de mi séquito.
Y señaló a Vova, que estaba en el interior del coche, sentado junto a Alexéi, en el asiento de en medio. Kobilinski parecía perplejo: ¿por qué tenía el zar a un muchacho campesino como miembro de su séquito? ¿Por qué tenía el zarevich al hijo de una campesina como compañero de juegos? Pero no dijo nada, miró a Vova y luego a mí. Niki examinó mi rostro mientras los soldados se congregaban a mi alrededor, y yo pensé: «Niki no me va a entregar a Vova. Todavía piensa, como Sergio, que volverá a Peter en otoño, piensa que estoy actuando de manera precipitada, no comprende que Kérenski, según cambie el viento, pronto correrá a coger un tren él mismo para salvar su propia piel». Pero entonces Niki entró en el coche, cogió la mano de Vova y este saltó al estribo y luego al suelo.
Se quedó de pie muy cerca de Niki, apretado contra él, en una postura de intimidad filial que hizo gritar a los soldados: «Mirad, es el heredero, es una trampa». Su peor pesadilla se hacía realidad: alguien de la familia real estaba a punto de escapar de sus garras. Un regimiento estaba ya apostado en la estación, pero allí quedaban dos, y por tanto había muchos hombres para crear un tumulto, y además Niki sujetaba a Vova contra él, rodeando su hombro con un brazo, y Kobilinski retrocedió en el estribo y exclamó inútilmente a los soldados alterados: «¡Atrás!», pero estos no tenían intención alguna de retroceder, y rodearon los coches diciendo: «¿Quién es este chico?» y «¿Dónde está el heredero?», como si se preguntaran por primera vez por qué en el séquito del zar había dos chicos en lugar de uno. Y yo pensé: «¿Qué juego es este?». Seguramente sabían perfectamente quién era cada uno de ellos. Llevaban meses custodiando a la familia real. Solo más tarde supe que a aquellos hombres los acababan de asignar para que acompañasen a la familia, y ¿de qué podían servir los retratos imperiales o los árboles genealógicos (si aquellos hombres habían puesto jamás los ojos en semejantes cosas) a la hora de esclarecer la desaliñada realidad humana de sus prisioneros?
En Siberia, los guardias tomarían fotografías de la familia y los sirvientes, y le asignarían a cada uno una tarjeta de identidad que, ridículamente, debían enseñar cuando se la pidieran.
Los soldados rodearon el coche y uno de ellos pasó junto al zar y entró en el interior. Ya vi que Vova no tenía ni idea de quién era yo. ¿Por qué había sacado Niki a Vova del coche y sin embargo no lo había enviado conmigo? Quizás estuviera pensando que solo íbamos a despedirnos, y el adiós que había fingido que quería quizá fuese todo lo que me pudiera llevar al final… pero con los soldados rodeándonos ni siquiera tendríamos esa oportunidad. Lanzando unos gritos, uno de los hombres sacó a Alexéi de su asiento en el automóvil negro e hizo que se pusiera de pie junto a Vova, como para inspeccionarlos a ambos, y los hombres empezaron a gritar: «¿Cuál es el heredero? ¿Cuál es Alexéi Nikoláievich?». ¿Cómo asegurar quién era quién? Si Niki estaba decidido a ello, si temía lo que les esperaba en el futuro, podía empujar hacia mí a Alexéi y llevarse con él a Vova a Siberia. Y desde el coche vi que Alix cogía la chaqueta de Vova como para volver a meterlo en el coche con ella, y pensé: «¿Sabe ella también lo que está en juego? ¿O sencillamente no puede dejarlo marchar?». Y desde donde estaban las niñas, en el coche de atrás, llegó un llanto que solo pareció enfurecer más a los soldados, que apuntaron con sus rifles primero a Niki y luego a los chicos, y luego, cuando se acordaron, también a mí. Los soldados que estaban más cerca del coche empezaron a gritar a los chicos: «¿Cómo te llamas?», pero los dos callaban, aterrorizados, y miraban mudos aquellas anchas caras campesinas, y entre tanto, Niki seguía con el brazo en torno a Vova, con los ojos clavados en los chicos para mantenerlos tranquilos. ¿Qué estaría pensando? Y Kobilinksy, desde el estribo, exclamaba: «¡Volved a los camiones!». Los soldados le ignoraron, pero sus palabras tuvieron cierto efecto: llevaban toda la noche en pie y el tren estaba ya preparado en la estación, y en el tren podrían dormir, de modo que se dijeron unos a otros: «Llevemos a los dos con nosotros», e hicieron gestos con los rifles para volver a meter a los chicos en el primer coche. Después de dirigirme una mirada rápida, Niki les hizo una seña. Alexéi volvió a entrar de inmediato, pero cuando Vova metía la cabeza para seguirle, yo grité y di un paso adelante. Mi hijo me miró también, pero el cosaco estaba más cerca, y se inclinó desde su caballo y sacó la mano, enorme como una pared, para detenerme. Pero mi hijo había hecho una pausa y yo aproveché aquel momento para caer de rodillas como una sierva en la carretera, con una petición en la mano. Sí, representé el papel de suplicante, pero realmente, con aquel desafío al claro deseo del zar de quedarse a nuestro hijo, yo fui más bien una revolucionaria, ¿no es verdad? De rodillas, llamé en voz alta a Niki, cuando él se apartaba de mí y se dirigía al coche: «¡ Zar-Batushka, recuerda Taras Bulba! » , una exclamación tan estrafalaria que todo el grupo se detuvo, los soldados, los cosacos, hasta Kobilinski, subido al coche, y Niki, con una mano en la portezuela abierta del coche. ¿Recordaría Niki la ópera cuyo héroe renuncia a su país por el amor de una joven muchacha polaca? ¿Recordaría cómo había jugado una vez conmigo en una carta, bromeando con la idea de renunciar a la corona por mí? Ahora su corona había desaparecido. Yo solo quería que renunciara a nuestro hijo.
Читать дальше