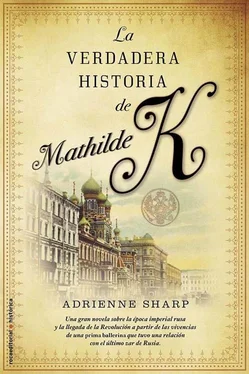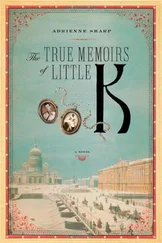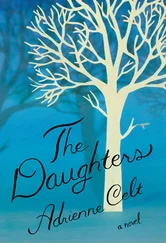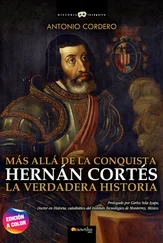Dijimos adiós a Sergio el último día de septiembre de 1917 en la estación Nikolaievski, la estación que había recibido su nombre por Nicolás I, el Zar de Hierro, que había creado la policía secreta y gobernado Rusia con puño de hierro durante treinta años. ¿No se habría reído, incrédulo, al vernos huir de una legión de campesinos y obreros? En la estación, los ayudantes estaban junto a las puertas del tren y unos mozos con grandes gorras de piel y botas altas recogían los equipajes, y trabajadores con chaquetas de borreguillo y botas de fieltro se desplazaban junto a las vías, cargando el equipaje o enganchando los vagones. Llovía y estaba oscuro, y Sergio se sentó con nosotros en un sofá en la sala de espera de primera clase, con su grueso capote militar sin charreteras. Supuse que ahora Kérenski estaría usando la sala de espera imperial con su séquito (sala de espera, comedor y dormitorio), donde descansaba o comía o dormía la familia imperial, y donde el emperador Kérenski podría hacer ahora lo mismo. Cuando volvió a Peter de un viaje al frente, oí decir, insistió en que le recibiera en la estación una guardia de honor, como a los zares. Un tren silbó en alguna parte por las vías, y pronto notamos bajo nuestros pies el temblor que significaba que estaba llegando. El jefe de estación permanecía en el andén con unos pocos campesinos con sus gorros picudos y sus largas barbas grasientas. Un chico vendía kvass, una mujer metía un samovar en un vagón. Todo igual que dos o tres años atrás, antes de la guerra, cuando todavía teníamos un zar.
Sonó una campana y Sergio nos escoltó desde la sala de espera y nos ayudó a subir el alto pescante hasta el tren, y luego recorrer el estrecho pasillo hasta nuestro compartimento, donde yo tomé asiento junto a la ventanilla y Vova a mi lado. Sergio fumaba compulsivamente un cigarrillo tras otro, sacando uno de su pitillera antes de haber exhalado del todo el humo del anterior. En el compartimento hacía calor, un calor húmedo, y luego cuando se disipó la bocanada de calor, poco a poco se fue quedando frío hasta que la ráfaga siguiente calentó de nuevo el vagón. Cuando sonó la segunda campana, Sergio tiró su último cigarrillo y se inclinó a besar a Vova, que apretó sus labios contra los de Sergio, y luego Sergio y yo nos besamos en las mejillas. Me avergüenza recordar que yo estaba temblando. Aún teníamos que viajar seis días pasando por Tver, Moscú, Bobriki, construido en el feudo del conde Bobrinsky y pasar por el territorio que Kérenski había considerado demasiado peligroso para que viajase por él el zar -de hecho, nos detendría nada más pasar Moscú una multitud de desertores que declararon que todos éramos «libres», aunque tendríamos que atrincherarnos en nuestro compartimento para protegernos del ejercicio de su libertad-. Luego pasaríamos por Voronezh, Rostov del Don y finalmente, dos mil doscientos kilómetros más tarde, Kislovodsk, al pie de las montañas del Cáucaso.
– Cuando volvamos a vernos, Mala -me dijo Sergio al oído-, nos casaremos.
Y así fue como supe que aquel nuevo mundo, le ocurriera lo que le ocurriese, había cambiado irrevocablemente el antiguo. Seis meses de Revolución me habían concedido lo que mis veinticinco años de discusiones no habían conseguido. Sonó un silbato. Agarré la manga de la chaqueta de lana de Sergio. El tren que estaba en la vía antes que el nuestro empezó a avanzar, sus ruedas y pistones de hierro y engranajes empezaron a girar, y nuestro convoy partiría a continuación. Con la tercera campana, Sergio se fue; una ráfaga de aire frío selló su partida, y entonces Vova señaló con el dedo la figura de Sergio de pie en el andén una vez más para vernos partir. Tenía la cara tan triste que yo pensé para mí que debíamos bajar de aquel tren y esperarle en Petrogrado hasta que el reino fuese restaurado, o hasta que tuviésemos la seguridad de que no quedaba ya nada de los trescientos años de dominio de los Románov sobre las tierras y riquezas de Todas las Rusias. Pero no salimos. Me quedé en mi asiento de muelles, con la mano de mi hijo en mi hombro, mientras él miraba por la ventanilla, a mi lado. Nuestro tren empezó a moverse con muchos golpes y sacudidas y chirridos. Yo me santigüé y luego toqué con los dedos enguantados el cristal para rodear la triste cara de Sergio hasta que se volvió demasiado pequeña para verla, y solo entonces, cuando su rostro se desvaneció de mi alcance, comprendí que le amaba.
Al sur de Rusia acudieron en masa con nosotros miembros de los Románov, boyardos, familias de banqueros, magnates del petróleo, artistas de teatro… todo Peter parecía haberse vaciado en Kiev, en Ucrania o en Crimea, o allí, en el Cáucaso. Kislovodsk, o Aguas Amargas, era una ciudad balnearia, uno de los tres centros balnearios famosos, Kislovodsk, Yessentuki y Piatigorsk, colocados a lo largo de los ríos Oljovka y Bersvka, conocidos por sus curativas fuentes minerales y sus modernos baños. Kislovodsk se encontraba en un valle al norte de las grandes montañas del Cáucaso, y Georgia, donde Sergio había vivido de niño, se hallaba en el otro lado de aquellas montañas, al sur, más cerca de Turquía y Persia, en la región asiática de Rusia, y allí fue donde llegué a aspirar el perfume de la niñez de Sergio. Aunque los Mijaílovich quizá no fueran armenios, ni persas, ni chechenos, ni abjazos, y aunque quizá no vistiesen chojas, esos sobretodos largos con falda de los georgianos, con una faja para meter las balas, durante veinte años habían inhalado la fragancia amaderada de aquel lugar, y por tanto no eran petersburgueses del todo, algo que ya habían husmeado los Románov. Mejor para ellos.
Andrés vino a recibirnos cuando nuestro tren llegó a Kislovodsk, vestido con un papakhii, que, cuando se quitó, expuso su cráneo medio calvo; nos besamos en las mejillas. Iba bien afeitado, de modo que cuando retrocedí vi perfectamente la débil barbilla que no había visto desde hacía medio año o más aún. No le había echado de menos ni a él ni la barbilla. Nos llevó a comer a un restaurante al aire libre, y recuerdo que nos sentamos a una mesa bajo una pérgola con un emparrado, y las grandes y planas hojas de la parra formaban una maraña de retazos sobre nosotros, y mientras Andrés hablaba, mi hijo y yo nos quedamos silenciosos. Yo veía que Vova, lentamente, vacilante, desdoblaba su servilleta de lino en el regazo… ¿acaso no recordaba cómo se hacía aquel gesto delicado? Andrés colocó su encendedor enjoyado encima de la mesa y nos pidió unos cuantos platos locales: jachapuri (tortas de queso) y shashlik (kebabs de cordero). Mientras comíamos, Andrés iba fumando entre plato y plato, tocaba una pequeña banda y luego, inesperadamente, un niño unos pocos años menor que Vova se levantó de su mesa y empezó a bailar. Reconocí su baile: la lezginka, una danza caucasiana que mi hermano Iósif me había enseñado años antes para una actuación en Krasnoye Seló. ¿Quién habría pensado que vería un ejemplo de aquel baile allí, realizado en su tierra nativa, por un muchacho que no era ninguno de los bailarines del zar? El chico imitaba a un águila, haciendo movimientos de aleteo con los brazos mientras daba pasitos pequeños, ligeros, como de pájaro, y luego caía de rodillas y se levantaba rápidamente de nuevo, como un ave que emprende el vuelo. Al final de su actuación, todos nosotros y los demás comensales brindamos con él con nuestra vodka y coñac, «a tu salud». Pero yo también brindé por el espíritu de aquel lugar, donde la gente no estaba tan rota como para no poder bailar.
Pasamos aquella primera noche en unas habitaciones que nos había encontrado Andrés, y cuando Vova se hubo ido a dormir, Andrés me buscó la mano. Yo la retiré, y Andrés bajó los ojos. Comprendió. Estoy segura, sin embargo, de que creía que era porque no tenía dinero para mantenernos, ya que dependía por entero de su madre, pero no era por eso. ¿Cuándo no había sido dependiente de su madre? Eso yo podía soportarlo, porque, ¿acaso no dependía yo misma de la fortuna de los Románov? No, quizá lo que pasaba es que la oportunista ya no disfrutaba al ver su propio reflejo. Al día siguiente busqué en la bolsa llena de joyas que me había llevado, entre ellas la diadema con zafiros en cabujón que Andrés había hecho fabricar para mí en Fabergé para el ballet La Nuit egyptienne; el brazalete de esmeraldas y diamantes que el zar me había regalado cuando me cortejaba al principio, en 1891; los diamantes amarillos de varios tamaños de los muchos que Sergio puso en un pequeño joyero para mi vigésimo tributo, en 1911; los diamantes del tamaño de nueces del collar del zar, aquel con el que Nicolás había marcado nuestra consumación en 1892. Usé primero la joya que menos me gustaba, el gran cabujón de zafiro del broche de serpiente que me habían regalado el zar y la emperatriz para mi tributo de décimo aniversario, y con él alquilé la villa Beliaievsky, de dos pisos y medio de altura, blanca, con el tejado de tejas verdes, una propiedad que se encontraba en una colina. No era mi mansión en la Perspectiva Kronoverski, pero tenía un pálido encanto, y allí Vova y yo vivimos juntos, porque Andrés, por supuesto, vivía con su madre, que seguía obstinadamente ajena a los grandes cambios sociales que había traído consigo la Revolución. Yo me movía, como de costumbre, fuera de su vista. Incluso en sus estrechas circunstancias, Miechen seguía teniendo poder. Su hijo Borís y su amigo diplomático británico se habían disfrazado de trabajadores y habían hecho dos viajes a Peter para traer a escondidas las joyas y rublos que ella había escondido en la caja fuerte secreta de su dormitorio, en el palacio Vladímir. Los hombres trajeron aquel tesoro en las botas, y parte de él Miechen, de enorme pecho y robusta, lo custodiaba allí en Kislovodsk. El resto lo envió a una caja de seguridad de un banco británico. Una de las tiaras de Miechen la lleva hoy en día la reina inglesa, Isabel II, ¿saben? La compró barata la consorte de Jorge V, la reina María, en la gran liquidación de joyas Románov en la década de 1920. Pero cuando Sergio le pidió al embajador británico, George Buchanan, que le ayudara a hacer lo mismo con las joyas que yo me había dejado, este se negó de plano. Quizás estuviese entre los diplomáticos que contemplaron con incredulidad los camiones de carbón que descargaron su alijo en mi casa y no en la suya, aquel día tan frío, hacía diez meses, en Peter. ¡Ojalá Sergio no hubiese mencionado mi nombre!
Читать дальше