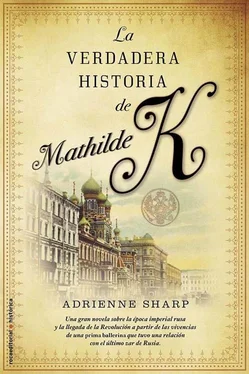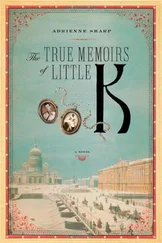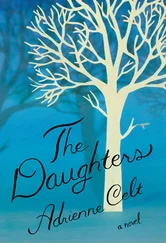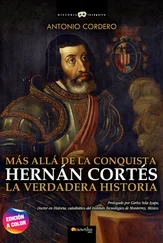Sí, mi hijo vería a su padre en el Palacio de Invierno de una forma u otra, pero por ahora, mi niño se quedaría en casa conmigo, adorado por mi familia y mimado por Sergio, que lo consoló por no asistir a la escuela de teatro construyéndole una casita de juguete en nuestra dacha. Y más tarde, cuando Vova se quejó, indignado, de que tenía que aliviarse de pie en el jardín, entre unos rosales, Sergio añadió a la casita de juguete un cuarto de baño que funcionaba de verdad. También le compró un automóvil en miniatura que conducía de verdad, una manguera de bombero por la que salía agua de verdad, y una enorme llama de peluche que sobresalía de su cama. Por la noche, debajo de la llama, Sergio y Vova se arrodillaban a rezar sus oraciones, los dos juntos. Cuando Vova estaba enfermo, Sergio le cepillaba el fino cabello y se lo ataba con una cinta para bajarle la fiebre y llamaba a su hermano el hipocondríaco para que enviase a su médico personal y tratase a Vova; Sergio incluso tenía un catre de campaña montado en la habitación de Vova para poder dormir a su lado hasta que se ponía bien. Aunque Sergio nunca me reprochó mis devaneos con Andrés, parece que fue porque Vova me había sustituido en sus afectos, y los dos nos íbamos turnando junto al niño, que se volvió muy caprichoso por recibir tantas atenciones. Y todo eso siguió sucediendo hasta 1912.
A finales de septiembre de aquel año, el zar y su séquito viajaron como de costumbre desde Polonia, donde estaban cazando, a sus propiedades en Skernevetski, Bielovezh y Spala, y mi hermano, Iósif, ahora presidente de los Norteños, una sociedad de cazadores -que por medio de mi influencia, como recordarán, había sido colocado a cargo de los pabellones de caza del zar después de ser despedido del ballet-, viajó con él. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a llegar a Peter rumores sobre los asuntos en Polonia. La gente decía que el zarevich se había puesto enfermo de tifus o de cólera. El London Times escribió que el heredero había resultado herido por una bomba terrorista. Sergio no sabía cuál era la verdad. Si los rumores eran ciertos, Niki no hablaba todavía de ellos. Y entonces, el 9 de octubre, Iósif me envió un lacónico telegrama dándome instrucciones de que acudiera a Spala de inmediato a petición del zar, y que llevase a Vova conmigo. Yo llevé el telegrama tanto tiempo en la mano que por la tarde el papel se había empezado a desintegrar. ¿Qué querría el zar de mí y de mi hijo, después de tanto tiempo? ¿Qué quiso en 1904? Pero cuando respondí al mensaje de mi hermano, Iósif no me dio más explicación que: «No uses el vagón de ferrocarril de Sergio». Tenía que llamarle a él al pabellón cuando llegase a la estación de Varsovia. Iósif, el revolucionario, ¿se había convertido ahora en criado del zar? Hay que ver cómo pueden cambiar a un hombre la pobreza y la necesidad.
Solo le dije a Vova que íbamos a Polonia a visitar a mi hermano, que servía al zar en su pabellón de caza. Sin embargo, en la estación de ferrocarril vi la gazeta con el comunicado bordeado de negro que anunciaba que el zarevich estaba gravemente enfermo, y pensé que aquel comunicado no especificaba cuál era la enfermedad, y supe que la familia no habría permitido que se anunciase a menos que el zarevich estuviese muy próximo a la muerte. De camino hacia el sur y al oeste de Petersburgo, Vova parloteaba, preguntaba si podría él ir de caza, y si cazaría un reno y un ciervo, y si allí habría también bisontes europeos. ¿Tendría su propia escopeta, o Iósif le dejaría la suya? ¿Se podría llevar las cornamentas a casa y colocarlas en la pared de su dormitorio, o mejor aún, encima de la chimenea de mi Salón Blanco, para que nuestros invitados pudiesen verlos y le pidiesen que relatase su historia? Quería practicar conmigo las pocas palabras en polaco que le había enseñado, pero yo estaba alterada y no paraba de sacar los telegramas de Iósif para leerlos y releerlos por si aparecía alguna nueva información en ellos que pudiese disipar mis temores. Al final, enfadado conmigo, Vova se fue a pasear por el pasillo del compartimento. En cada estación me pedía que le comprase kvass al perfume de fresa, o té, o nueces tostadas. Mantuvo a los vendedores muy ocupados a lo largo de toda la ruta. En la estación de Varsovia, mientras esperábamos el coche que Iósif enviaba a buscarme, yo me afanaba con Vova, alisándole el pelo, estirando su chaqueta y abrochándola bien, atrayéndolo hacia mí en un momento dado, pero él era ya lo bastante mayor para que aquello le avergonzase, de modo que se retorció para librarse de mí y empezó a dar patadas a las hojas que volaban por la estación. Yo me subí el cuello de chinchilla del abrigo.
Spala, que en tiempos fue sede de la caza de los reyes polacos, ahora era la sede de la caza del zar de Rusia, que entretenía a los que quedaban de la subyugada nobleza polaca mientras duraban sus visitas otoñales. Ya estaba oscuro cuando el coche nos llevó a las puertas de la propiedad. Allí, en el campo densamente arbolado, estábamos acompañados por un silencio enorme. Un carruaje nos llevó por una carretera arenosa a través de los abetos y pinos hasta el pabellón. Iósif, con una antorcha en la mano, nos recibió a Vova y a mí junto al camino circular que se encontraba ante el pabellón, pero mi hermano no me miró a la cara; solo después de que el carruaje se fuera y nos dejara allí, el propio Niki apareció entre las sombras, sujetando también una antorcha como si fuese un arma. El aliento que emitía en la fría oscuridad se mezcló con el mío, y su envejecido rostro se enfrentó al mío. El nacimiento de su pelo había retrocedido mucho, y por debajo de sus hermosos ojos se había añadido otro color, un azul violáceo. La piel de su rostro era de la textura del papel que hubiese sido doblado una y otra vez, en todos los ángulos posibles, y luego alisado de nuevo. Su bigote parecía sobresalir enhiesto de su grave boca, o quizá fuese la luz o la mueca que tenía en el rostro, que hacía que el bigote se erizase de esa forma, y sus ojos brillaban de un modo excesivo. Detrás de él, en la hierba, se alineaban un montón de ciervos muertos en dos filas, de costado, con las patas delanteras y traseras ligadas, y con ramas gruesas con hojas otoñales apretadas contra el vientre como un adorno para esconder el lugar donde habían sido desventrados, y sus bonitas astas levantadas hacia el cielo. A la vista de todos aquellos animales Vova gritó, encantado: – ¡Mira, tío Iouzia!
Y tiró de la mano de mi hermano, pero Iósif le hizo callar y Vova se quedó quieto. El enorme abrigo de piel de cordero de Niki cayó plegado sobre la hierba, y su alto y negro pahkahi formó una corona negra por encima de él. Parecía el rey del averno con su traje de gala entre toda su carnicería. Niki levantó la mano libre y le hizo un gesto a Vova de que se acercase, y junto a mí, con su pequeño abrigo, Vova se echó a temblar. Era menudo para los diez años que tenía, con un rostro delicado, y la gente, cuando le veía en la calle, a menudo le decía: «Mira qué niño más guapo». Echándome una mirada a mí, mi hijo empezó a dar unos pasitos hacia Niki sobre la hierba tiesa y fría.
– ¿Sabes quién soy yo? -pregunto Niki. Iósif respondió por Vova: -Es el zar.
Y Vova asintió y dijo: -Es un honor, majestad.
Al oír esto, Niki puso su mano en el hombro de Vova y le miró detenidamente el rostro. ¿Él mismo? No, veía más bien al hermano de mi hijo.
– Se parece mucho a Alexéi -me dijo Niki, y luego levantó su mano para coger la mía-. Perdóname, Mala. Has hecho un viaje muy largo.
Su palma era cálida y rugosa, y había pasado muchísimo tiempo desde que sentí su piel contra la mía. «Ven», dijo. Echó a andar, no a mi lado, sino ligeramente por delante, y fuimos hacia el pabellón, dirigiéndome como se dirige a un caballo, y Vova era el perro, trotando detrás, y mi hermano, a quien yo ya había olvidado, detrás de nosotros, a la discreta distancia de un criado.
Читать дальше