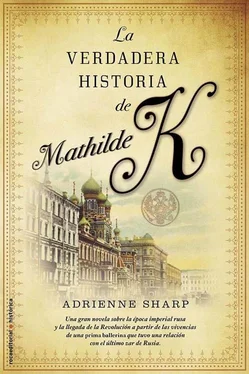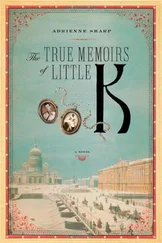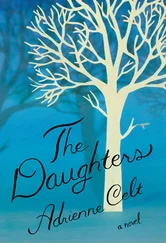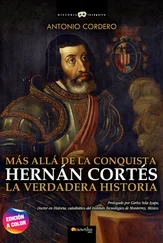El pabellón de Spala no parecía un palacio en absoluto, ya que era largo, viejo y feo; el piso inferior estaba marcado por arbustos de hoja perenne podados en forma de pirámide y el superior por unas altas ventanas, unas junto a las otras, en sucesión. El bosque se mantenía separado del edificio mediante un seto ondulado de arbustos bien podados. A medida que nos acercábamos, Niki, haciendo señas con la mano, indicó a Vova que se fuera con Iósif. Cuando se hubieron alejado y no podían oírnos, Niki señaló hacia delante, a un balcón con sus cortinas que se encontraba en un extremo del pabellón, por encima de una veranda.
– Alexéi se está muriendo, allá arriba.
Creo que empecé a morderme las uñas mientras él seguía, con los ojos muy brillantes y aquella cara como una red de finas arrugas. Era la segunda semana de sufrimiento de Alexéi, me dijo. La sangre había empezado a llenar la cavidad entre la ingle y la pierna izquierda, hasta el punto de que el pobre niño no tenía otra opción que mantener la rodilla pegada al pecho, pero aun así, la hemorragia no cesaba. Los médicos levantaban y bajaban alternativamente su lecho con muelles para ayudarle a sentarse o a permanecer echado, pero en ninguna postura, decía Niki, podía encontrar alivio el zarevich, y la sangre empezaba a presionar los nervios, causando a Alexéi espasmos de dolor tan intensos que había empezado, entre chillidos, a pedir que le dejaran morir, gritando: «¡Enterradme en los bosques y hacedme un túmulo de piedras!». Pero lo peor era la hemorragia estomacal, que los médicos tampoco podían detener, y de la cual pronto moriría. Tenía fiebre y delirios, su corazón era débil, y tenía la cara tan blanca que parecía que no circulaba sangre alguna por el resto de su cuerpo, pero como era un niño y no querían darle morfina, su único alivio era desmayarse. Todo aquello era el resultado de un desgraciado golpe con un escálamo cuando Alexéi subió a un bote en Bielovezh, que le causó una pequeña hinchazón que pensaron que se había curado hasta que se subió a un carruaje y lo llevaron allí, a Spala, por una de las carreteras arenosas y llenas de baches como la que acabábamos de recorrer juntos.
Niki decía que no podía soportar entrar en el dormitorio de su hijo, donde Alix se encontraba sentada en un sillón día y noche, sin llorar. Aunque cada día había caza y cada noche había muchos invitados a la cena, y en un escenario improvisado sus hijas representaban obras para su distracción, detrás de las lonas pintadas de aquel espectáculo se encontraba una escena muy distinta. El día anterior, el conde Freedericks, el ministro de la corte imperial que supervisaba todos los protocolos de la corte y llevaba a cabo las instrucciones de Niki, había persuadido a la familia de que el zarevich estaba tan enfermo que era el momento de emitir un comunicado anunciándolo y así preparar al país para su muerte, y este había aparecido en todos los periódicos aquella mañana. Eso fue lo que yo vi en la gaceta de la estación. Se había preparado otro anunciando su muerte. A medida que Niki iba hablando nos acercábamos a la casa, e hizo una pausa para señalar la tienda de lona verde en el jardín, con la tela desgarrada al viento. Hasta aquel día el tiempo había sido cálido, dijo el zar. Pero ahora, como si se preparase para la muerte del zarevich, la estación había cambiado. Aquella sencilla tienda se había convertido en una capilla, y ahora, con el anuncio oficial de la enfermedad de Alexéi, todas las iglesias y capillas de Rusia celebrarían rezos y servicios dos veces al día. Mientras Iósif conducía a Vova hacia la tienda para ver el altar, Niki me dijo, sencillamente: «Ven conmigo».
Niki me llevó a media versta por el oscuro bosque de árboles altos y delgados, abedules con sus troncos blancos que se iban pelando, tan altos y juntos que uno podía desaparecer entre ellos, y Niki sujetó su antorcha para iluminar el camino. Por todas partes donde pisaba, notaba una raíz o enredadera bajo mis zapatos. Niki seguía avanzando, más y más, y luego acabó ofreciéndome la mano o el codo, y cuando yo estaba a punto de preguntarle si faltaba mucho aún, de repente él se detuvo, contó los pasos y bajó la mirada. Ante nosotros se encontraba una pequeña tumba, recién cavada, y junto a ella un montón de piedras sueltas. Niki se arrodilló, recogió un guijarro del suelo y me lo puso en la mano. La piedra estaba fría y húmeda, y mis dedos se cerraron a su alrededor. El bosque a nuestro alrededor se quedó escuchando y esperando, y yo oí mi propio aliento al exhalarlo, lentamente. Niki no dijo una sola palabra, su antorcha crepitaba y chasqueaba. Nos quedamos allí un minuto, una hora, un año, antes de que yo comprendiera: aquella tumba era para Alexéi, y estaba destinada a desaparecer, a acabar tragada por el bosque. Al final nos alejamos de ella y Niki me condujo de vuelta hacia la tienda verde, donde nos esperaban Vova y Iósif. Yo intenté mirar a Iósif a los ojos. ¿Qué sabía él? Todo, probablemente, y pensó que era una maldición que yo misma me había ganado. Niki nos llevó hasta las blancas puertas encristaladas del refugio, donde el zar y Iósif dejaron caer las antorchas al suelo, a ambos lados. Pasamos por un vestíbulo que olía a humedad y estaba muy mal iluminado. Pasamos por una habitación pequeña con dos sillas con respaldos parecidos a las astas de ciervos gigantes, por un comedor con sillas de cuero que rodeaban una larga mesa, por un oscuro porche cubierto y salpicado de muebles de mimbre. Por todas partes por donde pasábamos, dejábamos un rastro de tierra arenosa. Iósif nos seguía, y Niki, Vova y yo subimos por una estrecha escalera de madera. En la parte superior, Niki me tocó el codo. Recorrimos una sala y cuando pasamos por un pasillo, corrieron hacia nosotros dos niñas pequeñas disfrazadas, una vestida de pirata, la otra con un vestido y un gorro blancos, y se abrió una puerta y entonces lo oímos, un quejido largo, bajo. El zarevich. La puerta se cerró. El rostro de Niki se encogió con mil arrugas, y cuando llegamos a la antepuerta con cortinas de una galería, en uno de los extremos de la larga sala junto a aquella puerta, parecía que tenía mil años de edad.
Una mujer se encontraba sentada en una butaca de mimbre en aquella galería, casi en completa oscuridad, entre una nube de rayas: tela rayada en los muros bajos, cortinas rayadas del suelo al techo, cojines rayados en las sillas. Alix. Se levantó. Llevaba un abrigo de marta cibelina para combatir el frío, con sus gruesas mangas como pulseras en sus muñecas. Su pelo, que solo recordaba que era de un rubio rojizo, tenía ahora muchas canas mezcladas con el oro en las sienes, y lo llevaba peinado con raya en medio, rizado y sujeto muy hueco a los lados de la cabeza. Teníamos la misma edad, pero yo era una chica y ella una abuela, una abuela alemana, cuya piel se había aflojado y espesado por las mejillas, cuya nariz había empezado a curvarse y cuyos párpados formaban grandes bolsas. Apreté la piedra que todavía llevaba en la mano. En realidad, Alix parecía más un hombre que una mujer, como les pasa a algunas cuando envejecen. En el teatro, eran hombres siempre los que hacían de vieja, de Baba Yaga o de Carabosse. ¿Y esa era Alix, la princesa de Hesse-Darmstadt? Ni siquiera había conseguido que su angustiado rostro dijese nada más que lo que estaba sintiendo. Miró a mi hijo, ese niñito de grandes ojos que tenía ante mí, con mis brazos cruzados ante su pecho, y le sonrió tristemente.
Y Niki me dijo:
– Mira cómo sufrimos.
Cuando el propio Iósif nos trajo el equipaje recorriendo el pasillo trasero que conducía al dormitorio que se encontraba junto al de Alexéi, donde íbamos a dormir, comprendí que estábamos allí de manera extraoficial.
– ¿Cuándo vamos a cazar? -me preguntó Vova.
Читать дальше