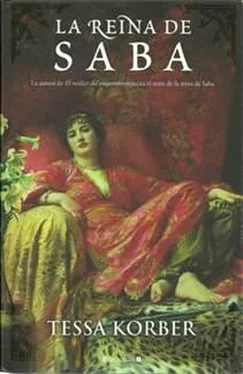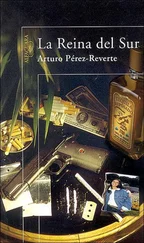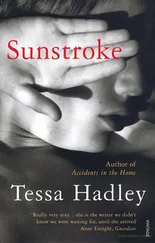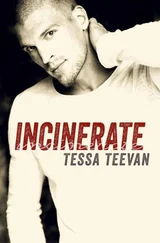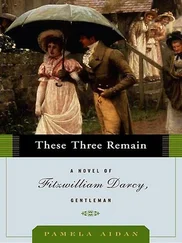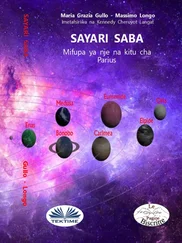– Sí, ¿dónde están, tullida?
– ¿Se los ha comido tu serpiente?
– ¿Los ha embrujado tu padre jinni ?
La mofa y el temor se mezclaban en sus invectivas, unas con risa, otras con estremecimiento, pero juntas expresaban una ira inmensa, atizada por los miedos embalsados de la noche, que de pronto se desfogaban contra Simún.
– ¡Los has hechizado!
– ¡Tú tienes la culpa de todo!
La primera piedra le alcanzó en la barriga, casi sin fuerza. No era especialmente grande y no le hizo ningún daño. Sin embargo, Simún se quedó mirando el lugar donde le había impactado como si se le hubiera clavado una flecha mortífera. La segunda fue más certera, le dio en la cabeza y le dolió tanto que lo vio todo negro y alzó las manos en un acto reflejo. Como si ese gesto hubiese sido una invitación, la lluvia se precipitó entonces sobre Simún. Ella quería gritar, defenderse, pero el pánico la había dejado sin aliento. Miraba en derredor como ciega, incapaz de distinguir de dónde venia el dolor, y antes de saber lo que hacía ya había echado a correr. Apartó hombros a empujones, bajó tropezando del escalón de roca, sintió empellones, golpes, alzó las manos sobre la cabeza para protegerse y siguió corriendo. Sus pies no tardaron en chapotear en el agua, sintió el lodo escurridizo, resbaló, cayó y volvió a levantarse. Sin embargo, sus torturadoras ya la habían alcanzado. La alzaron y la zarandearon entre unas y otras de aquí para allá sin haber decidido aún qué hacer con su víctima.
Simún vio a Hamyim pegada a su rostro, enseñándole los dientes. Parecía una completa desconocida. Cuando le escupió en la cara, Simún apretó un puño y golpeó. Se oyó un grito y Hamyim se tambaleó hacia atrás con la boca ensangrentada. Simún logró zafarse a patadas, estaba dispuesta a defenderse. Alguien le tiró del pelo desde atrás, creyó que se le partía la nuca. Su garganta se estiró al máximo, expuesta a cualquier atacante. Entonces llegó el golpe.
Simún cayó al suelo y perdió el conocimiento. Con vaguedad, sólo como en un sueño, vio las piernas de quienes la rodeaban, vio que de pronto retrocedían, vio abrirse el círculo y aparecer a los hombres. Sin salir de su estupor, le pareció que debía alegrarse. Quiso abrir la boca para llamar al anciano, pero se oyó a sí misma como una niña pequeña, con una vocecilla aguda que decía algo. Le respondió su abuelo, pero desde tan lejos que no logró entenderlo. Escuchó con alegría su voz familiar. Simún se vio de pronto junto a él en los pastos, el viento acariciando la hierba y un pájaro que gritaba: «¡Mucha suerte, mucha suerte!» Después las sombras cayeron sobre ella. De nuevo abrió los ojos, parpadeando con cansancio. Tenía todo el rostro enfangado.
Watar no dejaba de mirarla e inspeccionaba sus heridas con dedos raudos. Después se enderezó.
– Así no puede ser -dijo, y negó con la cabeza. Su grave semblante se volvió hacia los miembros de la tribu, que se apretaban unos contra otros a cierta distancia-. Entregaremos a Afrit lo que es suyo, pero en buenas condiciones, como es debido. -Rozó la frente de Simún y escribió un símbolo en el aire sobre ella-. Oh, Afrit -exclamó-. Acepta nuestra ofrenda como desde tiempos ancestrales y danos a cambio lo que nos corresponde.
– Ricas cosechas -murmuró el coro.
Watar sonrió. El sol brillaba y hacía que la devastación que los rodeaba por doquier les pareciera aún más triste. Cansados y cubiertos de lodo, los miembros de la tribu aguardaban frente a él. La barba del cuentacuentos relucía a la luz.
– Sí -dijo en voz baja, y se volvió hacia el anciano y los demás hombres, reunidos tras él-. Ricas cosechas.
También sus rostros se fueron iluminando poco a poco. De Simún, tirada en el agua, a sus pies, no salió un solo sonido.
El demonio y la doncella
Cuando Simún volvió en sí, se sorprendió de encontrarse de nuevo en una tienda. Era más sencilla que las que solía ocupar el clan, improvisada, varias colgaduras echadas sobre la baja copa de un arrayán y sujetas entre sí. Debía de hacer ya un buen rato que estaba allí, reclinada contra el tronco y con los brazos atados hacia atrás, porque le dolían las articulaciones y apenas conservaba sensibilidad en las piernas estiradas.
– Sed -susurró.
«Sigo teniendo sed.» Abrió la boca para llamar a alguien, pero no lo hizo. Recuperó el recuerdo de los últimos momentos vividos antes de caer inconsciente. Había tenido a Watar al lado, inclinado sobre ella. ¿La habría atado él así? No había entendido muy bien lo que decía. Sin embargo, otra imagen desbancó a ésa. Watar entrando en la tienda de su abuelo y exigiendo: «Entrégamela.» En aquel momento no lo había comprendido, pero de repente vio claro como la luz del día que el cuentacuentos se refería a ella. Aún sentía sus gestos de propietario, como si le perteneciera. ¿Acaso no había sido siempre así? ¿No la había mirado Watar, ya de niña, como si el, sólo él, conociera un secreto que la atañía? Wasila , la llamaba siempre. Simún esbozó una sonrisa llena de amargura al comprenderlo. Wasila : agua que fluye sobre la llanura. Ahora que el agua había llegado, Watar estaba en lo cierto, también había llegado el día. Wasila , así se llamaba en todas las antiguas historias la doncella que sacrificaban al demonio del agua para que éste refrenara sus poderes malignos y salieran a la luz los del bien. Ricas cosechas. El murmullo resonaba aún en los oídos de Simún. De repente se estremeció.
«Necia-se reprendió-. ¿Acaso no has sido siempre la primera en creer que los cuentos eran verdad? Deberías haberlo sabido.» Había sido evidente desde el principio. Mujzen no había sido el primero al que la había vendido su abuelo. Siendo una niña de pecho ya se la había ofrecido a Watar. Desde que llegara, su muerte había sido la condición impuesta para su convivencia con la tribu. Todos lo habían sabido. Todos menos ella.
Simún se miró los pies, furiosa. Estaban descalzos sobre el suelo. Ahí estaba, la deformidad. Cuántas veces no se había agazapado de pequeña en un rincón oscuro a amasar ese trozo de carne, como si así pudiera abrir los espacios que faltaban entre sus dedos. Si se miraba con atención, se veían las líneas divisorias, sí, como pequeños surcos. Por las noches se ataba el pie un rato con correas, con la esperanza de que las tiras fueran ahondando los surcos, fueran haciéndolos cada vez más grandes, y los dedos, que se insinuaban en la carne, se separaran unos de otros. Sin embargo, al cabo de unos días no había hecho sino cojear, le habían salido unas ronchas rojas que anunciaban una incipiente inflamación y finalmente el dolor la había obligado a desistir. Desesperada, había cogido entonces un cuchillo, pero su abuelo la encontró después del primer corte. El hombre, espantado al ver tanta sangre, le arrebató el arma, la cogió en brazos y se la llevó a la tienda, donde le vendó el pie. Después la acunó y le explicó un cuento. Simún apretó los dientes; los cuentos podían ser mortales.
«Nadie me querrá con esto. Nadie me aceptará tal como soy.» Al mismo tiempo que comprendía eso, algo se reveló en su interior. «No -gritaba su fuero interno-, no quiero morir.» No se rendiría ante aquello que los demás habían decidido para ella. No quería resignarse a morir ni a ninguna otra cosa. No renunciaría a nada.
Tiró con todas sus fuerzas de las ataduras para sacudir el joven árbol. El balanceo de sus ramas debía de verse desde fuera, pero a Simún le daba lo mismo. Frotó y rascó hasta que el dolor de las muñecas fue insoportable.
– ¡Agua! -gritó entonces. Y luego-: ¡Cerdos!
Читать дальше