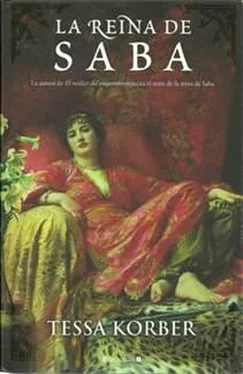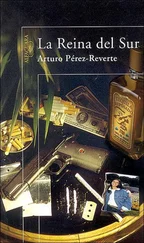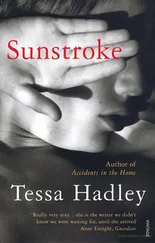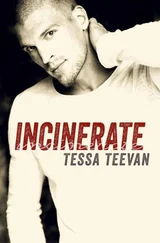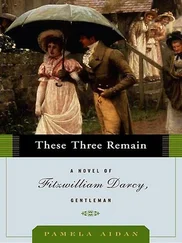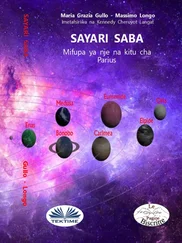Los lagartos se acercaban sin ninguna preocupación a su figura inmóvil. Simún les dejaba hacer con libertad. Eran las cabalgaduras de su infancia, los acompañantes de todas sus fantasías. A veces cogía un palito y conseguía, como en aquel entonces, tocar con suavidad el cuerpo de los reptiles.
– Te he hechizado -susurró con los labios cuarteados. Rio en voz baja y tuvo que toser.
Poco a poco se le iba confundiendo el entonces y el hoy, la realidad y el sueño. Le daba la sensación de que el pequeño círculo de su reino secreto crecía hasta la lejanía, que el sol e incluso el peso que la mantenía anclada al suelo perdían fuerza. Y en medio de una resplandeciente claridad alzó el vuelo a lomos de su dragón, cada vez más alto, sin dolor, sin fin.
La cola azul cobalto del lagarto azotó el cielo. De repente, con un latido, se tiñó de rojo sangriento. Simún se mareó y cerró los ojos. Aun así, seguía notando la tierra y, muy en su interior, un crujir y un crepitar: arena que cedía bajo la presión de unos pasos extraños. Más que oírlos, los sentía. Alzó cansadamente la cabeza para mirar por encima del lomo de su camello. También el animal estaba inquieto; le acarició el cuello para tranquilizarlo.
Allí, entre las estrías del calor que se retorcían sobre la llanura, había aparecido algo nuevo: un movimiento, una oscilación, un deslizamiento completamente silencioso, diluido y lejano. Irreal, de no ser por el rumor subterráneo. Simún parpadeó. Vio entonces un destello, el reflejo del sol sobre una superficie reluciente, tan fuerte que casi la deslumbró. Sí, entre todo ello se estiraban inconfundiblemente las familiares siluetas de las cabezas de unos camellos. Avanzaban en una larga hilera, unos tras otros. De pronto vio también colores entre el dorado blancuzco: vio púrpura y verde, un azul frío, un amarillo intenso y los delicados tonos rosados de las flores. ¿Eran vestimentas? ¿Eran colgaduras o velos? En el poblado no había nada que tuviera esos colores. Se echó a temblar como los pétalos de las flores en el centelleo del calor después de que la lluvia hubiera hecho que asomaran la cabeza al viento del desierto. De súbito llegó también hasta ella un delicado sonido.
Simún escuchó con atención. Eran campanillas, imperiosas y claras, pero más elegantes que los cencerros de las cabras. Entre ellas, gritos y el berrido de un camello al que su animal respondió con una fuerza y una nostalgia sorprendentes. Sus llamadas hicieron volver por fin en sí a la muchacha. Aquella caravana no se dirigía hacia ella, sino que se desplazaba de norte a sur allí delante, de modo que, si no hacía nada por impedirlo, pronto habría desaparecido por el horizonte izquierdo de la planicie. Se levantó y se tambaleó. Al alcanzar el odre del agua comprobó que estaba casi vacío. Bebió ese último trago con decisión, alzó el cuero e hizo caer las últimas gotas de la abertura a su lengua. Comoquiera que fuese, tras ese trago no le haría falta ningún otro.
Montó entonces sobre el animal e hizo que se levantara. También los andares del camello eran inseguros. ¿O acaso era el mareo lo que hacía creer a Simún que tropezaba más que avanzaba hacia aquellas extrañas personas? Cada vez estaban más cerca, cada vez más grandes, más reales, más increíbles. Casi le parecía estar cabalgando en sueños. Se encontró con la mirada de hombres tan altos como jamás había visto. La dura vida del poblado hacía que allí nadie creciera mucho; esos hombres debían de llevar una vida muy diferente. Sus ojos oscuros estaban perfilados de negro como ella solo había visto en las mujeres, sus barbas relucían y de sus orejas colgaban aros dorados. Sus ropajes ondeaban al viento y lanzaban destellos de todos los colores. Las campanillas que había oído pendían de las bridas de los camellos. También éstos inclinaban la cabeza hacia abajo para mirar a la muchacha, que los observaba a su vez. Se había caído, casi ni se había dado cuenta.
Uno de los seres mágicos desmontó y se acercó a ella para contemplarla más de cerca. Simún vio cómo se apartaba los rizos brillantes tras una oreja y ladeaba la cabeza. El anillo que llevaba en el dedo desprendió en ese gesto un destello rojo.
«Un rubí», pensó Simún. El ojo de la serpiente, e inconscientemente se llevó la mano al cuello para sacar su amuleto. El hombre malinterpretó su gesto.
– No tengas miedo -dijo, y se echó a reír.
La levantó en brazos y después se volvió hacia sus compañeros para decirles algo que Simún no entendió. También los demás rieron. A. la muchacha, su belleza seguía antojándosele irreal. Como si fueran jinn . Tal vez los cuentos de su abuelo sí eran ciertos. Fue entonces cuando vio que todos llevaban un arma.
– ¿Estás sorda?
– ¿Qué?
Poco a poco fue saliendo Simún de su aturdimiento. Las miradas de todos esos ojos la desconcertaban.
– He preguntado que de dónde vienes.
Simún señaló al este con vaguedad, lo cual suscitó nuevas carcajadas.
– Una muchacha nómada -exclamó uno.
– Debe de haberse perdido.
– Bueno, pues nosotros la hemos encontrado.
Simún volvía la cabeza hacia unos y otros. Todos sonreían, pero el tono en el que hablaban la confundía.
– Ojos de paloma -dijo uno que desmontó entonces y se le acercó algo más.
– Y un cuerpo flaco como una palmera datilera.
El que primero se había acercado a ella le pasó un brazo por la cintura e intentó alzarla junto a sí. Simún se zafó de él y le golpeó. Sobresaltada, vio que de pronto todos desmontaban de sus sillas y formaban a su alrededor un corro que cada vez se estrechaba más.
– No quiere dejarte que pruebes sus frutas -afirmó una voz tras ella-. A lo mejor debería intentarlo yo.
Simún sintió una mano en las nalgas. Se volvió, furiosa, con el cuchillo ya en la mano, pero su atacante había retrocedido de un salto y alzaba ambas manos con una sonrisa. El arma cortó absurdamente el aire. Tras ella, en cambio, volvió a moverse algo. De nuevo dio media vuelta todo lo deprisa que pudo y alzó el puñal como amenaza. Allí encontró hombros, rostros, bocas abiertas y manos que intentaban alcanzarla. Ya podía girar en círculo cuanto quisiera, no había ningún hueco.
De repente cayó, alguien le había echado la zancadilla. Antes de que pudiera incorporarse, el primer hombre estaba ya sobre ella.
Simún alzó el arma dispuesta a defenderse, pero entonces, en lugar del esperado ataque, simplemente se extendió ante ella una mano tranquila, ancha y morena. La muchacha no sabía si apuñalar. El extraño la agarró y la ayudó a levantarse, atrajo hacia sí a la joven desconcertada, la acercó mucho a él. Desprendía un embriagador aroma a incienso y rosas. Simún seguía sin oponer resistencia.
– Shahrar la ha domesticado -jaleó otro.
Simún volvió a retroceder cuando unos labios se apretaron contra los suyos y una lengua extraña se abrió camino en su boca. Temblando, empuñó el cuchillo con más fuerza y apuntó amenazadoramente al hombre.
Unos brazos la asieron entonces desde atrás. Le apretaron los codos contra el cuerpo y le impidieron usar el arma. Simún se retorció como una serpiente, lanzando la cabeza hacia uno y otro lado, haciendo ondear su melena. Chilló. Cuando unos dedos quisieron entrar en su boca, mordió con todas sus fuerzas. Percibió el sabor de la sangre en su boca, pero no se dio por vencida. Un doloroso golpe la hizo caer entonces al suelo y la separó de su captor. Esta vez nadie le ofreció una mano; el juego había terminado.
El que había recibido la mordedura le dio dos bofetones con tal fuerza que la muchacha creyó que el dolor le hacía explotar la cabeza. Oyó cómo le rasgaba la tela de la túnica antes aún de verlo. De nuevo luchó por enderezarse, dio puñetazos y patadas a diestro y siniestro intentando esquivar las innumerables manos que querían asirle los hombros desnudos, los pechos. Curvó los dedos convirtiéndolos en garras y sintió que abrían sangrientos arañazos.
Читать дальше