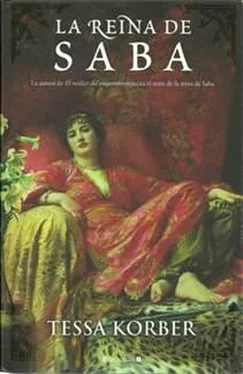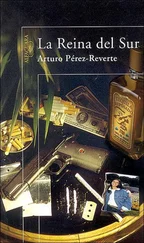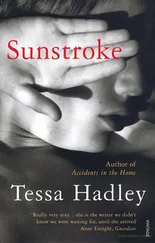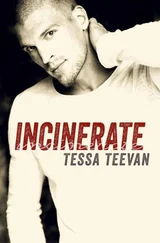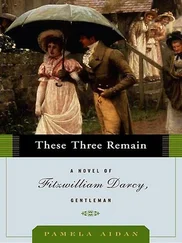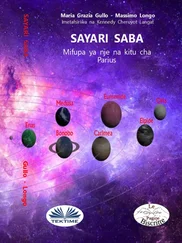– Algo me ha golpeado la cabeza -dijo Shams. Casi balbuceaba-. Y estoy muy cansada.
Simún le miró la cabeza, la tomó entre sus manos y la volvió con cuidado hacia todas partes. No veía ninguna herida. O sí, allí. Palpó un bulto bajo el pelo de Shams, que estaba pegajoso y cubierto de polvo. Cuando apartó los dedos, vio que los tenía manchados de sangre.
– ¿Puedes andar, Shams?
Sin esperar que respondiera a su pregunta, Simún levantó a la muchacha y le pasó un brazo por los hombros. Shams colgaba de ella como un saco. Dio unos pasos, después se derrumbó y tiró con su peso de Simún, que se tambaleó y casi cayó al suelo. Apretó los dientes.
– Está bien -murmuró-, lo haremos de otro modo.
Simún enderezó a Shams y la colocó tras de sí. Después cogió los brazos fláccidos de la muchacha y se los echó alrededor del cuello como si fueran un pañuelo, dobló un poco las rodillas y se cargó con su peso a la espalda.
No fue sencillo: Shams, delicada como parecía, pesaba mucho más de lo que había creído. Sus pies se balanceaban a escasa distancia del suelo y no hacían más que entorpecer las piernas de Simún. Sus brazos estrangulaban a la muchacha, que tenía que inclinarse mucho y jadeaba ya antes de caminar cargada con ella. Enseguida se dio cuenta de que no podría acarrearla mucho más allá. El agua subía implacablemente. Simún, que la intuía tras de sí, enfiló entonces el camino hacia el saliente, aunque todavía no sabía cómo lograría recorrer el largo trecho y escalar la roca con Shams a cuestas. Sin embargo, no tardó en comprobar que la riada les llevaba ventaja. Entre el saliente de roca salvador y ellas había una hondonada, una caldera que en algunos puntos quedaba por debajo del terreno sobre el que se encontraban en ese momento. Con horror comprendió que, deprisa y en silencio, se estaba convirtiendo en un gran lago reluciente, liso y traicionero, que les cerraba el paso.
Al principio Simún se empeñó en atravesarlo, pero el agua le subió enseguida de los tobillos a las pantorrillas y no tardó en llegarle a las rodillas. Además, el fondo era irregular y no se veía nada a través de las sucias aguas marrones y revueltas, llenas de trampas imprevisibles. Los trozos de madera a la deriva le golpeaban las piernas y una rama atascada debajo del agua la hizo tropezar peligrosamente. Cuando Simún quiso retirar el pie, se le había quedado atrapado.
– ¡Tienes que conseguirlo, Tubba!
Mujzen, desesperado, se inclinó todo lo que pudo hacia delante y alargó el brazo hacia su hermano, que lo asió con dedos desgarrados. Mujzen tiró con todas sus fuerzas. La sangre hacía que los dedos de Tubba resbalaran y amenazaran con escurrírsele. El agua ya lo había alcanzado, le tiraba de las pantorrillas y lo empujaba contra la pared de roca, sus remolinos parecían a punto de llevárselo por las piernas.
El muchacho saltó hacia arriba una última vez, completamente desesperado. Con la mano libre se asió a la roca desnuda mientras sus pies arañaban la pared. Mujzen tiró una vez más, los ojos y los dientes apretados por el extremo esfuerzo. Sintió entonces que la fuerza remitía un tanto. Como si fuera el tapón de una jarra, Tubba se liberó de su prisión. Cuando Mujzen abrió los ojos, vio su tronco atravesado en el hueco. Sus piernas seguían balanceándose con torpeza en el aire, pero ya estaba arriba. Habían logrado pasar.
Mujzen recobró energías.
– ¡Ahora voy -exclamó con gran afán-, espera!
Agarró de las caderas a su hermano, que se impulsaba sobre las rocas con sus últimas fuerzas, y lo alzó. La fuerza de ambos hizo que Tubba pasara por la grieta. El agua, como si quisiera quedárselo para ella, se lanzó al espacio que había quedado libre y salpicó a Mujzen en la cara. Ambos se arrastraron hacia lo alto, chorreando, jadeando, lejos de la espuma crepitante que brotaba de la grieta. El agua seguía subiendo. Les alcanzó los dedos de los pies y luego los tobillos, pero entonces decreció como si hubiera perdido fuerza y desapareció entre las piedras con imperiosos borboteos.
Los dos muchachos se quedaron allí tumbados, resollando, con el pelo empapado y la ropa calada. Tubba tenía los pulmones a punto de estallar. Mujzen fue el primero en mirar en derredor. La riada había apagado la antorcha, pero un cielo cada vez más claro, que anunciaba la proximidad de la mañana, le mostró los primeros contornos de su paradero separando los objetos de las sombras. No muy lejos de ellos, bajo un arbusto, el zorro estaba lamiéndose las patas. Mujzen le sonrió. Debió de moverse, porque el animal alzó la cabeza y se escabulló presuroso.
El niño volvió a dejarse caer. La unión auspiciada por la catástrofe había llegado a su fin; los hombres volvían a ser hombres y los animales, animales. Y seguían vivos. Lo invadió una oleada de felicidad que lo sacudió, hizo que se enderezara y encontró salida con un grito.
Tubba lo miró sobresaltado.
– ¿Estás bien, hermano? -preguntó, y le puso una mano en el brazo. También él paseó entonces la mirada por doquier-. Ya lo ves -dijo-, lo has conseguido.
Mujzen no pudo evitarlo, tuvo que echarse a reír.
Simún, aterrorizada, profirió un grito penetrante cuando sintió que tenía el pie atrapado. En un primer momento pensó que algo vivo la había apresado. Tropezó y, puesto que con Shams sobre la espalda no tenía posibilidad alguna de mantener el equilibrio, se precipitó al agua como un árbol talado. El tobillo atrapado se le torció y sintió un dolor muy fuerte.
– ¡Sal, sal, sal!
Resollando, a ciegas y aterrada, empezó a dar patadas contra la articulación con el pie libre, como un animal enjaulado. Sin embargo, gracias a ese desesperado debatirse logró liberarse igual de insospechadamente que había quedado atrapada. Un perro muerto y con el vientre hinchado salió medio a flote y pasó junto a ellas rodando despacio. Simún se estremeció de repugnancia y después dio la vuelta.
El agua empujaba a las muchachas hacia las paredes de roca. Simún se dejó llevar, se arrastró con Shams pendiente abajo y no tardó en llegar a aquellas columnas de roca negra que conocía bien. Miró hacia arriba con desconfianza. Las rocas tenían no menos de tres metros de alto hasta el descansillo en el que siempre se había refugiado de pequeña. ¿Bastaría con eso?
– Tienes que escalar -le dijo a Shams, que resbaló de su espalda al suelo y allí se quedó sentada.
La chica asintió con obediencia, pero no dio muestra alguna de tener intención de ponerse en pie.
– Shams. -Simún la zarandeó de un hombro-. Tenemos que subir ahí arriba, ¿lo entiendes?
Su amiga levantó la cabeza y entrecerró los ojos mirando al sol naciente. Volvió a asentir, pero no realizó ningún otro movimiento.
Simún suspiró y la levantó. Tenían poco tiempo; el nivel del agua ya casi había llegado al grupo de rocas. Levantó a Shams por delante de ella, la apoyó contra la pared de piedra, le enseñó dónde estaban los asideros para pies y manos, que ella utilizó con valentía pero sin fuerza, y la empujó hacia arriba.
– Me encuentro mal -se lamentó Shams.
Simún, por debajo, oyó que las arcadas la hacían devolver en una roca plana.
– Tienes que subir más arriba, Shams -exclamó desde abajo, y sintió entonces con pavor que el agua le llegaba a los pies. Subió todo lo que pudo, hasta que el cuerpo de su amiga le impidió avanzar más-. Tienes que subir, ¿me oyes? Si no, nos ahogaremos.
Shams no respondió, pero Simún se alegró al notar que sí empezaba a moverse.
El espacio que las separaba se agrandó, Simún pudo alzarse hasta el primer punto de apoyo e indicarle a Shams dónde tenía que colocar los dedos para seguir ascendiendo.
– Y el pie en esa grieta, eso, así.
Читать дальше