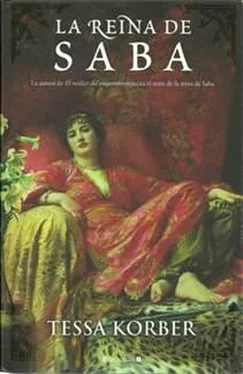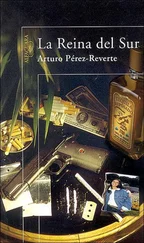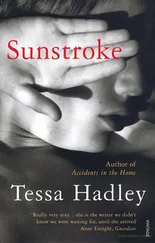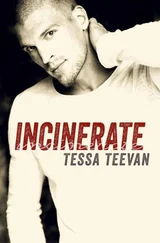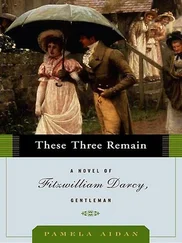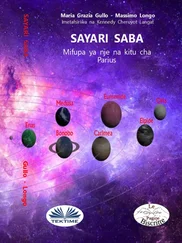– ¡ Shams!
– ¡No quepo! -La voz de Tubba era desesperada.
Estaba por debajo de Mujzen, en una rendija que se abría entre dos grandes rocas redondeadas que se alzaban hasta varios metros por encima de ellos. Si Mujzen se inclinaba, lograba ver la cara de su hermano bajo él, e incluso alcanzarle la mano. Alzó la antorcha algo más, pero lo que vio confirmaba lo que decía Tubba. El paso era demasiado estrecho para la fuerte complexión del cuerpo de su hermano. A él mismo le había costado trabajo colarse entre las rocas. Tubba, no obstante, había quedado atascado.
– A lo mejor dando la vuelta por fuera -dijo con vaguedad, aunque sabía bien que de nada valdría. Por la derecha, la pared de roca ascendía en vertical, por la izquierda había un guijarral que ni siquiera una serpiente habría podido atravesar sin peligro. Tubba estaba atrapado-. Lo conseguirás -gritó Mujzen, desesperado.
Tubba sonrió al oír su propia frase. Después negó con la cabeza.
– No -dijo-, esta vez no, hermano.
Tras él se oyó un fuerte retumbar que ahogó todo lo que dijo después.
– ¿Qué? -exclamó Mujzen, y se inclinó más hacia abajo.
– … vuelta… -logró oír aún. Tubba chillaba con todas sus fuerzas, pero apenas se le oía-… pero tú… tienes que… arriba!
Mujzen sacudió la cabeza y se sobresaltó al oír un silbido maligno. Sonaba como si una serpiente gigantesca promulgara su ira a los cuatro vientos. Alzó la cabeza y vio que el pedregal que tenían al lado empezaba a moverse, que resbalaba camino de las profundidades como si algo gigantesco tirara de él. Las paredes de roca temblaban.
– ¡No! -gritó Mujzen. La imagen de su hermano, que seguía riendo ahí abajo, hizo que se le saltaran las lágrimas-. Lograrás pasar. Sólo tienes que… -Su mirada se volvió hacia un lado. Movió la jadeante antorcha y entonces lo vio-. Sólo tienes que subir un poco más -exclamó-. ¿Me oyes?
Alzó la tea para que Tubba viera a qué se refería. La grieta se hacía un poco más ancha a medio metro por encima de la cabeza de su hermano antes de que las paredes de roca se unieran inexorablemente. Su hermano podría hacer pasar su cuerpo por aquel punto si conseguía llegar un poco más arriba.
Tubba parecía haberlo entendido, pues intentó buscar un asidero con las manos para alzarse por la lisa superficie.
– Sí -lo animó Mujzen-, sí, ahí…
Un nuevo rugido le hizo levantar la cabeza. El agua ya estaba allí. Apareció en el recodo de la garganta y golpeó como un puño contra la pared contraria, recorrió toda la roca espumeando, lamió las crestas y se llevó por delante todo lo que encontró. Mujzen vio un árbol del incienso escorarse lentamente en su roca y desaparecer después en los remolinos. Vio a un macho cabrío y vio cómo el pedazo de roca partida sobre el que se había subido se deshacía en una nube de polvo y espuma. Creyó oír su grito.
Por debajo, Tubba gimió:
– No puedo.
– ¡Shams!
Antes de que nadie pudiera retenerla, Simún bajó del saliente de piedra y regresó corriendo a las tiendas. Creía oír aún los cencerros de los animales de Shams, que sonaban más desamparados y desesperados a cada paso.
– ¿Dónde estás?
Las hogueras del poblado se extinguieron de golpe ante ella. Simún tardó un rato en comprender: el agua estaba allí. Torció hacia las agujas de roca que de pequeña siempre le habían ofrecido refugio. Frente a ella tenía el pueblo y a la derecha el nacimiento del uadi , el conocido y verdeado acceso a sus pastos.
Cómo había cambiado el uadi . Se había convertido en unas fauces rugientes de las que brotaban unas fuentes amarronadas y sucias. El agua recorría el suelo como una bestia veloz, lo lamía y lo alcanzaba todo, extendía sus garras y se tragaba lo que encontraba en su camino. Al mismo tiempo, con todo, era silenciosa, imprevisible, un mar batiente y tumultuoso que no hacía más que crecer y crecer. Al ver aquellos remolinos, Simún no pudo evitar pensar en la interminable sinuosidad de la serpiente, en su lisa velocidad, más rápida de lo que lograba ver el ojo. Esa agua era más rápida aún. Antes de que comprendiera cuán grande era el peligro, ya había llegado hasta ella, la alcanzó, la atrapó y la lanzó con toda su rabia.
– ¡Shams! -gritó Simún otra vez, pero tragaba agua y se debatía por salvar su vida.
Algo le golpeó en la cabeza, el dolor la dejó sin aire y por un momento se hundió. Sin embargo, sus manos se movían en todas direcciones a causa del pánico y asieron el objeto con el que había chocado. Eran las varas de una tienda, atadas entre sí pero abandonadas en la huida por una de las mujeres de la tribu. Simún se aferró a ellas con fuerza y tiró de sí hacia arriba. Por fin logró descansar medio cuerpo sobre la improvisada balsa que le había brindado el azar, pero aún no estaba a salvo. No muy lejos de allí vio un remolino con forma de embudo que tiraba de todo cuanto tenía a su alcance. Una rama de tamarisco, espuma sucia, un jirón de tela, el cadáver de una cabra, todo desaparecía igual de silenciosamente.
Simún remaba con los brazos para salvarse, pero no controlaba la dirección de su travesía. Se veía lanzada y zarandeada de aquí para allá, sumergida y salpicada. Aquello era peor que cabalgar sobre un camello desbocado. Una imperiosa sacudida alcanzó entonces su balsa. Algo había chocado contra ella. Las varas empezaron a separarse, se desataron del todo y se fueron a la deriva. Simún, sin un lugar al que asirse, se hundió en el agua. A punto de ahogarse y presa del pánico, se agarró al objeto que había destrozado su embarcación. A tientas vio que era un tronco de árbol que estaba medio hundido, pero que no cedió ni giró sobre sí mismo cuando se aferró a él. Comprendió que debía de estar atascado o anclado en alguna parte. El agua no podía ser muy profunda en aquel lugar, un metro, dos como mucho, pero la corriente llevaba mucha fuerza, y todas las veces que Simún intentó tocar el fondo y andar sobre él tuvo que acabar agarrándose a la madera con pies y manos. Al final logró arrastrarse a lo largo del tronco hasta llegar a la raíz. El árbol seguía clavado en el suelo, y en aquel punto se había acumulado tanta madera que Simún pudo avanzar sobre ella hasta llegar a un lugar en el que el agua le cubría sólo hasta los tobillos. Logró izarse a cuatro patas y se arrastró por los charcos como un animal hasta que sintió arena seca bajo las manos. Allí se derrumbó jadeando, pero no descansó mucho, pues el agua iba tras ella. Simún se puso en pie a duras penas y miró en derredor. El resplandor del alba iluminaba los contornos con mayor claridad y comprobó con asombro que no estaba tan lejos como había creído del nacimiento del uadi . Con la creciente luz del día no le resultaba tan difícil orientarse. Allí estaba la pared de roca oriental, con su característico pico, allá la garganta de donde habían sacado a los animales, todo seguía allí, sólo el pueblo… Simún miró hacia allí hasta que le ardieron los ojos. El poblado había desaparecido.
Llorando se dirigió hacia los apriscos del ganado.
– Podríamos haber dejado a las condenadas bestias donde estaban -murmuró. Por pura rabia dio una patada contra una piedra y la envió al lodo-. Y Shams seguiría viva.
Entonces oyó que alguien gritaba su nombre. La voz era tan débil que casi creyó haberse confundido. Sin embargo, al levantar la cabeza y apartarse el pelo mojado de la cara para mirar en derredor, vio que, en efecto, había una figura agazapada en el suelo. Era Shams.
Simún corrió hacia allí y se agachó junto a ella. La muchacha levantó la cabeza y la miró con ojos empañados.
– ¿Simún? -preguntó otra vez.
Ésta, preocupada, le echó un brazo sobre los hombros. Parecía tan desamparada y ausente como si no estuviera del todo en sus cabales. ¿Qué hacía allí tan quieta, en mitad de la explanada, donde la riada seguía subiendo inexorablemente? Una rauda mirada le desvelo a Simún que el voraz nivel del agua seguía ascendiendo hacia ellas en silencio pero sin tregua. Tenían que alejarse de allí, y lo antes posible.
Читать дальше