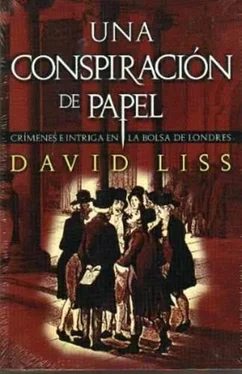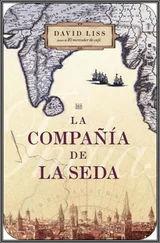Sir Owen dejó caer la espada e, impulsado por su esfuerzo por escapar, cayó de espaldas. Se zafó de mí y retrocedió apoyándose en las piernas como un cangrejo, logrando ponerse en pie al mismo tiempo que yo. Luego se subió al antepecho del palco, supongo que para ganar ventaja, e intentó golpearme. Ahora no éramos más que dos hombres, desprovistos de rango y posición, midiendo nuestras fuerzas en un concurso de ira. Y no es fanfarronería, lector, decir que en un concurso de esta clase -de puños, fuerza física y capacidad de soportar los golpes- un barón perezoso y bien alimentado no tenía contra mí ni una sola posibilidad.
Sir Owen lanzó un puñetazo y falló.
Habiendo perdido el equilibrio por la fuerza del golpe, se apoyó contra el antepecho del palco. Volvió a intentarlo, temerariamente y sin puntería. No sabía lo que estaba haciendo y sacudía los brazos como un salvaje. La confusión causada por esta loca ofensiva, añadida a la fuerza impresionante del puñetazo con el que yo respondí, hizo que el barón perdiera el equilibrio, y con un chillido aterrorizado, cayó de espaldas los treinta pies que le separaban del escenario, donde los actores habían continuado intrépidamente recitando la obra de Elias. Sus esfuerzos habían sido valerosos, pero supongo que hasta los actores más disciplinados no podían pasar por alto la llegada de un grueso barón caído de los cielos.
Permanecí inmóvil, jadeando, con el corazón golpeándome el pecho, y, sí, también con un irrefrenable temblor en los miembros. No se me ocurría qué hacer ahora. Creo que no pasó más que un momento, pero para mí fue como un espacio de tiempo interminable, antes de que se me ocurriera comprobar si Sir Owen seguía con vida.
Me incliné sobre la barandilla para ver si Sir Owen estaba muerto, solamente inconsciente, o quizá ileso y listo para huir. Pero antes de que pudiera echar un vistazo, sentí que me agarraban innumerables manos que me sujetaban al suelo para inmovilizarme. Ya no era el acusador de Sir Owen. Ya no era el hombre que se interponía entre un idiota desequilibrado con una pistola y los inocentes espectadores. Ahora era un judío que había atacado, quizás matado, a un barón.
Dos caballeros de aspecto fuerte me mantenían sujeto. Me parecieron tipos bastante capaces, aunque podría haberme escapado de ellos si hubiese querido. Pero decidí no hacerlo. Iba a tener que enfrentarme a la ley más tarde o más temprano, y no deseaba arriesgarme a que me hirieran en mis esfuerzos por escapar.
A mi alrededor la multitud se agitaba violentamente. Algunos corrían a mirar el cuerpo de Sir Owen tendido sobre el escenario. Otros se apiñaban aquí y allá, atónitos, como el ganado. La mujer del cabello cobrizo y el vestido negro y dorado que había estado sentada en el palco de Sir Owen chillaba violentamente, mientras un joven intentaba consolarla. Siguió dando chillidos durante unos minutos y luego empezó a sollozar más suavemente. El caballero joven comenzó a llevársela hacia la escalera para poder sacarla del teatro.
– Cálmese, señorita Decker -le dijo-. No debe usted alterarse.
Les miré. No sabía qué pensar.
– Decker -dije en voz alta-. ¿Sarah Decker?
Uno de los hombres que me sujetaban me miró perplejo. Mi curiosidad le debía de parecer tan incomprensible como inapropiada.
– ¿Y qué pasa?
– ¿La conoce? -le pregunté-. ¿Conoce a esa mujer?
– Sí -respondió, con la cara fruncida en un gesto de confusión.
– ¿Ésa es Sarah Decker? -pregunté. Empezaba a sentirme desorientado, incluso un poco mareado.
– Sí -dijo con cierta irritación-. Va a casarse con el hombre a quien ha intentado usted asesinar.
Lo único que podía hacer era dejar que aquellos hombres me llevaran consigo.
Pensé que me llevarían ante el juez esa misma noche, pero resultó no ser así. Quizá había demasiados testigos a quienes llamar -testigos de calidad y rango- y la hora era demasiado avanzada como para comenzar un asunto semejante. En cualquier caso, los caballeros que me sujetaban me entregaron a los alguaciles, que me encerraron a pasar la noche en los calabozos de Poultry. Afortunadamente llevaba encima suficiente plata para procurarme una habitación individual en la Zona Noble y así poder evitar los horrores de esa cárcel, ya que la Zona Común es uno de los lugares más repugnantes y desgraciados de la tierra.
Mi habitación era pequeña, olía a moho y a sudor, y no tenía más mobiliario que una silla de madera rota y un duro camastro de paja, que, de haberlo utilizado, habría estado obligado a compartir con una colonia de sociables piojos. Me senté en la silla e intenté pensar en alguna estrategia. Era difícil saber qué pensar o cómo proceder, ya que no sabía de qué iban a acusarme a la mañana siguiente. Mucho dependería no sólo del estado de Sir Owen, sino también de la naturaleza de los testigos que trajeran los alguaciles.
Mi situación era peliaguda, y concluí que no me quedaba más alternativa que utilizar a mi tío, y pedirle que le ofreciera algo al juez para que no me llevasen a juicio. En modo alguno podía estar seguro de que un soborno fuese a funcionar. Si Sir Owen estaba muerto, sin duda me acusarían de homicidio, si no de asesinato: ningún soborno podría convencerle de variar su veredicto si consideraba que se trataba de un ataque claro contra un hombre de la posición de Sir Owen. Pero si el barón sólo estaba herido, me consolaba con la idea de que podía albergar la esperanza de evitar un juicio.
Llamé al carcelero y le dije que deseaba que me procurara papel y una pluma, y que después querría enviar un mensaje. No estaba seguro de llevar suficiente plata encima para pagar estos bienes de precio exorbitante, pero resultó que los precios iban a importar poco.
– Le puedo vender papel y pluma -me dijo un individuo bajito de piel grasienta, mientras intentaba mantener su pelo ralo fuera de los ojos-, pero no puedo hacer llegar ningún mensaje suyo.
– No comprendo -dije, aún bastante atontado-. ¿Por qué razón?
– Son órdenes -me explicó, como si eso lo aclarase todo.
– ¿Órdenes de quién?
Nunca había oído hablar de un carcelero que se negase a ganar un poco de plata.
– No se lo puedo decir -replicó estoicamente. Empezó a toquetearse la piel floja alrededor del cuello.
Creo que mi voz revelaba la incredulidad que me producía lo que había oído.
– ¿Se aplica esta medida a todos los hombres que tiene aquí?
Se rió.
– Oh, no. Los otros caballeros tienen la libertad de enviar tantos mensajes como quieran. ¿Cómo iba yo a ganarme el pan si no? Esto va sólo por usted, señor Weaver. No podemos dejarle a usted que envíe mensajes. Eso es lo que nos han dicho.
– Me gustaría hablar con el alcaide de la prisión -le dije con voz severa.
– Por supuesto -seguía pellizcándose el cuello-. Vendrá en algún momento mañana por la tarde. No creo que siga usted aquí, pero si está, podrá hablar con él entonces.
Consideré por un momento las opciones que tenía. Romperle el cuello a este sujeto me parecía un método bastante agradable de conseguir lo que quería, pero no era muy sabio. Pensé en un plan menos violento.
– Haré que le haya merecido mucho la pena enviar un mensaje por mí.
Él se limitó a sonreír.
– Ya han hecho que me merezca la pena hacer lo contrario. ¿Quiere que le traiga el papel y la pluma?
– ¿Quién te ha pagado para que impidas que yo envíe mensajes? -inquirí.
Se encogió de hombros.
– No le puedo decir eso, señor.
Apenas hacía falta que lo hiciera, porque yo tenía mis sospechas.
– ¿De veras quieres comprometerte a tener tratos con un hombre como Wild? -le pregunté al guardia.
Читать дальше