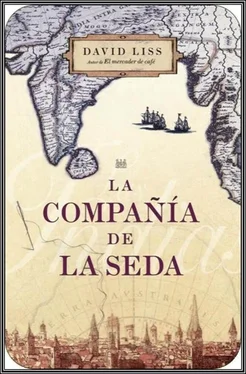– Esta no podía esperar. He venido a deciros que recordéis la advertencia del señor Cobb de no indagar en su negocio. Ha llegado a su conocimiento que vuestro tío y vuestro amigo han estado haciendo preguntas inadecuadas. Y, como vos y el señor Gordon os habéis visto con vuestro tío esta tarde, y puesto que después habéis ido a visitar al señor Franco, por fuerza he de pensar que seguís indagando sobre asuntos que os han aconsejado que dejarais en paz.
No dije nada. ¿Cómo podían haber sabido todo aquello? La respuesta era obvia: me seguían. Y no precisamente Westerly, cuyo corpachón no podía hacerle concebir la esperanza de pasar inadvertido en las calles. Tenían que ser otras personas. ¿Quién era Jerome Cobb para tener a tantos a su servicio?
– Me he visto con mi tío y con mi amigo. ¿Pasa algo? Tan normal es que nos encontráramos después de todo esto como lo era antes.
– Tal vez, pero les habéis explicado lo ocurrido, ¿no es cierto?
– No -repliqué.
– No puedo creerlo -dijo Westerly-.Y, dada la fragilidad de vuestra situación, deberíais tener la prudencia no solo de evitar un error, sino incluso la apariencia de cometerlo.
– No pienso evitar a mis amigos -protesté.
– No, no lo hagáis. Pero pedidles que no hagan más preguntas. -Westerly se incorporó pesadamente de mi silla y aseguró la estabilidad apoyándose en su bastón de paseo-. Sabemos cómo sois y comprendemos que estos esfuerzos vuestros eran inevitables, así que por esta vez no os castigaremos. Ahora, sin embargo, ya habéis visto que no podéis escaparos de nuestra mirada. Dejad de debatiros para escapar de la red. Aceptad el generoso empleo que se os ha ofrecido y cumplid nuestros encargos. Cuanto antes consigamos nuestros objetivos, antes os veréis libre de nuestras exigencias.
El señor Westerly me deseó buenas noches y salió de mi habitación.
Dos días después recibí una visita de Edgar, que me tendió una carta sin decir palabra y se fue enseguida. Sus contusiones parecían haber sanado un tanto, pero lo encontré malhumorado y con escasa disposición para mantener una conversación amistosa conmigo.
Ya en mis habitaciones, abrí la nota y descubrí las instrucciones que Cobb había prometido enviarme. Ahora tenía que ponerme en contacto con el señor Ambrose Ellershaw de la Compañía de las Indias Orientales, el hombre cuyos documentos había robado, y explicarle que en el curso de cierta actividad irrelevante de descubrir a un delincuente, había encontrado casualmente el informe que le adjuntaba. Al comprender que aquellos documentos tenían probablemente importancia para la Compañía, deseaba ahora devolvérselos a su legítimo propietario.
No me hacía ninguna gracia obedecer el antojo de Cobb, pero pensé que en semejante asunto la sensación de moverse era mucho mejor que la de que todo estuviera estancado. Quizá tendría pronto una idea más clara de lo que tenía que hacer y de por qué a Cobb le interesaba tanto que fuese yo quien lo hiciera.
Fui a instalarme en un café donde me conocían y desde allí, envié una nota a Ellershaw tal como deseaba Cobb, pidiéndole que me enviara su respuesta a aquel sitio. Decidí que pasaría allí la tarde leyendo el periódico y ordenando mis pensamientos apenas tuve una hora para mí, puesto que el mismo chico al que envié, regresó con una respuesta:
Señor Weaver:
Me alegra sobremanera saber que tenéis vos los documentos que mencionáis. Venid a verme, por favor, a Craven House lo antes que os sea posible, que espero pueda ser hoy mismo. Os aseguro que su entrega y diligencia serán recompensadas como se merecen, y de la forma como son tratados los amigos por
Amb. Ellershaw
Acabé mi café y me encaminé de inmediato a Leadenhall Street, que recorrí una vez más para llegar a Craven House y la Casa de las Indias Orientales, aunque en esta ocasión mi ruta fue más directa y menos peligrosa. El guarda que había en la puerta -un apuesto joven que, por su acento, acababa de llegar del campo y podía considerar una gran fortuna haber encontrado semejante empleo- me dejó entrar sin ningún problema.
A la luz del día, la Casa de las Indias Orientales no daba la impresión de ser mucho más que un viejo y nada atrayente caserón. Estaba, como la conocemos hoy, extendiéndose por aquel viejo barrio, y su estructura sería reconstruida pocos años más tarde. En aquel momento era un edificio espacioso que solo tenía, para indicar su finalidad, las pinturas que había en la entrada -un gran barco, con dos menores a sus lados- y su reja exterior, que impedía que entrara nadie que no lo hiciera con algún propósito.
Dentro, encontré la Casa de las Indias Orientales en plena actividad. Oficinistas que corrían de un lado para otro con fajos de papeles apretados contra el pecho. Ordenanzas que iban de la casa a los almacenes, comprobando cantidades o suministrando información. Criados que se abrían paso para llevar comida a los hambrientos directivos que trabajaban incansablemente en las oficinas del piso de arriba.
Aunque sabía perfectamente dónde podría encontrar el despacho de Ellershaw, pregunté por él para salvar las apariencias y después subí por la escalera. Como encontré cerrada la puerta, llamé y mi acción fue respondida por un gruñido que me invitaba a entrar.
Allí tenía la misma habitación que había explorado al amparo de la oscuridad. Ahora, con la brillante luz del día, vi que el escritorio y las estanterías eran de roble ricamente tallado. Su ventana le ofrecía una amplia vista no solo de los almacenes que había debajo, sino también del río en lontananza y de los barcos que le traían riquezas desde tan lejos. Y mientras que en la oscuridad solo había podido ver que en las paredes había cuadros enmarcados, ahora, con la luz de las primeras horas de la tarde, pude ver las pinturas.
Por fin comencé a comprender por qué Cobb había deseado tanto que fuera yo, y nadie más que yo, quien entregara a Ellershaw sus documentos perdidos. Aún no tenía la menor idea de qué era lo que quería Cobb de mí y adonde me llevaban sus tejemanejes, pero al menos entendí por qué tenía que ser yo, y ninguna otra, la persona enviada por Cobb.
Muchas de aquellas imágenes -no todas, porque bastantes de ellas representaban escenas de las Indias Orientales- plasmaban un único tema. En la pared había una docena de estampas y grabados sobre madera que celebraban la vida y las hazañas de Benjamín Weaver.
Cubrían toda mi carrera. Ellershaw, en efecto, tenía un grabado de mis primeros tiempos como pugilista, cuando mi nombre se dio a conocer. Tenía también otro de mi último combate con el italiano Gabrienelli. Incluso guardaba una representación bastante absurda de mi fuga en paños menores de la prisión de Newgate, cuando me vi encerrado en ella a consecuencia de mi desgraciada implicación en las elecciones al Parlamento de principios de aquel mismo año.
El señor Ellershaw era, para decirlo en pocas palabras, un coleccionista de la vida de Benjamín Weaver. Yo ya había encontrado antes, en el curso de mi carrera, hombres que me recordaban de mis tiempos en el cuadrilátero, y me halagaba observar que más de uno atesoraba en su memoria el recuerdo de mis combates y me miraba con especial reverencia. Pero nunca antes había conocido a un hombre que coleccionara imágenes mías a la manera como otros tipos extraños coleccionan huesos o momias u otras curiosidades del lejano pasado.
Ellershaw levantó la cabeza de lo que tenía entre manos y su rostro mostró una expresión de complacida sorpresa.
– ¡Ah, sois vos, Benjamín Weaver! Ambrose Ellershaw, a vuestra disposición. Sentaos, por favor. -Se expresaba con una curiosa amalgama de aspereza y amistosa jovialidad. Al observar que mis ojos iban hacia sus grabados, se ruborizó un poco-. Como podéis ver, estoy familiarizado con vuestros logros y vuestras andanzas… Soy un gran seguidor de Benjamín Weaver.
Читать дальше