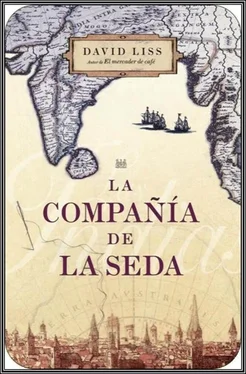La señorita Glade colocó el tazón sobre la mesa del señor Ellershaw e inclinó la cabeza. Ni siquiera me miró, pero yo me di cuenta de que me había reconocido.
A la luz del día pude ver que había subestimado su belleza. Era una mujer alta, de figura perfecta, y en su rostro se combinaban los rasgos suaves y redondos con unos pómulos marcados. Tenía la frente amplia y despejada, los labios rojos, y unos ojos tan negros como el vacío mismo… con una negrura que igualaba a la de los cabellos y que realzaba la delicada palidez de su tez. Solo con gran dificultad me impedí a mí mismo mirarla con expresión confusa o arrobada.
– Quizá deseéis que Celia os traiga algo para beber -sugirió Ellershaw. Escupió los restos de lo que mascaba en una escupidera que había en el suelo-. ¿Os apetece un té, señor? Tenemos té, de eso podéis estar bien seguro. Tés que nunca habéis probado y de los que ni siquiera habréis oído hablar, de los que apenas ha oído hablar un hombre blanco fuera de la Compañía. Tenemos tés que importamos para nuestro propio uso aquí, demasiado exquisitos para venderlos o derrocharlos poniéndolos a disposición del público en general. Os apetecería uno de esos tés, ¿verdad?
– Por mí no os molestéis -le pedí, deseando solo que la joven dejara la habitación y me permitiera reflexionar unos momentos. La había creído antes una especie de oficinista. Y ahora se mostraba como una simple criada. Pero, entonces… ¿cómo había sabido con semejante facilidad dónde estaban los documentos de Ellershaw, y por qué me los había entregado sin dudarlo siquiera?
Ellershaw, con todo, no estaba dispuesto a callar.
– ¡Por supuesto que tomaréis té! Celia… trae al señor una tetera de té verde, del de los japoneses. Apuesto a que os gustará. Has de saber, Celia, que el señor Weaver destacó como un púgil famoso. Ahora trabaja con ladrones.
Los ojos negros de la señorita Glade parecieron salirse de sus órbitas y se le encendieron las mejillas.
– ¡Un ladrón! Pero eso es terrible, diría yo. -Ahora ya no se expresaba con la claridad y el refinamiento de una mujer educada, como lo había hecho cuando nos vimos por primera vez. Consideré la posibilidad de que yo hubiera podido confundirme al percibir aquella nota de educación durante nuestro encuentro, pero deseché esa idea al momento. Aquella joven no era lo que pretendía ser, y sabía que yo también estaba fingiendo.
– ¡No seas boba, muchacha! Trabaja con ladrones, pero no es un ladrón, sino un cazarrecompensas. El señor Weaver localiza a los ladrones y los lleva ante la justicia. ¿No es así, señor?
Asentí y, sintiéndome ahora algo más atrevido, me volví hacia la joven:
– En realidad, eso es solo una parte de mi trabajo. Soy experto en descubrir toda clase de engaños.
La señorita Glade me dirigió una mirada inexpresiva, que supuse que sería, a su entender, la reacción más adecuada.
– Estoy segura de que tiene que ser usted muy bueno en su oficio, señor Ward -dijo en tono obsequioso, pero sin perder la oportunidad de sacar a relucir el nombre falso que yo le había dado durante mi robo nocturno.
– «Weaver», tontuela la corrigió Ellershaw -. Y ahora tráele ese té verde.
La joven hizo una reverencia y salió de la habitación.
Mi corazón latía con fuerza por la emoción y el pánico de haber conseguido escapar por un pelo. Aunque difícilmente podría saber de qué me había escapado. De momento no me preocuparía por ese tema. Primero tenía que descubrir qué era lo que Ellershaw quería hacer conmigo, aunque me movía con el grave inconveniente de no saber qué era lo que el señor Cobb deseaba que Ellershaw hiciera conmigo. ¿Y si me equivocaba? Pero no debía inquietarme por eso ya que, si Cobb no me lo había dicho, difícilmente podría hacerme responsable de nada.
Ellershaw tomó un sorbo del humeante tazón que la joven le había traído.
– Es una pócima horrible, señor. Absolutamente horrible. Pero debo tomarla por mi condición; así que no me oiréis quejarme, os lo prometo, por más que sepa como si la hubiera preparado el mismísimo diablo. -Me tendió el tazón-. Probadla, si os atrevéis.
– No me atrevo -dije, sacudiendo la cabeza.
– ¡Probadla, maldita sea! -El tono de su voz no se correspondía con la rudeza de las palabras, pero ni aquel ni esta me gustaron, y nunca hubiera tolerado ese trato de hallarme en posesión de la libertad que tanto ensalzaba Ellershaw.
– No deseo probarla, señor.
– Oh, oh… El gran Weaver se achanta ante un tazón de hierbas medicinales. ¡Cómo caen los más grandes…! Este tazón es el David para su Goliat, entiendo. Os ha amedrentado. ¿Dónde se ha metido esa chica con el té?
– Se ha ido hace solo un instante -observé.
– Conque ya os estáis poniendo de parte de las damas, ¿eh? Sois un malvado, señor Weaver. Un hombre muy malvado, como he oído que son los judíos. Dicen que quitarles el prepucio es como sacar al tigre de su jaula. Pero a mí me gusta que a un hombre le gusten las mujeres, y esa Celia es un bocado muy apetitoso, me parece. ¿No lo veis así? Pero dejémonos de estas bobadas, porque no iréis muy lejos en Craven House si no podéis pensar en otra cosa más que en meteros bajo las faldas de una sirvienta. ¿Nos entendemos, señor?
– Por completo -le aseguré.
– Bien… Entonces, volvamos al tema que nos ocupa. No he tenido mucho tiempo para considerar el asunto, pero, decidme, señor Weaver: ¿habéis pensado alguna vez en trabajar para una compañía comercial, en lugar de, como persona independiente que sois, estar luchando día a día, preguntándoos dónde podréis encontrar vuestro siguiente mendrugo de pan?
– No lo había pensado.
– Acaba de ocurrírseme, pero me preguntaba cómo ha podido ser que estos papeles se hayan extraviado. ¿Sabéis…? La otra noche hubo aquí un tumulto provocado por una turba de urdidores de seda, y mis guardias estuvieron muy ocupados en increpar a esos rufianes. Puede ser que, en la confusión del momento, alguno de esos sinvergüenzas se colara aquí y se llevara los documentos.
Ellershaw se estaba acercando demasiado a la verdad para que yo me sintiera tranquilo.
– Pero… ¿por qué tendría alguien que robar esos papeles? ¿Desapareció algo más?
Mi interlocutor sacudió la cabeza.
– Ya sé… parece muy poco verosímil, pero no se me ocurre otra explicación. E incluso aunque esté equivocado, eso apenas cambia la situación: tenemos aquí docenas de individuos de baja estofa ocupados de la vigilancia de nuestros locales, pero no hay nadie que los supervise realmente. El rufián que cachea hoy a los trabajadores que se van a casa para asegurarse de que no han robado nada es, a su vez, cacheado al día siguiente por el mismo al que registró él la víspera. La Compañía, en una palabra, es vulnerable a las infidelidades y las deficiencias de los mismos hombres que tienen la misión de protegerla. Por eso se me acaba de ocurrir en este preciso momento que tal vez podríais ser vos, si aceptarais, la persona encargada de vigilarlos, para tenerlos controlados y asegurarse de que no actúan maliciosamente.
Difícilmente se me hubiera podido ocurrir nada que me apeteciera menos hacer, pero me daba cuenta de que debía estar a buenas con el señor Ellershaw.
– Yo diría -sugerí- que un antiguo oficial del ejército podría hacer eso mejor que yo. Es verdad que tengo cierta experiencia con ladrones, pero ninguna en mandar subordinados.
– Eso importa poco -replicó-. ¿Qué os parecerían cuarenta libras al año a cambio de vuestros servicios? Pensadlo, señor. Es casi lo mismo que pagamos a nuestros administrativos, os lo aseguro. Y me parece una cantidad adecuada para ese trabajo. Tal vez un poco elevada, sí… pero sé muy bien que uno no debe regatear por el precio con un judío. Permitidme que os lo diga como un sincero cumplido hacia vuestro pueblo.
Читать дальше