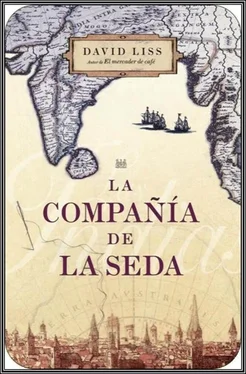– No, pero…
– ¿Alguna herida de carácter permanente? Ya estoy al corriente de esa fractura de la pierna que sufristeis en el cuadrilátero, pero eso fue hace bastante años ya. ¿Alguna otra similar desde entonces?
– No, y no pienso…
– No estaréis planeando viajar al extranjero, ¿verdad?
– No. Y esta es la última pregunta que responderé hasta que me digáis qué es lo que queréis.
– Solo deseo cerciorarme de vuestra buena salud.
– ¿Para qué?
– Lo siento… ¿No os lo he dicho? Trabajo para Seguros Seahawk. Solo estoy intentando asegurarme de que no hemos cometido un error.
– ¿Seguros? ¿De qué me estáis hablando?
– Nadie sabía qué podía estar ocurriendo… tal vez porque nuestros actuarios apenas hablan entre ellos, pero parece ser que en los últimos días hemos vendido cierto número de pólizas de seguros a vuestro nombre. Solo queríamos asegurarnos de que no se está tramando ningún engaño contra nuestra firma. Pero debo deciros que parecéis gozar de una salud excelente.
– ¿Qué clase de pólizas? -pregunté.
El señor Bernis frunció el ceño.
– ¡Hombre! Seguros de vida, naturalmente.
Yo conocía el negocio de los seguros, porque mi tío los empleaba a menudo para proteger sus embarques. Sabía menos de los seguros de vida, pero había oído hablar de ellos. Los tenía por una forma de juego, en la que la gente apostaba por la longevidad de una persona famosa, como, por ejemplo, un papa, un general o un rey. También sabía que esas pólizas se suscribían para proteger una inversión, de manera que, si se trataba de un comerciante que debía enviar un agente al extranjero y ese agente tenía determinadas cualidades particulares, podía asegurar su vida para que si el agente fallecía durante el viaje o era desvalijado por piratas turcos, el comerciante pudiera ser compensado de su pérdida. Pero lo que no me cabía en la cabeza era que alguien suscribiera una póliza frente al riesgo de mi muerte.
– ¿Quiénes las han comprado? -inquirí.
– No puedo decíroslo, señor. Yo mismo no lo sé. Aunque, para seros sincero, si lo supiera, no podría revelaros esa información. Quería, simplemente, asegurarme de vuestro estado de salud, que me parece excelente. Y os agradezco el tiempo que os he hecho perder.
– Aguardad un momento. ¿Me estáis diciendo que hay personas, diferentes personas, que han invertido dinero para obtener algún beneficio si yo muero?
– ¡Oh, no, cielos…, no! No se trata de eso. Nadie invertiría en vuestra muerte. Eso sería monstruoso, señor… de lo más monstruoso. No… esas personas abonan dinero para no sufrir pérdidas si vos fallecéis. Ese dinero no es una apuesta, señor, sino una protección de lo que han invertido en vos.
De la sonrisa con que acompañó su explicación pude deducir que era simple palabrería. Que yo había acertado a la primera
– ¿De cuántas pólizas de esas hablamos?
Él se encogió de hombros.
– De cinco o seis tal vez.
– ¿Quiénes las han suscrito?
– Como os he dicho ya, no lo sé. En cualquier caso, me han dado a entender que los poseedores de esas pólizas desean mantener el asunto en secreto. Yo respeto su voluntad, y creo que vos deberíais respetarla también.
– Me parece que iré a hacer una visita a vuestras oficinas -le respondí.
– Será una pérdida de tiempo, señor. Todo es completamente legal, y podréis ver allí que tenemos por costumbre no revelar ese tipo de cosas.
– ¿O sea que cualquier persona puede suscribir una póliza así sobre otro, sin tener que dar cuenta de ello? ¡Eso es diabólico!
– ¿Cómo podéis llamar diabólico a lo que es legal? -preguntó.
Su pregunta contenía un océano tan inmenso de absurdos, que no se me ocurrió ninguna respuesta.
A la mañana siguiente, tras un breve intercambio de notas, volví a Craven House donde, a pesar de mi cita con él, encontré al señor Ellershaw ocupado ya en su despacho. Me hizo pasar, sin embargo, y vi que estaba conversando con un trío de caballeros exquisitamente vestidos con sus mejores galas: amplias y relucientes casacas, mangas con grandes vueltas y ricos bordados: de oro el uno, de plata el otro, y de los dos e hilo negro el tercero. Los tres tenían en las manos muestras de finos calicós indios que se iban pasando de uno a otro, comentándolos minuciosamente.
Ellershaw me presentó a los tres hombres, a los que reconocí como personajes de moda en la metrópoli: uno, el heredero de un extenso condado; otro, hijo de un acaudalado terrateniente de Sussex, y el tercero, un joven duque. No se fijaron en mí en absoluto, ni siquiera cuando Ellershaw señaló los grabados que colgaban de la pared por encima de mí, ponderando lo fabuloso que era tenerme simultáneamente en sus cuadros y en su oficina. Aquellos hombres, sin embargo, no estaban para distracciones y estudiaban los tres las telas con el interés de un sombrerero.
– Son todas muy hermosas -decía el joven duque-, y os agradeceré mucho vuestro obsequio, señor Ellershaw. Pero… ¿qué significa eso para vos? El que nosotros las llevemos no cambiará las cosas.
– Necesito una oportunidad, señor. Necesito que aparezcáis en público con estas nuevas telas y digáis que llevaréis las que podáis y cuando podáis obtenerlas. Confío sobre todo en que, si los tres vais vestidos así, crearéis una moda que agotará las existencias en nuestros almacenes antes de Navidad.
– ¡Esta sí que es buena! -exclamó el duque-. Hacer que los elegantes liquiden por un penique apenas lo que todavía podrían llevar un mes más. Sí… me encanta vuestra idea.
El heredero del conde se rió también.
– Le diré a mi sastre que se ponga a trabajar de inmediato, y para este fin de semana me presentaré con estas nuevas prendas.
Los hombres se congratularon e intercambiaron muchas frases de aprobación antes de que el trío abandonara el despacho.
Ellershaw se acercó luego a su escritorio, del que sacó un bol lleno de sus pepitas de color marrón y partió una con los dientes.
– Esos que habéis visto, Weaver, son los que yo llamo la Santísima Trinidad, -Se rió de su ocurrencia-. Esos bufones podrían presentarse en público llevando solo las pieles de oso de un salvaje americano, y en cuestión de tres días no habría en todo Londres un caballero que no vistiera así. Tengo un grupo de damas que utilizo para el mismo propósito. Así que me veo obligado a felicitaros; aún no lleváis diez minutos como empleado mío, y ya habéis descubierto el gran secreto del comercio de los tejidos indios en este país: que solo tenéis que regalar parte de vuestros bienes a unas pocas personas capaces de crear una moda, para que esta quede ya fijada. Se hablará del nuevo estilo en los periódicos y revistas, y pronto se extenderá a las provincias, desde donde reclamarán también vuestros tejidos. Nos suplican, nos suplican, repito, que les vendamos nuestros productos importados a cualquier precio que queramos fijarles.
– Suena muy agradable todo eso -le dije.
– Así son los negocios del mundo moderno. Vos sois bastante joven aún, diría. Cuando nacisteis, los hombres elaboraban su propia cerveza, las mujeres amasaban su pan y cosían sus ropas. La necesidad impulsó el comercio. Ahora todas esas cosas se compran y solo a los más atrasados y engreídos se les ocurre amasar su pan o fermentar su cerveza. En los años que llevo de vida, y gracias a mi propio trabajo en las Indias, ya no es la necesidad, sino el deseo, lo que impulsa el comercio. Cuando yo era niño, un hombre podía matar por unas pocas monedas que le permitieran llevar un mendrugo de pan a su familia. No recuerdo cuándo fue la última vez que oí algo así, pero ahora no pasa una semana sin que me hablen de algún crimen atroz cometido por un hombre que quería dinero para comprar un traje nuevo, una joya, un sombrero o un gorrito de moda para su mujer.
Читать дальше