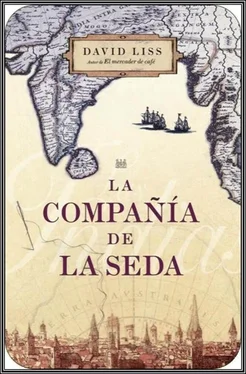En este caso, sorprendí a Edgar, el criado y espía francés, con un potente golpe en el estómago. En mis ensoñaciones, hubiera sido más satisfactorio un puñetazo en la nariz o en la boca, que produjera probablemente sangre y tal vez la pérdida de algunos dientes, pero un golpe en el estómago tiene el reflejo de hacer que la persona se doble sobre sí. Lo cual significaba que, aun en el caso de que pudiera disparar su pistola, el tiro le saldría hacia abajo en vez de hacia delante.
De hecho, no llegó a disparar y, aunque tampoco soltó la pistola, antes incluso de que hubiera podido caérsele al suelo, yo se la había quitado ya de la mano. Después, me la metí en el bolsillo y, en el instante en que Edgar comenzaba a hacer fuerza para enderezarse, me apresuré a enderezarlo yo de una patada, esta vez en las costillas. Patinó algunas pulgadas por el suelo y dejó caer su daga, que yo recogí y empleé rápidamente para cortar varios trozos de cordón del dosel de su cama. Estos, como mi avisado lector habrá adivinado ya, me sirvieron para atar a Edgar de manos y pies, proceso durante el cual le sacudí unos cuantos golpes más en el abdomen, pero no por crueldad o malicia, sino porque deseaba impedirle que pudiera pedir socorro antes de tenerlo bien amordazado.
Finalmente, corté un trozo de tela que empleé justamente para eso. Cuando estuvo del todo incapacitado, me planté de pie delante de él mirándolo de arriba abajo.
– Lo irónico de esta situación -dije- es que, como vos observasteis originalmente, yo no iba a poder escapar de mi apuro. Ahora, en cuanto a vuestra suerte, yo no veo ninguna necesidad de hacer eso con vos. Quizá os preguntéis si informaré a los mensajeros del rey de que estáis aquí. La respuesta es que no. Mañana, en algún momento, Crooked Luke y el resto de esos chicos tendrán a su disposición esta casa, y dejaré que ellos se las arreglen con vos.
Edgar gruñía y se debatía intentando librarse de sus ataduras, pero yo fingí no tener ningún interés en él mientras lo dejaba.
Un piso más, y al dormitorio. Allí las cosas se desarrollaron rápida y fácilmente. Como se me había dicho, Hammond estaba dormido y no me costó gran esfuerzo dominarlo. Le agarré la barbilla con una mano y apreté contra su pecho, con la otra, la punta de la daga de Edgar. Se clavó lo suficiente para que salieran unas gotas de sangre y le doliera, atrozmente a juzgar por la expresión de la cara de Hammond, pero no más que eso.
– Dadme los planos -le pedí.
– Jamás -replicó, con la voz tranquila y serena.
– Hammond, Hammond… -le dije, dubitativo-. Fuisteis vos quien decidisteis emplearme. Sabíais quién era cuando me involucrasteis en vuestra trama. Eso significa que sabéis qué es lo que estoy deseando haceros. Os cortaré los dedos, vaciaré vuestros ojos, os arrancaré dientes. No creo que estés hecho de la pasta de un hombre capaz de soportar esos tormentos. Contaré hasta cinco y enseguida lo averiguaremos.
Así hubiera ocurrido, y él debía de saberlo muy bien, porque ni siquiera esperó a que empezara a contar.
– Debajo de la almohada -dijo-. Importa poco que tengáis el original. Una copia exacta ha sido enviada ya fuera del país y, con ella, la capacidad de destruir el comercio textil de la Compañía Británica de las Indias Orientales.
Preferí no decirle que su copia había sido interceptada ya y que con esta se extinguía la última esperanza de que su misión tuviera éxito. En lugar de eso, puse a un lado la daga, seguí apretando cruelmente su rostro y alargué la mano para buscar debajo de la almohada y sacar el rústico volumen in octavo , encuadernado en piel, en todo semejante al que ya había visto antes. Era, según una de sus viudas, el tipo de cuaderno que utilizaba Pepper. Un rápido examen de sus páginas, para observar los múltiples esquemas y los intrincados detalles, me dijo que aquel era precisamente el cuaderno que había estado buscando.
Hammond, sin embargo, mostró entonces un inesperado arranque de fuerza. Maniobró rápidamente para apartarse de mí, escapando de mi daga con solo un rasguño superficial, y después escapó al otro extremo de la habitación. Deslicé el libro en mi bolsillo y saqué de él una pistola; pero, en la oscuridad, no podía esperar gran cosa de mi puntería. Aquello me desazonó, pero me ofreció también cierto consuelo por si fuera también una pistola lo que él estuviera buscando. Me adelanté y entonces pude ver mejor a mi adversario. Se hallaba de pie en la oscuridad, con sus ropas de noche sueltas en torno a su silueta, como el etéreo nimbo de un espíritu, y los ojos desencajados por el terror. Levantó el brazo y por un momento pensé que iba a sacar una pistola. Casi estuve a punto de dispararle yo antes de darme cuenta de que no tenía un arma, sino una pequeña ampolla de vidrio.
– Podéis dispararme si os place, pero obtendréis pocas respuestas. Ya estoy muerto, vedlo.
La ampolla cayó al suelo. Sospecho que le hubiera gustado el efecto dramático de agitar el vidrio, pero, en lugar de eso, solo hubo un pequeño rebote.
Me han llamado cínico en mi vida, y tal vez estuvo mal por mi parte que me preguntara en aquellos momentos si simplemente fingía haber ingerido veneno. No estaba dispuesto a correr ningún riesgo al respecto.
– ¿Hay algo que deseéis decirme antes de comparecer ante vuestro Hacedor? -le pregunté.
– ¡Si seréis estúpido…! -me escupió-. ¿No podéis entender que si he tomado este veneno es solo para que no podáis obligarme a deciros a vos o a nadie nada más?
– ¡Claro! Debía haberlo pensado yo mismo. ¿Os gustaría aprovechar el poco tiempo que os queda para ofrecer una disculpa? ¿O un encomio de mis virtudes, tal vez?
– ¡Sois el mismísimo demonio, Weaver! ¿Qué clase de hombre se burla de un moribundo?
– Tengo poco más que hacer -dije, manteniendo la pistola apuntada a él-. No puedo correr el albur de que estéis engañándome y no hayáis tomado ningún veneno, y tampoco podría avenirme a cometer un asesinato a sangre fría y disparar contra vos. Por eso me veo obligado a esperar y vigilar, y pensaba que tal vez querrías emplear vuestros últimos momentos para conversar.
El sacudió la cabeza y se dejó caer al suelo.
– Me han dicho que actúa rápidamente -dijo-, así que no creo que haya mucho tiempo para conversaciones. No os diré nada de los planes que esperábamos poder llevar a cabo ni de lo que ya se ha hecho. Puede que sea un cobarde, pero no traicionaré a mi país.
– ¿A vuestro país o a la nueva Compañía Francesa de las Indias Orientales?
– ¡Ah -exclamó-. Ya lo habéis entendido. Han pasado los tiempos de servir al propio rey con honor. Ahora debemos estar al servicio de sus empresas concesionarias. Pero, si no puedo hablaros de mi nación, sí puedo hacerlo de la vuestra y de cómo habéis sido engañado por un loco.
– ¿Cómo es eso? -pregunté.
El señor Hammond, sin embargo, fue incapaz de responder, porque ya estaba muerto.
El señor Franco no tenía ya, en mi opinión, ningún motivo para temer. Sin duda seguían abundando las trampas, las trapacerías y las intrigas, pero por el momento los franceses estaban acabados y por eso el señor Franco no tenía ya que temer por sí ni por su hija. Así y todo, Elias, mi tía y yo mismo seguíamos viviendo bajo la amenaza de ir a parar a la prisión por deudas.
Una vez liberado, el señor Franco pudo marchar a casa en un carruaje, pero yo decliné acompañarlo. Era tarde, me sentía agotado en cuerpo y espíritu, y el día siguiente iba a exigirme más trabajo aún, pero debía hacer una parada antes de poder retirarme. Todo quedaría resuelto en el plazo de un día, pero, para asegurarme de que todo saliera conforme a mis deseos, tenía que disponer las cosas con sumo esmero.
Читать дальше