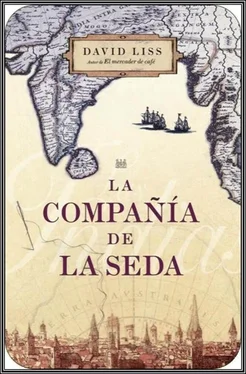Elias se adelantó a hablar antes de que yo tuviera la oportunidad de hacerlo.
– ¡Pero qué poco conocéis a Weaver…! Si pensáis someter a este caballero a base de amenazas a su persona, sois mucho más necia de lo que yo hubiera podido suponer.
Ella le sonrió…, tan linda y comprensiva.
– No estoy amenazándolo, os lo aseguro. -Después se volvió a mí-: No es ninguna amenaza, porque el peligro ha pasado. Si menciono este incidente, señor, no lo hago para intranquilizaros, sino para daros cuenta de una circunstancia que vos habéis ignorado hasta ahora. Tras vuestro encuentro con el Pretendiente, vuestros enemigos en Whitehall dijeron que erais demasiado peligroso, que los rebeldes podrían triunfar algún día en poneros de su parte y que debíais ser castigado para dar ejemplo. No lo digo para darme importancia, sino para que sepáis que yo os favorecía antes de conoceros. Convencí al señor Walpole, el primer lord del Tesoro, cuya influencia impera sobre cualquier otra, para que os dejara libre, diciéndole que un hombre de vuestras dotes e integridad, estaría en todo caso al servicio del reino.
– ¿Intercedisteis por mí? -pregunté-. ¿Qué os movió a hacerlo?
Ella se encogió de hombros.
– Tal vez porque creía que llegaría este día. O quizá porque era lo que me parecía justo. O porque sabía que no erais un traidor, sino un hombre atrapado entre opciones imposibles y que, aunque no actuarais en contra del Pretendiente, tampoco os uniríais a él.
– No sabría qué responderos -dije.
– No hace falta, salvo para escuchar mi petición. Vuestro rey os llama a servirlo, señor Weaver. ¿Querréis hacerlo? No puedo pensar que vuestro sentido de la rectitud no os lleve a abrazar nuestra causa, en particular cuando sepáis qué es lo que deseamos de vos.
– ¿Y qué deseáis?
– Queremos que entréis en la casa de Hammod y liberéis a vuestro amigo el señor Franco. No será demasiado difícil, sobre todo en ausencia de Cobb. No pueden contar con sirvientes que podrían trastocar sus planes y por eso son solo dos hombres además de vuestro amigo. Liberadlo, señor, y a cambio de este servicio os pagaremos la recompensa de veinte libras mencionada antes y pondremos en orden el caos financiero montado contra vos y vuestros amigos.
– Una espléndida oferta -observé-, en particular porque ofrecéis pagarme por algo que sabéis que yo haría de mil amores.
– Hay, con todo, un aspecto más en vuestra tarea. ¿No os preguntáis qué puede ser tan importante para que el señor Cobb estuviera dispuesto a abandonar su trabajo aquí y huir a Francia? Sabemos que tenía en su poder un libro en clave que, según ha confesado, contenía una copia de los planos de Pepper para la máquina para tejer calicó. Por lo visto, esa copia fue destruida. Pero ahora nos consta que el original, y lo único que queda, pues, de esos planos, lo tiene el señor Hammond. Se trata de un cuaderno pequeño encuadernado en piel, con toda suerte de diagramas y dibujos. Debe de estar bien guardado en esa casa. Id a rescatar a vuestro amigo y, mientras estáis en ello, encontrad esos planos y devolvédnoslos.
– ¿Por qué debería asumir ese riesgo adicional? -pregunté-.A mí me preocupa solo el señor Franco y se me da una higa la Compañía de las Indias Orientales.
Ella sonrió.
– Aun cuando soslayarais la deuda que tenéis con vuestro reino, no creo que os pareciera bien dejar los planos de esa máquina en manos de los que han perjudicado a vuestros amigos. Los franceses están detrás de toda esta maldad; han deseado esos planos más que cualquier otra cosa en el mundo, y ahora los tienen. ¿No os agradaría quitárselos?
– Tenéis razón -asentí-. Me conocéis ya lo suficiente para saber que ni puedo olvidar lo que os debo, ni soportaría semejante victoria por su parte. Conseguiré esos planos.
– Cuando los entreguéis, recibiréis vuestra recompensa -me dijo.
Yo no repliqué, porque sabía ya que me contentaría con hacerlo sin la esperanza de esas veinte libras. Ignoraba quién merecía tener esos planos, pero barruntaba ya quién iba a ser la persona a la que se los entregaría. Si la señorita Glade supiera lo que planeaba, sin duda hubiera hecho todo lo posible para detenerme.
Elias se hallaba sentado en mi sala, dando cuenta de una botella de oporto que había descorchado esa misma mañana. Ocupaba mi butaca más cómoda y tenía los pies en alto, apoyados en la mesa que empleaba yo para la mayoría de mis comidas.
– La verdad es que no estoy muy satisfecho de cómo ha ido todo esto -me dijo.
– No lo dudo -respondí. Salía yo en aquel momento de mi dormitorio, llevando calzones oscuros y una camisa oscura a juego. Luego me enfundé en una casaca igualmente oscura, no de mucho abrigo, pues era tal vez más liviana de lo que reclamaba el tiempo y se ceñía más a mi cuerpo. Podía soportar el frío, pero lo que no podía tolerar sería una prenda demasiado holgada que se me enganchara o me retuviera.
– No creo que quieras venir -le dije-, ni que supieras cómo actuar si vinieras. Y, aunque puede que te guste la sensación de la aventura, debes comprender que existe siempre el riesgo de que te capturen y dudaría mucho que te gustara ser enviado a prisión.
El colocó de nuevo los pies en el suelo.
– Reconozco que es un punto de vista que había que considerar, pero hay gente desagradable en este barrio. ¿Qué voy a hacer hasta que vuelvas?
– Puedes esperarme aquí, si lo deseas.
– Me he bebido tu oporto -insistió apremiante.
– Tengo más de una botella, ¿sabes?
– Ah, bueno… Entonces, me quedaré aquí.
Había sido un día muy frío pero, sorprendentemente, la caída de la noche trajo un ligero aumento de la temperatura, con lo que, a pesar de ir vestido con menor protección de la que desearía, me sentí capaz de soportar el relente. El cielo estaba oscuro y encapotado, y la intermitente cellisca de nieve húmeda empapaba mi sombrero y mi rostro y convertía la mugre de las calles de Londres en un resbaladizo charco de aguas fecales. En circunstancias menos apremiantes, yo hubiera avanzado con suma precaución para evitar el arroyo de lodo, desperdicios y podredumbre, pero esa noche lo único que me preocupaba era mantener firme mi paso y mi determinación.
Rogaba en silencio que me acompañara la suerte. La reunión de la junta de accionistas tenía que celebrarse al día siguiente y. si no podía liberar al señor Franco y hacerme cargo de la máquina de Pepper antes de eso, no sabía si sería capaz de arreglar las cosas después. Para cumplir mis objetivos, necesitaba entrar en la casa que habían utilizado Cobb y Hammond. Yo ya había forzado anteriormente un buen número de domicilios, pero nunca una fortaleza mantenida por espías franceses. Debía pensar que contaría con precauciones, tal vez incluso trampas, para evitar intrusos y no me hacía ninguna gracia correr esos riesgos. Debía contar, además, con la ayuda de quienes ya habían descifrado el código.
Tras doblar hacia Sparrow Street, me detuve para observar los alrededores. Quien me conociera de vista tenía pocas probabilidades de reconocerme en aquel momento. Estaba apoyado contra la fachada de un edificio, con el ala del sombrero bajada para ocultarme en las sombras, lo que no era ningún problema cuando todo estaba envuelto en la oscuridad. No eran aún las diez de la noche y aunque a las calles llegaba algo de luz a través de las ventanas de las casas o gracias a las linternas de los carruajes que pasaban, estaban a oscuras, sin duda. Y, sin embargo, distaban mucho de aparecer desiertas y la presencia ocasional de un viandante o un cochero no intimidaría a un eventual asaltante. Eso, al menos, era lo que yo esperaba. Saqué una bolsa de mi faltriquera y la dejé caer al suelo, procurando buscar una piedra al aire libre que no estuviera cubierta de barro o de nieve. Di con lo que buscaba y dejé caer encima unas pocas monedas, que provocaron el musical tintineo con el que ya contaba.
Читать дальше