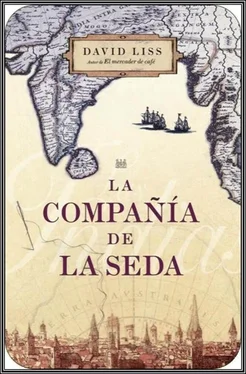El guardia ni siquiera lo pensó.
– Dos chelines.
Le tendí las monedas.
– Valdría más que, como en cualquier posada pública, colocarais una pizarra con los precios del día y ahorrarais a vuestros clientes el problema de las adivinanzas.
– Tal vez sea que me gustan las adivinanzas -respondió-. Ahora esperad aquí mientras voy a buscar a vuestro hombre.
Nos arrimamos bien a las resbaladizas piedras del edificio, porque la lluvia no había cesado y, aunque apenas una hora antes había dado indicios de mejoría, ahora teníamos frío y nos sentíamos calados y miserables. El guardia se ausentó durante lo que nos pareció una eternidad, pero al final volvió una media hora más tarde.
– No puedo ayudaros -me dijo-. Al prisionero lo han dejado en libertad. Se ha ido.
– ¿Que se ha ido? -exclamé-. ¿Cómo ha podido irse?
– Me han contado una historia muy extraña. Habría vuelto antes si no me hubiera quedado a oírla hasta el final; pero, pensando que os gustaría oírla, he esperado un rato para enterarme bien. Ahora, tras consultar la pizarra con los precios del día, veo que las historias interesantes acerca de prisioneros liberados cuestan también dos chelines. Pagadlos y dad gracias de que esta semana la prisión no cobre nada por las caminatas infructuosas en busca de un preso.
Pasé las monedas por la mirilla y el guardia se apresuró a guardarlas.
– Bien… Esto es lo que he oído. Se ha presentado un caballero que ha ofrecido liberar de sus deudas al prisionero y abonar los gastos de su prisión. Nada raro en esto. Es algo que sucede a diario, naturalmente. Pero en este caso el relato ha corrido de boca en boca porque parece ser que el tipo que se ha presentado a aflojar la mosca es el mismo que antes hizo que lo encerraran: un individuo llamado Cobb. Y lo más curioso del caso es que el prisionero no quería que lo soltaran para irse con él. Dijo que prefería seguir en prisión. Pero, a pesar de lo que vos habéis dicho, este negocio no es una posada, e hicieron falta un par de carceleros para obligar al remiso y liberado señor Franco a entrar en el carruaje de su liberador.
Sentí que me atenazaba un nudo de temor por el ultraje inferido al señor Franco. No había pasado mucho tiempo desde que Elias y yo razonábamos que Cobb no podría amenazarme ahora con nada para lo que no estuviera yo preparado; pero él, por lo visto, se había adelantado a estas reflexiones. No contento con dejar que el señor Franco languideciera en la prisión, se había apoderado ahora del hombre. Yo estaba ahora más decidido que nunca a devolverle el golpe, pero no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo.
A la mañana siguiente, ya a solo dos días de la reunión de la asamblea de accionistas, Elias vino a verme a mis habitaciones como le había pedido y tan temprano como le decía: señales evidentes de que estaba tan preocupado como yo.
– ¿No deberías estar en Craven House -me preguntó- ocupándote de todo desde allí?
– No hay nada de lo que pueda ocuparme -respondí-. Si no puedo encontrar los planos de la máquina de Pepper, no estoy en condiciones de hacer nada. Me encantaría poder dar con ellos antes de la asamblea de accionistas, puesto que el triunfo de Ellershaw solo puede significar la derrota de Cobb. Pero antes de eso, hemos de ir a rescatar a Franco.
– ¿Y cómo piensas conseguirlo?
– Se me ocurren algunas ideas, pero primero tenemos que hablar con Celia Glade.
Noté que se ponía pálido y se le encendía el rostro después.
– ¿Estás seguro de que eso es una buena idea? Después de todo, pudiera ser que el señor Baghat haya querido advertirnos de que nos mantuviéramos lejos de ella.
– Quizá sí, pero también cabe que nos estuviera diciendo que le pidiéramos ayuda. No quisiera fallarle en hacer lo que se esforzó en decirnos con sus palabras de moribundo.
– Si esas últimas palabras de un moribundo fueran una advertencia? ¿No lamentarías ponernos en peligro a los dos?
– Mucho. Pero afrontar el peligro es preferible a no hacer nada. Si es nuestra enemiga, tendremos una oportunidad para encararnos con ella.
– Te aconsejo que no hagas nada hasta que sepamos más de ella.
– Suponía que lo harías -le dije-, puesto que tu conducta con ella debe de hacerte desear evitarla, y más en mi presencia. Por eso me he tomado la libertad de enviarle una nota esta mañana, pidiéndole que venga a verme si tiene algo importante que decir.
Elias, que claramente no tenía nada importante que añadir, cedió.
Pasamos las horas siguientes conversando acerca de cómo podríamos rescatar al señor Franco de las garras de Cobb y me pareció que habíamos dado con varias excelentes ideas. Era casi mediodía cuando mi casera llamó a la puerta para decirme que una dama me aguardaba fuera en un carruaje y que manifestaba su vivo deseo de que la recibiera.
Elias y yo intercambiamos una mirada, pero perdimos poco tiempo en bajar a la calle y dirigirnos a un elegante coche de color plata y negro. Mirando a través de la ventanilla aparecía una dama maravillosamente vestida, bellísima en sus galas de seda, que sin duda tenía que ser una figura distinguida y rica en la alta sociedad. Por lo menos, ese fue mi primer pensamiento. Porque el segundo pensamiento fue que aquella criatura era Celia Glade.
– ¡Ah, caballeros! Me alegra mucho encontraros. Veo que no soy la única que ha pensado que ahora ya no vale la pena volver a Craven House. Si los dos fuerais tan amables de aceptar subir a mi coche, podríamos dar una vuelta por la ciudad y conversar privadamente. Estoy segura de que tenemos muchas cosas que contarnos.
Elias sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, pero yo lo vi con claridad. Y entendí también lo que aquello significaba. Me pareció que su temor a Celia Glade no se basaba solo en la advertencia de Aadil, sino que se confundía ahora con un sentimiento de culpabilidad: que deseaba evitarla porque su presencia le recordaba el comportamiento que había tenido conmigo, impropio de un amigo. Y eso me pareció una base muy pobre para dictar una estrategia.
– ¿Por qué tendríamos que fiarnos de alguien que juega a dos barajas como vos? -pregunté, más por complacer a Elias que porque esperara obtener una respuesta clarificadora.
– Tengo motivos para pensar que, en cuanto entréis en mi coche, comprenderéis por qué -respondió, mirándome directamente, buscando mis ojos-. Podéis desconfiar de mí, señor, pero subid a pesar de todo, para que no perdamos tiempo en tonterías.
Me adelanté y abrí la portezuela. La señorita Glade estaba sentada en el interior del carruaje, luciendo el más espléndido vestido de seda verde, ribeteado con encajes de color marfil. Llevaba en la mano unos delicados guantes de piel y en la cabeza un lindo sombrerito. Pero, por maravillosas que fueran sus ropas, lo que la hacía más resplandeciente era la picara sonrisa que bailaba en su cara, expresiva de un dichoso triunfo. Y no podía reprocharle esos sentimientos, porque estaba claro que se había salido con la suya.
Sentado junto a ella con las manos atadas delante de él y las piernas atadas por los tobillos -las dos cosas con una gruesa soga de un color semejante al del encaje marfileño de la señorita Glade- se hallaba ni más ni menos que el mismísimo señor Cobb.
Ella rió como si compartiéramos una divertida broma.
– ¿Queréis saber algo más ahora?
– Tenéis toda nuestra atención -dije. Nos instalamos en nuestros asientos y el lacayo cerró la puerta detrás de nosotros.
El carruaje empezó a moverse. La señorita Glade estaba sentada con las manos delicadamente apoyadas en su regazo y una sonrisa de lo más seductora en el rostro. Elias no sabía adonde mirar y yo tenía los ojos fijos en Cobb. Este tenía la cabeza inclinada y los hombros caídos, más parecido a un prisionero de guerra que…, bueno, a lo que fuera, porque yo aún no sabía decir lo que era.
Читать дальше